
El diseño de los objetos campesinos
Hace cuarenta años, Patricia Córdoba y José Ignacio Vélez se embarcaron en una exploración del diseño colombiano desde un ángulo hasta entonces inédito: detenerse en los objetos de la ruralidad. Sus dibujos y anotaciones conforman una exposición que estará abierta hasta agosto en la universidad EAFIT de Medellín.
Lejos del foco generalmente urbano y eurocéntrico que tenía el diseño en las universidades colombianas a principios de los años ochenta –y que predomina hasta hoy–, dos diseñadores antioqueños emprendieron un registro muy personal del mobiliario y de los objetos que conformaban el entorno en el que habían escogido encontrarse: la ruralidad colombiana. La aventura comenzó como una búsqueda espontánea, se materializó en una tesis y ahora se ha convertido en una exposición.
Patricia y José Ignacio se conocieron en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, donde ambos estudiaban diseño. Tenían en común una mirada puesta en la ruralidad y una sensibilidad alrededor de los oficios manuales. Ellos querían estudiar con artesanos para convertirse en unos, trabajar con sus manos donde la naturaleza estuviera siempre. Lo más cercano a eso era ser diseñador industrial; entonces estudiaron eso y en 1983, juntos, presentaron una tesis que los acercó a su búsqueda; la titularon Utensilios y muebles en la zona rural colombiana.

Cuando aún eran estudiantes, Patricia le presentó a José Ignacio al sacerdote Gabriel Díaz quien fue un referente en la ciudad de la Teología de la Liberación: una camada de sacerdotes que creían en la acción colectiva y en territorio para defender los derechos de las víctimas sociales. Estar cerca de Gabriel era para los dos estudiantes –y esto continuó durante todos los años de vida del sacerdote– estar frente a un amigo entrañable y un maestro, y significaba pasar los fines de semana cerca al campo, dentro de él. El deseo que los mantenía allí era el de relacionarse con un mundo en el que creían más que en el caos citadino.
En esos viajes junto al sacerdote Gabriel y en otros que hicieron por su cuenta –la mayoría sucedieron entre noviembre de 1982 y junio de 1983–, comenzaron a hacer un proyecto que luego se convirtió en su tesis de grado. Iban a las casas campesinas y buscaban objetos comunes: ollas, sillas, herramientas, camas, cucharas, escaleras; los dibujaban, preguntaban por el hacedor o hacedora, tomaban las medidas, consignaban los materiales y anotaban el nombre que recibía este objeto en muchos casos desconocido para ellos. “En un tiempo en el que nos pedían en las materias diseñar lámparas para el metro de París o un autobús para otra ciudad ajena, nosotros decidimos mirar nuestro propio entorno”, recuerda José Ignacio.
En total hicieron 280 dibujos infográficos de 32 comunidades de Chocó, Antioquia, Córdoba, Cauca y Huila. Otros dibujos los hicieron sobre papel blanco y a lápiz. Presentaron el conjunto como tesis, la aprobaron y luego archivaron estos dibujos. No estaba dentro de sus planes hacer nada con eso pues tenían afán. Pidieron un permiso para graduarse antes, a los ocho días se casaron y ocho días después se fueron a estudiar a la academia Porta Romana en Florencia, Italia; ella artes gráficas y él cerámica. Los dibujos estuvieron durante el tiempo de sus estudios y algunas décadas más en algún cajón inmóvil y también en las casas de otras personas a las que les regalaron copias de la tesis. Una de esas personas fue Dora Ramírez, una artista paisa que pintó con color y bailó profusamente y que tenía una relación de amistad profunda con la pareja.
Una de las hijas de Dora Ramírez es Dora Luz Echeverría, una arquitecta docente de la Universidad Nacional de Colombia quien compartió la vida con el escritor Manuel Mejía Vallejo. En la casa que compartirían con sus cuatro hijos fue a parar la tesis de Patricia y José Ignacio y fue por esto que su hija menor, Valeria Mejía Echeverría, creció viendo esas imágenes de objetos campesinos que habían sido dibujados con tanta minucia. Valeria sabía que en esas páginas había algo valioso que debía compartirse y por eso cuando llegó a la Dirección de Narrativas y Cultura de la universidad EAFIT propuso montar una exposición y crear un libro –que será lanzado pronto– para darle un lugar de conversación y visibilidad a estos dibujos guardados por cuarenta años.
El primer resultado de esta idea es la exposición que estará abierta hasta agosto de 2023 en el primer piso de la biblioteca de EAFIT y que fue titulada Soberanía y diseño en la ruralidad 1983- 2023. La curaduría la hicieron Olga Elena Acosta y Germán Ferro de Puente, una empresa de consultorías culturales que ha trabajado en la ruralidad colombiana creando proyectos de comunicación y divulgación. Ellos sistematizaron los dibujos y terminaron por entender que lo que tenían al frente era un símbolo de la materialidad colombiana, del conocimiento de los campesinos por su lugar, sus necesidades y sus posibilidades, y en esa sintonía trabajaron.
 En la exposición se presentan 184 de los 280 dibujos y poco más. Todo lo que acompaña está hecho a mano de forma consecuente con el material principal. Es una exposición análoga. Las letras de los textos curatoriales están dibujadas a mano, los apoyos museográficos están impresos en papel y colados y hay tela o madera donde pudo haber plástico. Estaban buscando el mínimo desperdicio posible. Es también una exposición con muy poca tridimensionalidad porque no quería pelear con el dibujo en términos de armonía, buscaban que estuviera digno y sobresaliente. Por eso solo pusieron algunos elementos que ayudan a entender las categorías de la exposición que son simples: materiales, trabajo, cocina, descanso y domesticidad.
En la exposición se presentan 184 de los 280 dibujos y poco más. Todo lo que acompaña está hecho a mano de forma consecuente con el material principal. Es una exposición análoga. Las letras de los textos curatoriales están dibujadas a mano, los apoyos museográficos están impresos en papel y colados y hay tela o madera donde pudo haber plástico. Estaban buscando el mínimo desperdicio posible. Es también una exposición con muy poca tridimensionalidad porque no quería pelear con el dibujo en términos de armonía, buscaban que estuviera digno y sobresaliente. Por eso solo pusieron algunos elementos que ayudan a entender las categorías de la exposición que son simples: materiales, trabajo, cocina, descanso y domesticidad.
El trabajo muestra canastos y herramientas para labrar la tierra. En la cocina aparecen pilones, cucharas, molinillos, tinajas para almacenar el agua, chinas para mover el viento. El descanso tiene forma de sillas hechas con plantas de café, camas con trenzados, de asoleadoras. En la parte de materiales, titulada ‘Los hijos del bosque’, que es además la que abre la exposición, se crea un tejido discente. “Se nombran cinco especies que habitan pisos térmicos diferentes; de forma ascendente: el mangle, el totumo, la guadua, el café y el roble”, cuenta Olga. Con esos insumos se hacen gran parte de los objetos que consigna la muestra y su disposición y uso nos permiten decir que la materialidad puede también contener un país.
Entre madera y cuero, papel y carboncillo aparece como una intrusa en medio de la sala la silla rimax o monobloque. Esta versión es roja y tiene huellas de tiempo y de marcador. Está usada. La decisión de poner esta silla a conversar con el resto de objetos, que están hechos principalmente en madera, es que crea una tensión. Su aparición en el campo llevó a que los diseños originales campesinos tuvieran que convivir con el plástico y en muchas ocasiones a que se dejaran de construir sillas que anteriormente eran comunes. Emerge entonces para hacer preguntas sobre el diseño democrático y para afirmar que esta exposición, a pesar de los años que la alejan de la creación del primer insumo, es actual y responde a un campo que aún existe.
Como afirman en un pasaje de su tesis: “El campesino debe adaptarse a una topografía definida, a unas posibilidades de subsistencia construyendo sus propias herramientas de trabajo, sus utensilios, sus muebles, viéndose obligado a aportar a la labor creativa, por unos materiales que su misma región le prodiga”.
[widgetkit id="441" name="Articulo - (OBJETOS CAMPESINOS)"]
La exposición, al estar albergada por una universidad, trae consigo proyectos pedagógicos donde los estudiantes se apropian de la narrativa propuesta por Patricia y José Ignacio hace cuarenta años y dialogan con ella de distintas maneras. Hay un salón donde pueden ir a pensar el objeto, los estudiantes de Comunicación y Periodismo han expandido la muestra a nivel universitario y los estudiantes de Ingeniería de Nuevos Productos participaron en la creación de esos objetos tridimensionales que acompañan los dibujos. Este proyecto nació como una tesis y continúa su camino con pertinencia en el mismo entorno donde se presenta como un lugar de posibilidades tanto de creación como de reflexión sobre el objeto actual, sobre los procesos constructivos y técnicas que están en la ruralidad y sobre lo que podríamos o no llamar diseño colombiano.
Luego de la tesis y la seguidilla azarosa de grado, boda y estudios, Patricia y José Ignacio siguieron el camino de los oficios. Ella es tejedora, tiene una taller en su casa –que es también una reserva natural en Guatapé, Antioquia– donde se entrega a los telares y a las máquinas de coser con juicio de monje ermitaño y José Ignacio escribe, hace cerámica, dibuja, pinta, gestiona proyectos de cerámica en el Carmen de Viboral; hace cosas, muchas cosas. Ninguno se ha alejado del campo y del trabajo con las manos; tal vez por eso, a pesar de que la exposición de su tesis llegó cuatro décadas después, no sufre de anacronismos. Quienes fueron en los viajes donde dibujaron estos objetos y quienes son ahora no distan demasiado.
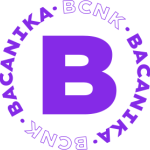
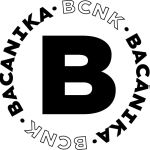
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
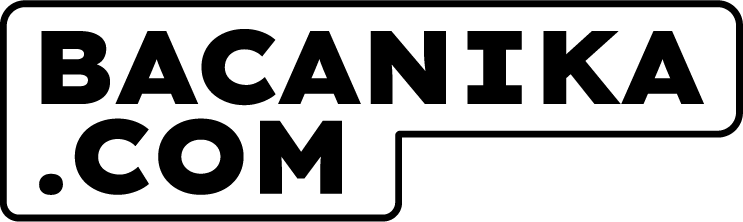





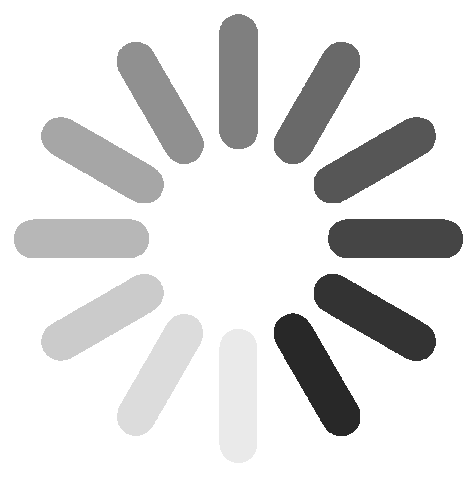

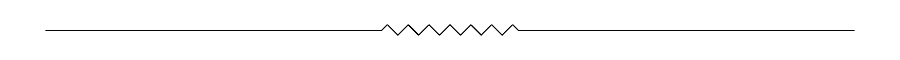









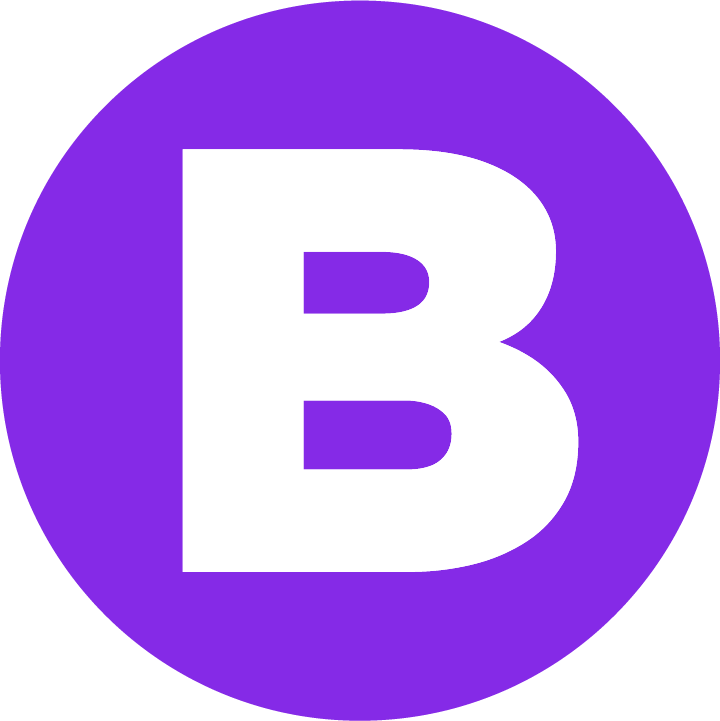

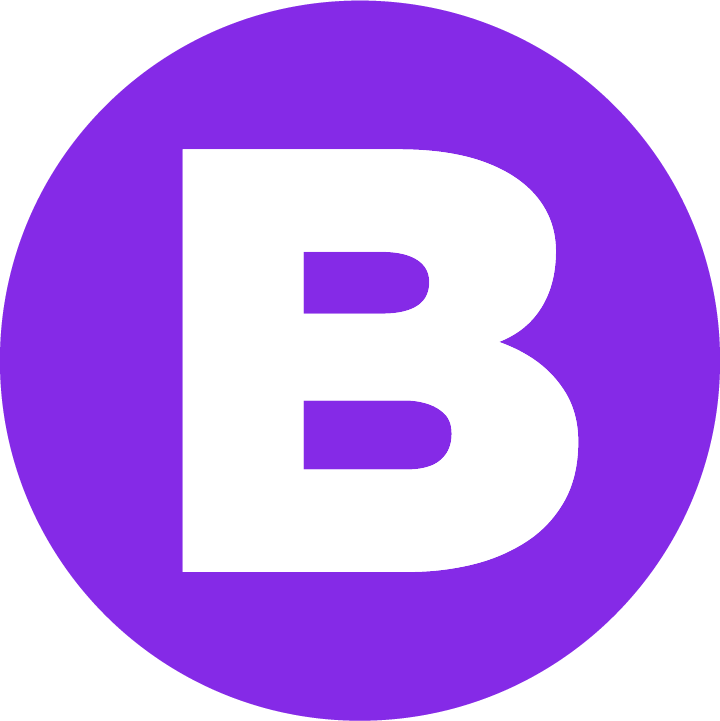









Dejar un comentario