
El Midas de los carros
Darle vida a cosas que a los ojos de los demás ya no sirven, es un acto de paciencia, dedicación y pasión.
EL NIÑO

El 11 de marzo de 1963 nació en la vereda Manablanca, a orillas del río Teusacá, José Antonio González, un hombre que jamás perdió esa curiosidad característica en un niño. Habla poco, cada movimiento que hace emana la calma y serenidad propias de un monje, su voz es suave y sus palabras, aunque pocas, elegidas con cautela.

Desde que José llegó a este mundo sintió curiosidad por entender cómo funcionaba cada mecanismo que se le cruzaba. Su hija recuerda las historias de su abuelo, que cuentan cómo su padre, con sólo ocho años, construyó un pequeño barco a motor. Los juguetes no eran su principal objetivo a la hora de destapar un regalo: entender cómo funcionaban, desarmarlos y armarlos, sí. A los 53 años conserva esas ganas de comprender cada mecanismo que pasa por sus manos. Pero tras varias décadas de trabajar, su interés tomó otro rumbo, esta vez hacia la creación: se convirtió en un polímata moderno.

Su taller supera vagamente los dos metros y medio de alto; del techo cuelgan bicicletas, timones, partes de carros; en el suelo hay cubetas llenas de tornillos, arandelas, aceite de motor; se asemeja a un cementerio de vehículos. Uno donde él es Víctor Frankenstein y, tras desmembrar un par de máquinas, busca devolverle la vida a esas piezas que individualmente carecen de sentido para quienes desconocemos de qué está hecho un carro. Muchas veces olvidamos de dónde vienen las cosas que usamos: si se daña algo, lo reemplazamos, pocas veces cruza por nuestra mente entenderlo, arreglarlo y atesorarlo, es más sencillo lanzarlo junto al resto de desechos que producimos.
En José la pasión por la restauración de vehículos se remonta a su primer proyecto, hace más de 25 años. Un Toyota Celica modelo 74 fue su primer experimento exitoso, después de restaurarlo con la minuciosidad de quien realiza una obra propia del Renacentismo, lo vendió; confiesa que aún se arrepiente porque le gustaba mucho. Pero sus proyectos no se detuvieron ahí, empezó como un pasatiempo, uno que consumiría sus días años después.

José fue fisicoculturista. En una repisa yacen siete trofeos, cada uno más grande que el otro, y cuatro fotografías de sus años como escultor de su cuerpo. Esto lo llevó a tener su propio gimnasio, donde su curiosidad siguió creciendo paulatinamente: cada máquina que se dañaba terminaba en sus manos, cada aparato electrónico que presentaba una falla era paciente de sus herramientas, y hasta que no lo lograba arreglar no descansaba.
Paralelamente empezó, junto a su hermano, a realizar cultivos hidropónicos de fresa, papa, zanahoria y arvejas. Por culpa de las torrenciales lluvias y las intransitables trochas, su hermano, Ricardo González, decidió comprar un carro más poderoso, de esos que nacieron en una fecha borrosa de 1947 en Inglaterra. Se trataba de un modelo igual al vehículo que durante cinco meses, y a un promedio de apenas 200 metros por hora, cruzó el Tapón del Darién en 1960, una de esas deidades que forjadas en el Olimpo de los mecánicos fue bautizada como Land Rover. Después de sus 40 años, José encontró en esas cuatro llantas y pesada armazón el equivalente a la primera bicicleta de un niño: jugaba cada vez que podía con él y ahí fue cuando comenzó una historia de amor.

EL ESCULTOR

Cada vez que el señor González recibe un proyecto lo visualiza en su mente, nunca le ha dicho no a un Land Rover, a pesar de saber que muchos de los repuestos son casi imposibles de conseguir. Y es que si no lo tiene, se lo inventa. El ejemplo más claro son las plaquetas en alto relieve de los vehículos Serie 1 o Serie 2, que con “los secretos de la abuela” realiza José con tal nivel de detalle que parecen robados de una fábrica inglesa de los sesenta.
La historia de estos automóviles cuenta con un detalle nostálgico: después de que cerrara la fábrica que le dio vida al Land Rover Santana en España, muchos de los repuestos empezaron a desaparecer del mercado. Cada vez era más difícil hallarlos y actualmente hay cosas que por más que se busquen es imposible encontrar originales, o al menos en un estado que se pueda restaurar. Es por eso que José fabrica cada una de estas piezas descontinuadas.

Ensayo y error, esa es la fórmula del éxito para este hombre. Las plaquetas, las peras, los testigos del tablero, los timones, eso no se aprende a hacer en el primer intento. Se trata de una inversión de tiempo, paciencia e ingenio –“ah, y de dinero”, afirma mientras sonríe–. Si tiene que hacer diez intentos para lograr perfeccionar un accesorio. los hace sin musitar palabra. No se deja llevar por la frustración que suelen traer consigo los constantes errores.
La destreza de José Antonio le ha valido elogios. Su esmero a la hora de crear cada pieza lo ha hecho tener pedidos para Chile y España. Siempre, gracias a la muestra de su trabajo y perfeccionismo, sus clientes llegan a expresar que parece imposible que se trate de objetos nuevos, no de originales de la época en que se fabricaron los moldes. Como buen mago, González no revela sus secretos, sólo confiesa que se trata de un trabajo propio de un escultor: ver mármol e imaginar la figura que ahí estará impresa, puede que estropee muchos trozos de roca antes de sacar a una Venus, pero con la paciencia necesaria, tarde o temprano la silueta de la perfección se asoma.

Héctor Mora fue el primer cliente de José Antonio. El motor, la tornillería y el timón representaron sus objetivos principales: tras arduas horas de trabajo logró que el carro fuera digno de portar las placas clásicas. Para obtener dicha corona de laurel, el vehículo debe tener más de 30 años de antigüedad y conservar 80% de la originalidad de sus partes. En dicho peritaje califican en un club especializado cada detalle del automotor en una escala de uno a cinco, al final se suma todo y se realiza un promedio. Se permite que se le realicen cambios a los componentes de carácter eléctrico, a los frenos y a otros sistemas que puedan comprometer la seguridad de sus pasajeros.
“Mi pasión por restaurar está en la satisfacción de ver una pieza que no servía y dejarla como nueva. Es mucho trabajo, horas y horas invertidas, uno encuentra timones que toca es botarlos y yo los restauro al punto que la gente no lo cree, sus rostros lo demuestran y eso me llena de alegría”.

EL REY

Al mejor estilo de Midas, José es conocido en el mundo de Land Rover Colombia como uno de los mejores en su trabajo. Esto le ha valido comentarios groseros por parte de otros restauradores que no saben tomar una crítica, personas que no le dedican el suficiente tiempo a su trabajo y, por eso, dejan escapar detalles. Pero la prueba más grande de la dedicación que este hombre le entrega a sus obras está en cómo convierte el aluminio corroído en oro.
En este momento se encuentra restaurando dos carros: un Serie 1 modelo 52 y un Serie 2 modelo 60. El taller es también es hogar de José Antonio, en él duerme, trabaja y come cuando no lo olvida. No labora solo: también está su hermano, que lo acompaña en varias partes del proceso de restauración. Aunque un trabajo completo no es obra de una sola persona: la cojinería la hace alguien más, muchas veces la pintura también, al igual que la latonería que toca fabricar una vez más o realizarla con herramientas especiales; indirectamente, en una restauración profunda terminan trabajando entre seis y ocho personas.
Esta pasión por los Land Rover ha unido a quienes comparten el amor por estos carros clásicos: la Legión Land Rover es un grupo que nació sin ánimo de lucro alrededor de 2006, se reúne cada jueves –sin falta– en la Avenida Suba con 106. Sus miembros hablan sobre carros, repuestos o de las salidas que tienen programadas. Son como una gran familia, una que no abandona a ninguno de sus miembros. Si alguno se queda varado en determinado sitio escribe en el grupo y alguien va a ayudarlo; lo mismo si tiene algún problema. Es más, “cuando uno viaja a otras ciudades, muchas veces los mismos miembros de la legión le dan posada a uno”, cuenta José. Y la Legión es un fenómeno mundial, a Colombia han llegado alemanes, franceses y un peculiar chileno en busca de aventura; peculiar pues le dicen el “Gordo Fritanguero”, apodo que ganó gracias a su Land Rover 109 extra largo diesel, cuyo combustible, y con el cual ha recorrido todo Suramérica, se trata de aceite de cocina, nada de ACPM, solo aceite. Ya ha conocido Cali, Cumaral, el Líbano y Caquetá, gracias a los rallys que realiza con la legión.

En el patio del taller de José Antonio, se encuentran las partes de un Land Rover Serie 2, es casi imposible identificar a simple vista que todas esas latas abstractas logren conformar un vehículo digno de protagonizar safaris: baldes llenos de tornillos, tableros desarmados cuya pintura nueva aún se seca, tacómetros que de no ser por los números parecerían chatarra sin uso alguno. Todo parece una obra de Alberto Durero, a lo mejor podría ser una adaptación moderna del grabado Melancolía I, ya que cada elemento juega un papel relevante dentro de la imagen, pero el ángel en esta ocasión no tiene alas, sólo un par de manos de marino mercante maltratadas por el trabajo que realizan, pero fuertes como el acero. González lleva cuatro meses trabajando en este proyecto: invierte ocho horas diarias siete días a la semana, no deja que se le escape ningún detalle, ahí radica el mérito de su arte.

El valor de estos carros varía. Uno puede llegar a costar cincuenta millones de pesos y mínimo se le deben invertir quince más para restaurarlo superficialmente. Un trabajo más detallado puede rondar los cuarenta millones y más de un año de trabajo. Hay detalles que retrasan el proceso: encontrar partes como las compuertas o elementos de carácter mecánico no siempre se logra. Ciertas piezas se suelen conseguir nuevas pero la calidad disminuye: un eje de la actual compañía de Land Rover Tata Motors, un grupo industrial indio, se parte más fácil al realizar la misma cantidad de esfuerzo que un repuesto usado.

EL SABIO

La belleza de este oficio no se encuentra en la dificultad de realizarlo, sino en la paciencia que toca tenerle a las cosas: hay que dedicarle el mismo tiempo al motor que a la aguja del velocímetro, cada plaqueta toca hacerla con un nivel de detalle muy preciso. Sólo desarmar y limpiar un carro toma tres meses, durante los que se elimina hasta la última pizca de polvo que se encuentre en sus huesos. Noventa días y muchas tazas de café oscuro.
En su taller, a José lo acompaña un viejo radio y él se encuentra en su paraíso, un subterfugio del ruido de la ciudad, la juguetería de un hombre de 53 años. El olor a pintura, los repuestos regados o el radiador colgando de un gancho representan un orden perfecto. A menudo pasa su pequeño perro a saludar, el gato a maullar y una que otra ave se posa sobre la ventana a ojear qué estará inventando esta vez, el taller de este artista es un hospital para carros desahuciados que, para él, sólo necesitan de trabajo.
Auguste Rodin podría esculpir su silueta en bronce y redefinir el concepto del pensador: esta vez no es Dante afligido por su historia sino un hombre colombiano que al ponerse sus lentes y analizar cómo solucionar un problema, permanece inmóvil en un punto y con una respiración apenas perceptible, se adentra en su mente, buscando una respuesta o inventando una. Al final, su obra es la suma de días y noches sin dormir, sudor e ingenio, de su curiosidad y su creatividad para no verse estancado ante los problemas. “Todo tiene una solución, sólo toca inventarla”, dice con una leve y casi inapreciable sonrisa que se dibuja en la mitad de su rostro.


// Texto y fotografía: Nicolás Rocha Cortés //



Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.













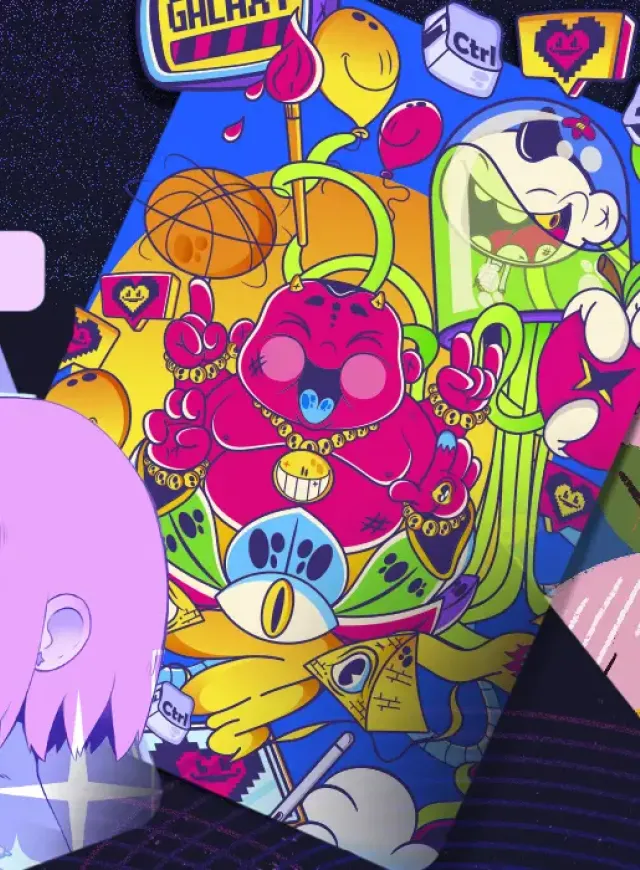




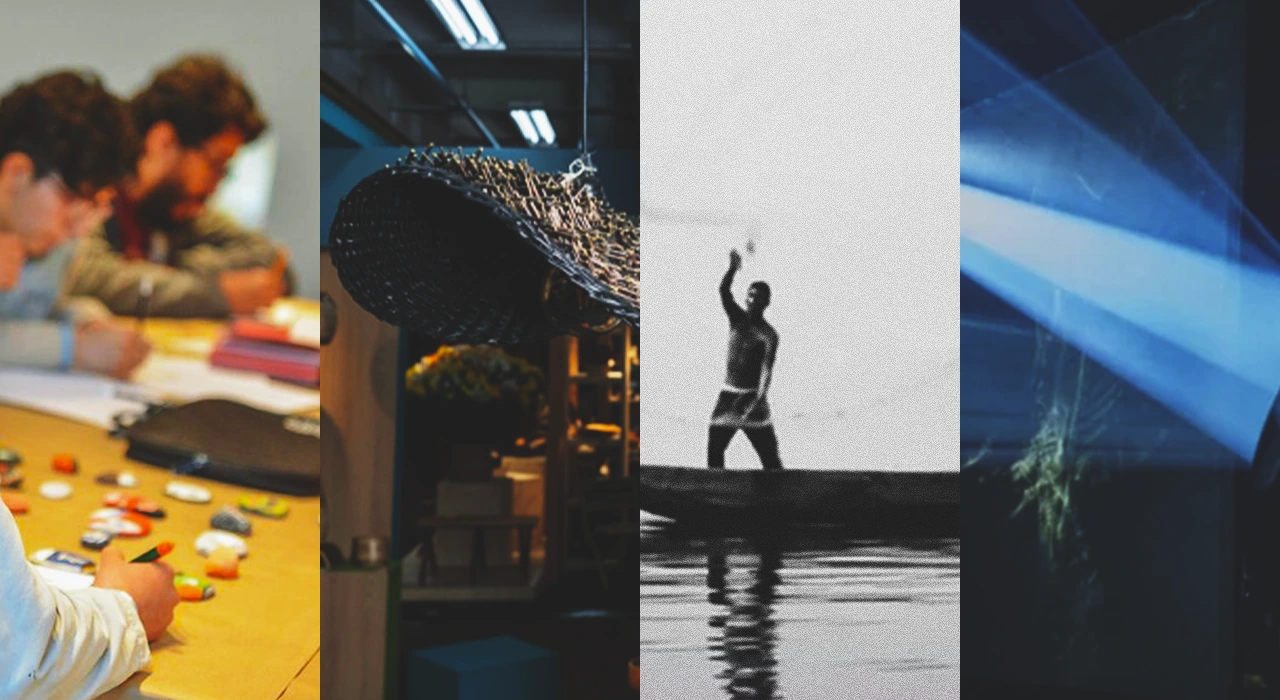



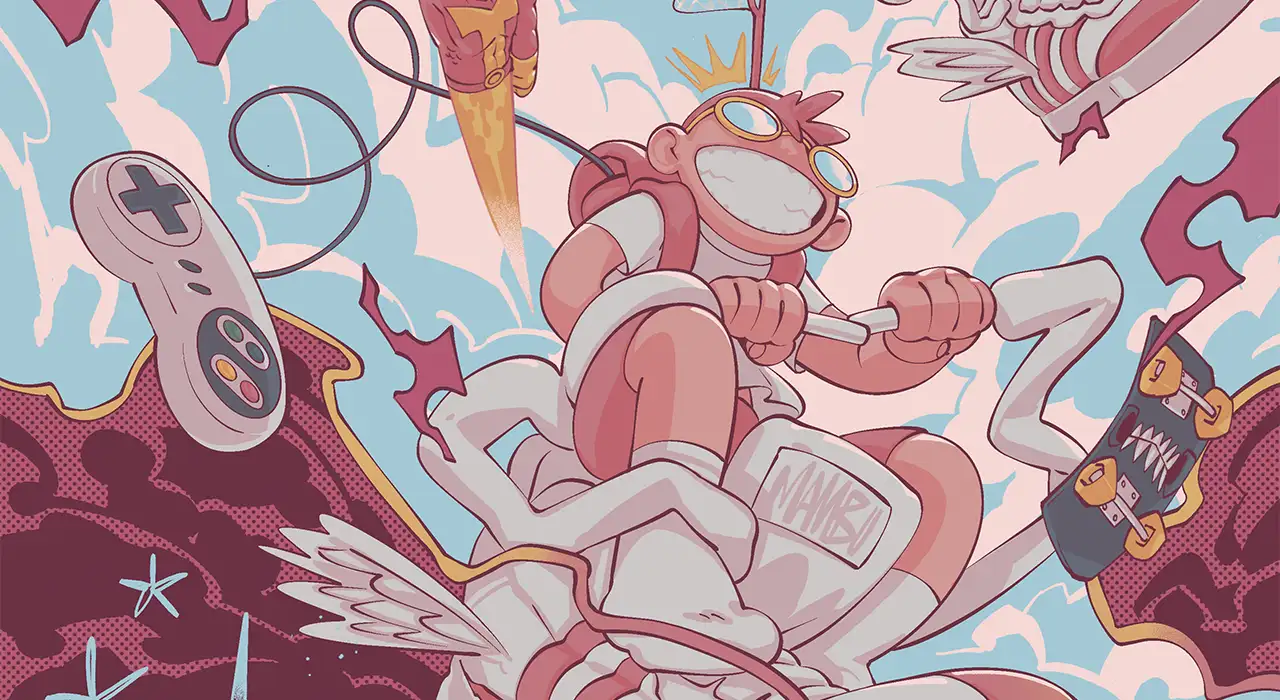



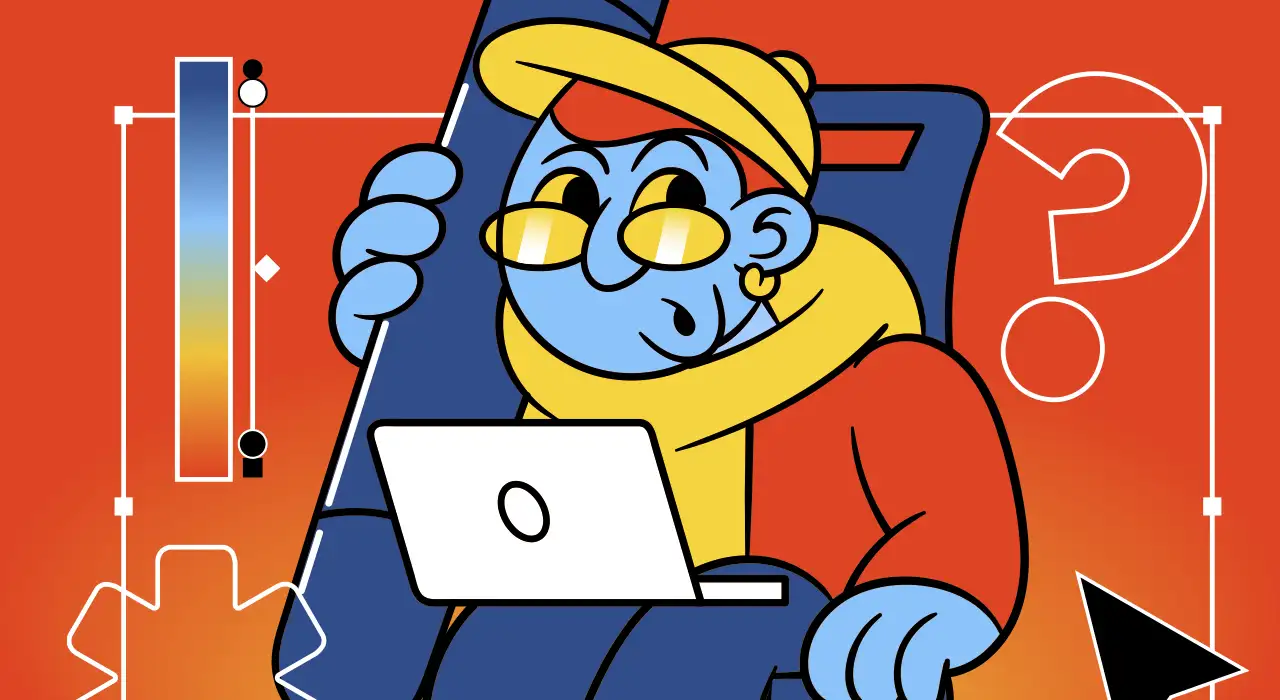












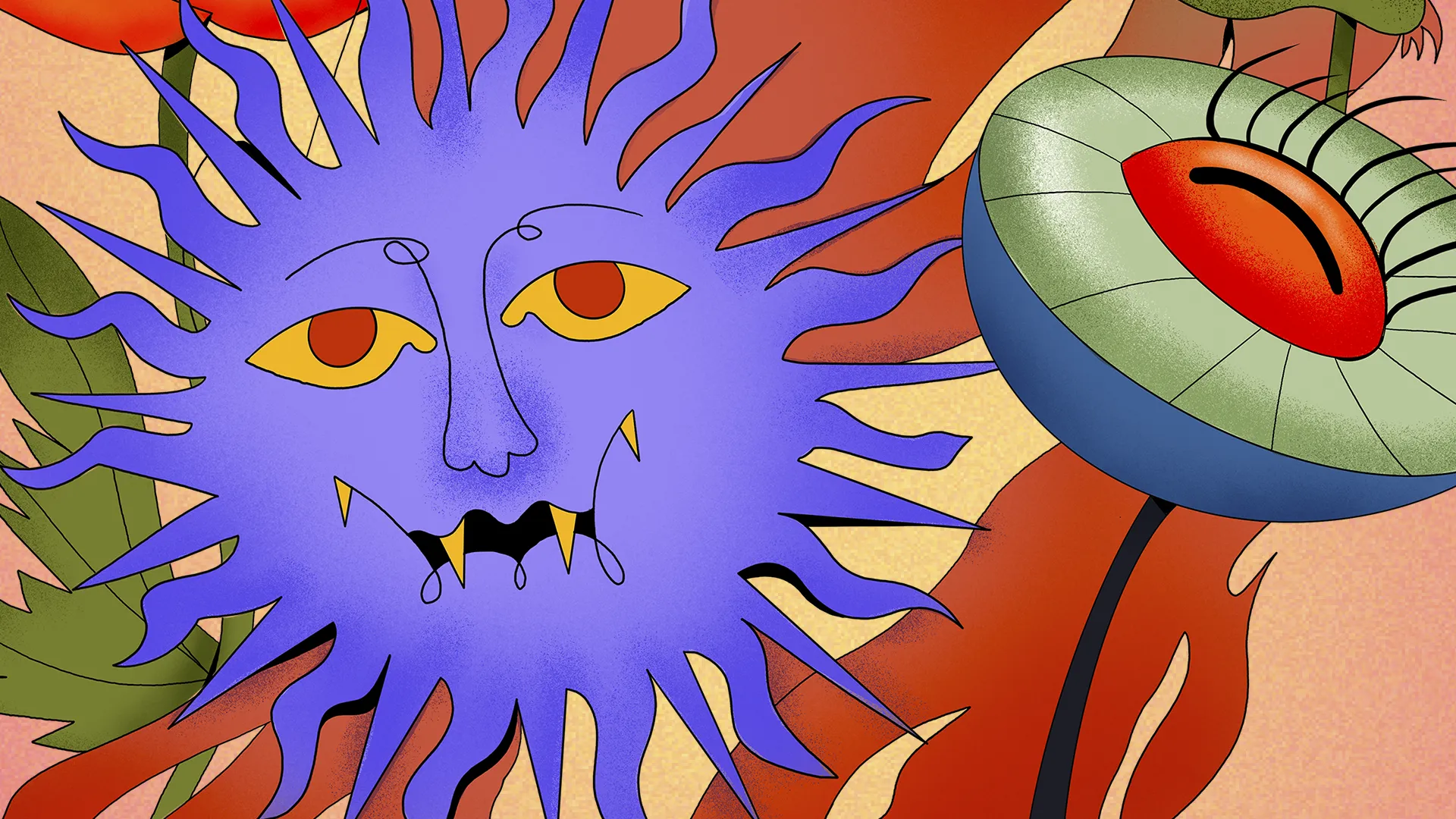
Dejar un comentario