
Los años de pensamiento mágico: sobre la suerte en los bisiestos
Los bisiestos tienen una fama seria, mala como pocas. Del hundimiento del Titanic al inicio de la última pandemia, los desastres que se cuentan en estos años los hacen parecer un genuino bulto de sal. Heredero de una estirpe de supersticiosos, el autor de este texto le da una mirada íntima a las historias detrás de estos años infames.
a Vilma y Kathy, mis tías mágicas
Como muchos colombianos, nací en una familia supersticiosa en pleno corazón del Caribe, con madre, abuela, tías y tíos oriundos de un viejo pueblo del departamento del Atlántico, donde uno no podía bañarse después de 3 de la tarde un Viernes Santo, porque se podía convertir en pescado, y donde nadie dudaba de que, a partir de cierta hora de la noche, no se podía andar en la calle porque comenzaba a deambular la Patasola.
Crecí bajo el acecho de esos familiares que nunca me dejaban poner las manos sobre la cabeza o reposar el maletín en el suelo, salvo si mi intención era invocar una desgracia o un descalabro financiero. El simple hecho de que apareciera una mariposa negra o marrón dentro de la casa era tan alarmante como si recibiéramos directamente una llamada para avisarnos del grave accidente de un familiar. Por supuesto, nunca podíamos quedarnos sin sal. Si esto llegaba a ocurrir, mi abuela María me mandaba urgente a la tienda y, si se derramaba mientras la manipulábamos, tocaba lanzar puñados por encima del hombro izquierdo para neutralizar el castigo del diablo, que suele asomarse por ese costado.
En mi familia nunca dudamos de que existieran los espectros y otros seres sobrenaturales. De hecho, hoy mis familiares siguen tapando los espejos de la casa durante los siete días que dura el duelo por un difunto, porque piensan que los demonios pueden colarse por esa especie de túneles, aprovechando los días de debilidad espiritual. De nada habría servido decirle a mi familia lo que argüía el filósofo romano Celio a los cristianos: los espíritus, al ser superiores a los seres humanos, únicamente pueden hacer el bien. Mi abuela, por ejemplo, nos decía que un espíritu en forma de duende con dientes afilados y pelo hirsuto la perseguía de niña, seguramente no para jugar con ella. Ya adulta volvió a verlo y un nieto estuvo allí para corroborarlo. Habían cometido el error de salir al patio después de las 6 de la tarde y de pronto lo vieron salir detrás de una sábana. Todas las revelaciones del Caribe suceden en el umbral entre la tarde y la noche, y detrás de una sábana blanca; García Márquez lo sabía cuando hizo ascender a los cielos a Remedios la Bella envuelta en ellas.

Para mi abuela, mi mamá y mis tías, el diablo y la noche están ligados indisolublemente, y por eso solían asegurar puertas y ventanas después de las seis de la tarde. A las 8 de la noche ya estaban acostadas para ponerle doble cerrojo a la casa con sus oraciones. Por ningún motivo atendían a quien tocara a esas horas, pues según ellas el diablo cobraba formas humanas. Como ejemplo, mi abuela mencionaba al cantante y compositor Alejo Durán, que para ella tenía los ojos más endemoniados del mundo y por eso, y no solo por su hipnótico acordeón, enamoraba a las muchachas. Cuando una vez Alejo Durán se apareció por Sabanalarga, las mujeres bailaron todas sus canciones, pero le esquivaron la mirada como si sus ojos fueran unos trinches.
Habría sido útil que mi padre no fuera supersticioso y de ese modo equilibrar la balanza familiar, pero él también traía un cargamento de supersticiones de su tierra natal: sus padres eran unos agricultores canarios que, para invocar la lluvia, azotaban el mar con ramas de tilo. Por otra parte, mi padre debía lanzar al campo los dientes caídos para que se los devolviera en alimento. Su campo laboral, el fútbol, no estaba menos exento de agüeros: en el Mundial de 1998, el francés Laurent Blanc besaba una y otra vez la calva de su compañero y arquero del equipo, Fabien Barthez; el público se reía, pero al final la selección de Francia salió campeona de esa Copa del Mundo. Lo más curioso fue que, dos mundiales después, los franceses perdieron la misma copa por otra calva menos afortunada: la de Zidane estrellándose contra el pecho de Materazzi. También están los casos emblemáticos de Juan Sebastián Verón e Iván Zamorano, quienes seguían utilizando vendas durante entrenamientos y partidos, aunque ya no estuvieran lesionados, pues decían que eso les traía buena suerte y los blindaba de nuevas lesiones. Mi padre, por su lado —y mucho antes del Tino Asprilla— jugó siempre sin calzoncillos y no exactamente para combatir el calor.
Suerte ambidiestra
Con esos antecedentes de lado y lado, era obvio que un año bisiesto no fuera un acontecimiento muy esperado en mi casa que digamos. Podía sentirse la tensión en el ambiente desde la misma Nochevieja. Tengo una tía que se zampaba una doble ración de uvas cuando sonaban las doce campanadas (como si estas fueran las del castillo del conde Drácula) y nos explicaba enseguida: “Año bisiesto, año funesto”. Pero en marzo del 2020, unos días después del 29 de febrero, ratificamos sus mayores miedos y los nuestros cuando llegó la pandemia por el coronavirus y nos tocó escondernos como cucarachas, porque la Muerte zumbaba en el aire igual que una enorme chancleta lanzada a diestra y siniestra. Otra tía se pasó todo el confinamiento con la ropa al revés para confundir a la Muerte. “Año bisiesto y año de pares, años de azares”, decía para explicar su obstinación. Otras veces recitaba una frase más antigua que tomaba prestada de mi abuelo Miguel Ramos: “Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto”.
Un tío solía enumerar ejemplos de males ocurridos durante otros años bisiestos: el hundimiento del Titanic, los asesinatos de Gandhi, Robert Kennedy y Luther King o del mismo Lennon, que para mis tíos fue como la muerte de un familiar cercano. Mi papá, además, citaba un ejemplo de su propia cosecha: el inicio de la Guerra Civil española se dio durante el año bisiesto de 1936 y mi padre sintió en carne propia sus ondas expansivas al nacer un año después en pleno revuelo. “Año bisiesto, entra el hambre y la muerte en el cesto”, recitaba su madre, mi abuela canaria. En Internet encontré otros ejemplos de años bisiestos terribles: en 1792 se inauguró oficialmente la guillotina y en 1940 se creó uno de los lugares más infortunados de la historia: el centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau, con más de cuarenta campos de concentración y exterminio operados por la Alemania nazi en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.

Por su puesto, la creencia en las desgracias que acompañan a los años bisiestos proviene de la simple operación estadística de emparejar anomalías históricas con la anomalía de añadir un día al mes de febrero cada cuatro años. El objetivo original de esta maniobra de ajuste era adaptar nuestro calendario al inexacto ciclo natural, cosa que nos toca hacer con más frecuencia de la que pensamos: la cantidad de revoluciones de la Tierra sobre su propio eje para dar una vuelta completa a su órbita es de aproximadamente 365,25, por lo que ningún calendario compuesto de días enteros puede igualar ese número o saltarse impunemente esa fracción aparentemente pequeña, pero que acumulada termina descuadrando el calendario respecto del ritmo de las estaciones. Aquella operación estuvo rodeada de otras anomalías y desajustes. En el año 46 a.C., Julio César había decidido reformar el viejo Calendario Numano (llamado así por el rey Numa), que se basaba en el año lunar y tenía sólo 344 días. El viejo calendario era tan inexacto que, para corregir el desfase, Julio César tuvo que asignar 445 días a ese año, el más largo y loco de la historia.
De la elaboración del nuevo se ocupó el astrólogo Sosígenes, que lo realizó basándose en el año solar. Como la fracción de día sumada a los 365 días era impensable de sostener, Julio César decretó que se eliminara la fracción y cada cuatro años se duplicara el sexto día anterior a marzo, que era como los romanos contaban los meses: hacia atrás. De ahí el nombre de bisiesto, que deriva del latín bis sextus dies ante calendas martii. Más tarde se prefirió sumar un día a final de febrero, en ese momento de 29 días (30 en los años bisiestos), y elegir los años anómalos entre los divisibles por cien. Cuando Augusto se convirtió en emperador, quiso dedicarse un mes, como había hecho César, y eligió agosto para estar por encima de julio. Pero ese mes tenía solo 30 días, así que, para no ser menos que Julio César, añadió un día a su mes quitándoselo a febrero, que desde ese momento pasó a tener 28 (29 en años bisiestos). De ahí surgió otra anomalía pero dentro de cada año: dos meses seguidos con 31 días, que debería dar para otro agüero… ¡Qué desperdicio!
Nudillos de madera
La mayoría de las supersticiones tienen una fuente irracional, pero no todas. Algunas parecen producto del puro sentido común. Un amigo que vive en Suecia, por ejemplo, me cuenta que allá es de mala suerte dejar las llaves en otro sitio que no sea el perchero de la entrada, lo que parece más bien un consejo de persona mayor para encontrar siempre las cosas en su lugar. También me contó que unas amigas de los Balcanes lo regañaron una vez por silbar en un día eléctrico y nublado, lo que podría tener algún sustento científico: la descarga acústica del silbido podría atraer de alguna forma esa otra descarga. Desde Rusia, otro amigo me comenta que es de mal agüero para el huésped que el anfitrión barra el día en que aquel se ha ido de la casa, lo que parece más bien un simple acto de cortesía.

A pesar de todo, el hecho de que la raíz supersticiosa de los años bisiestos sea racional no le resta un ápice al temor irracional que inspira. El mejor ejemplo lo encontramos en otro agüero de origen racional: el de evitar pasar por debajo de una escalera. Si lo analizamos bien, es un miedo que tiene todo el sentido del mundo, especialmente si hay alguien subido en ella. Y aun cuando no haya nadie encaramado, no es que sean las estructuras más sólidas del mundo. La otra teoría es de tipo religioso, pero perfectamente racional y computable: antaño se consideraba que la figura triangular que se forma entre la escalera y la pared simboliza la Santísima Trinidad y atravesarla significa violar el número sagrado, un acto blasfemo que puede traer castigos divinos. Otra superstición que también tiene una raíz religiosa y a la vez matemática es la del número 13: la celebración de la Última Cena. Según el relato bíblico, a la famosa comilona asistieron Jesús y sus doce discípulos, uno de los cuales traicionó a Jesús, lo que desencadenó su crucifixión. Desde entonces, el número 13 es una invocación del dolor, el infortunio y la muerte. Y lo peor es que viene cargada con todo el peso de la herencia cristiana.
Aunque irracionales e inexactos, hay albures que me gustan más: por ejemplo, el de tocar madera para neutralizar cualquier fatalidad. Su origen proviene de culturas más viejas que la nuestra, como la de los indios americanos y los celtas que son, por cierto, mis antepasados por una y otra rama familiar. Para esas culturas, los árboles eran el verdadero hogar del ser humano, y también lo eran para las criaturas místicas que habitaban la selva. Estas podían oír el reclamo de los golpes y acudir enseguida para llevar a cabo las peticiones. La segunda teoría para esta superstición también es cristiana; relaciona la madera con la cruz: tocarla era pedir la protección del ser supremo.
En todas estas creencias subyace una idea que de alguna forma las justifica racionalmente: la llamada simpatía cósmica, esa actitud mental regulada por la razón de que cada elemento de la naturaleza responde a fuerzas que tienden a atraerse o repelerse. Toda persona intuye que el universo es un gran ser viviente imbuido de lo que los griegos llamaban pneuma:aliento, espíritu. La mecánica cuántica trajo de vuelta esta idea: todas las cosas están en relación constante y continua más allá de las fuerzas macrofísicas. Por lo tanto, cualquier acción, por pequeña que sea, puede determinar el próximo movimiento en el tablero y la suerte de todos los jugadores. Entonces es cuando entran esas sutiles señales o pistas anunciadoras que sigue cualquier criatura desde el principio de los calendarios para seguir en el juego caótico y azaroso de la vida.
“Dios no juega a los dados”, se quejaba Einstein desde su visión determinista. Y Bohr le respondía desde la nueva rama de la física que restituía la aleatoriedad y la incertidumbre: “No pretendas decirle a Dios cómo jugar”. El tiempo le dio la razón a Bohr, a mi abuela y a mis tías.



Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.















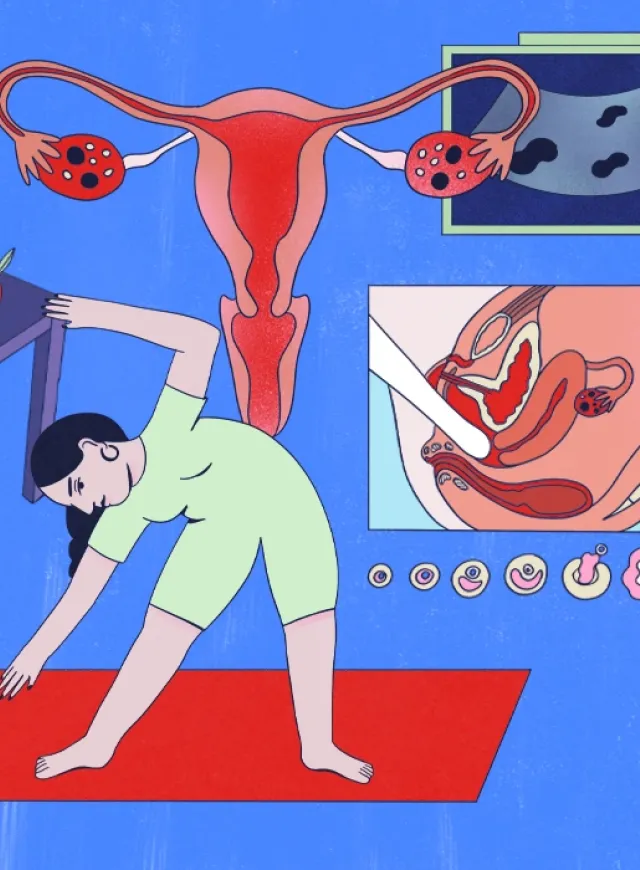




























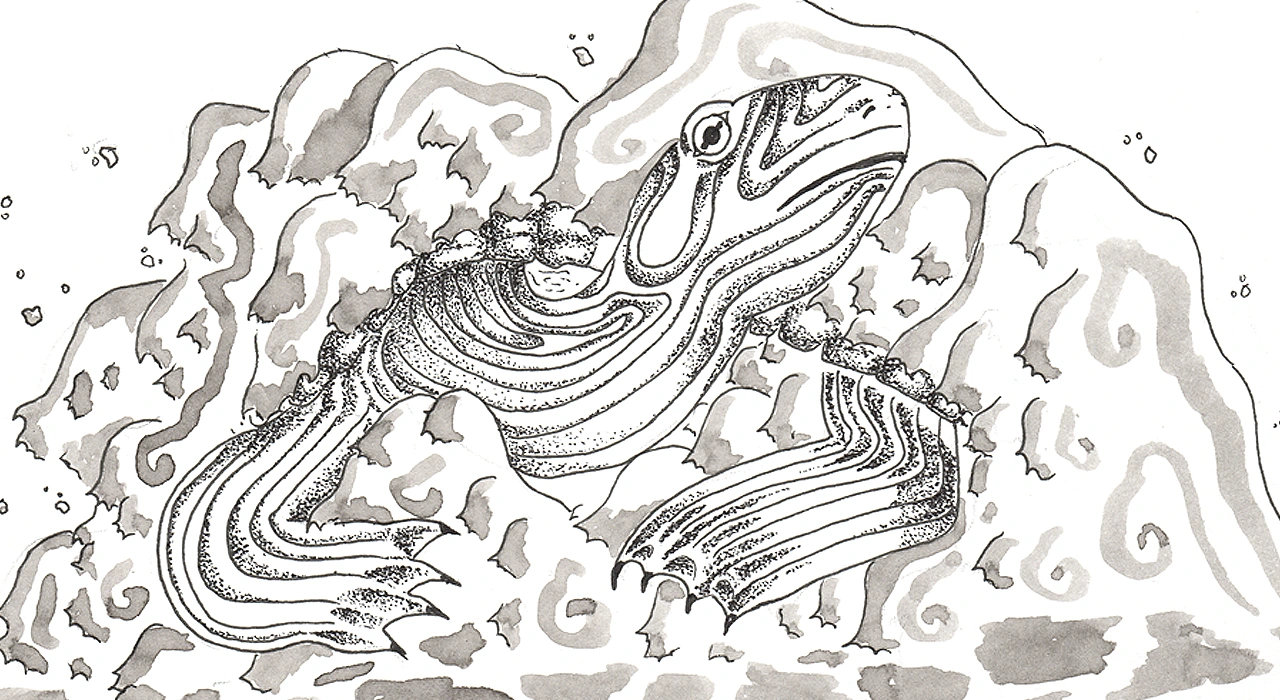





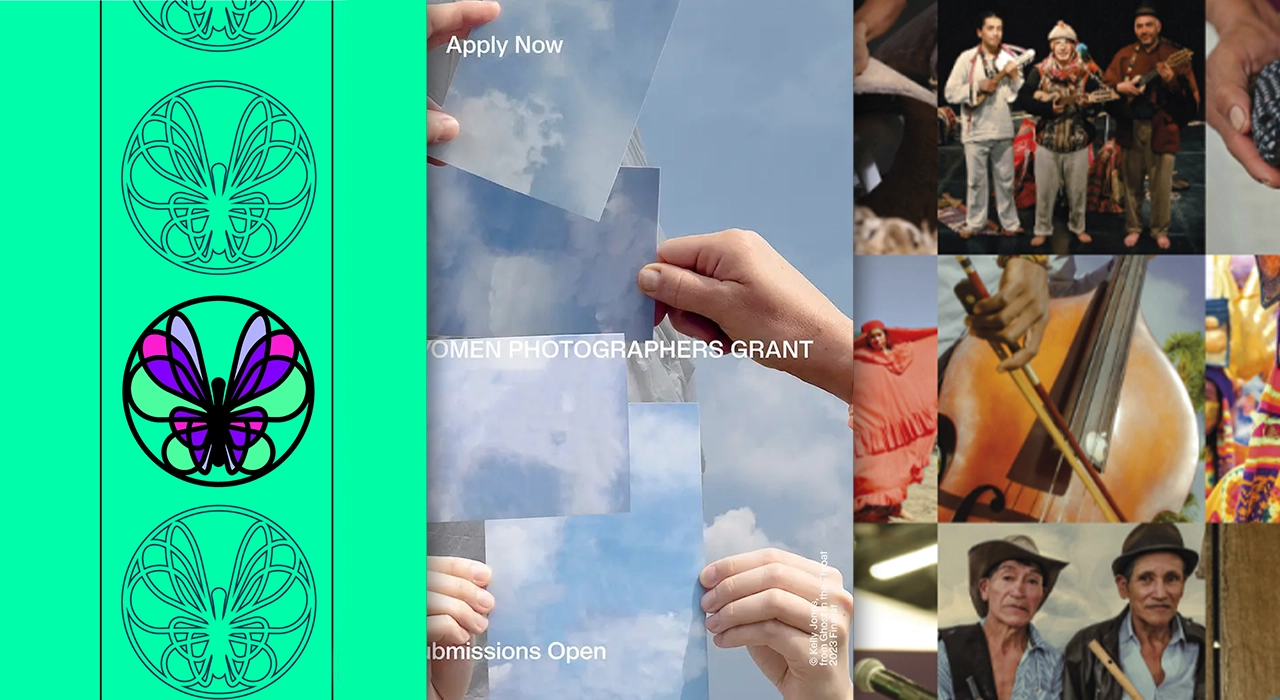






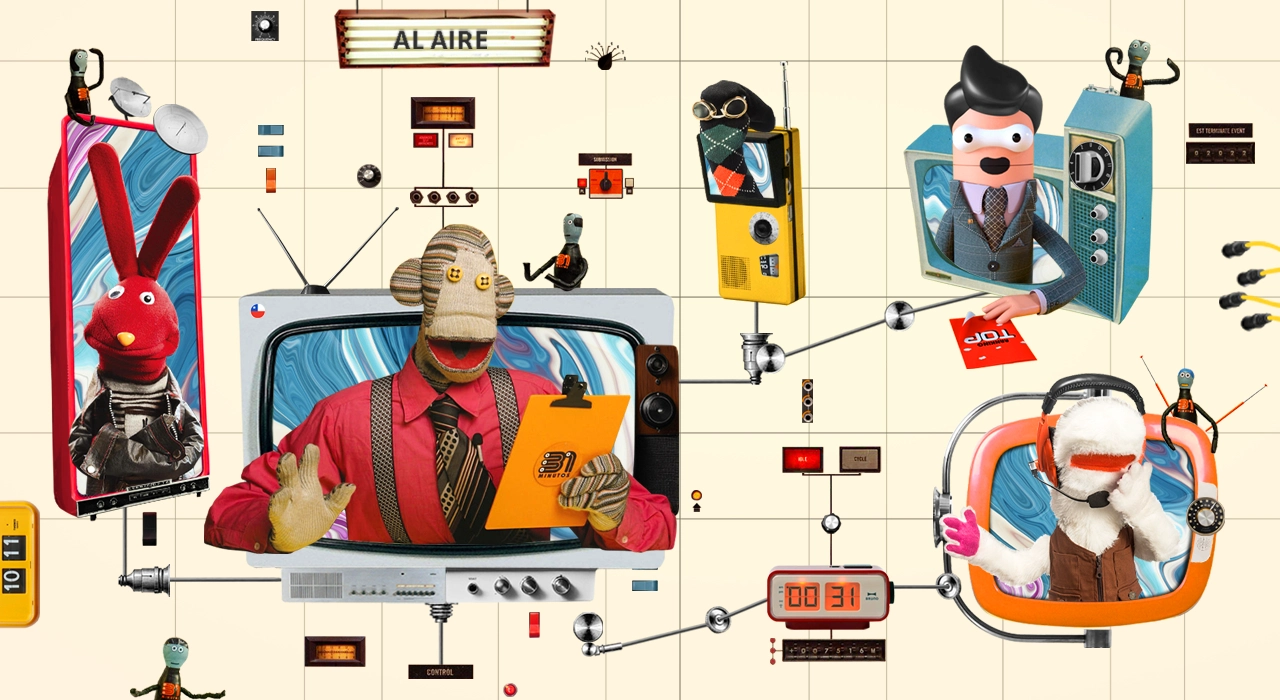

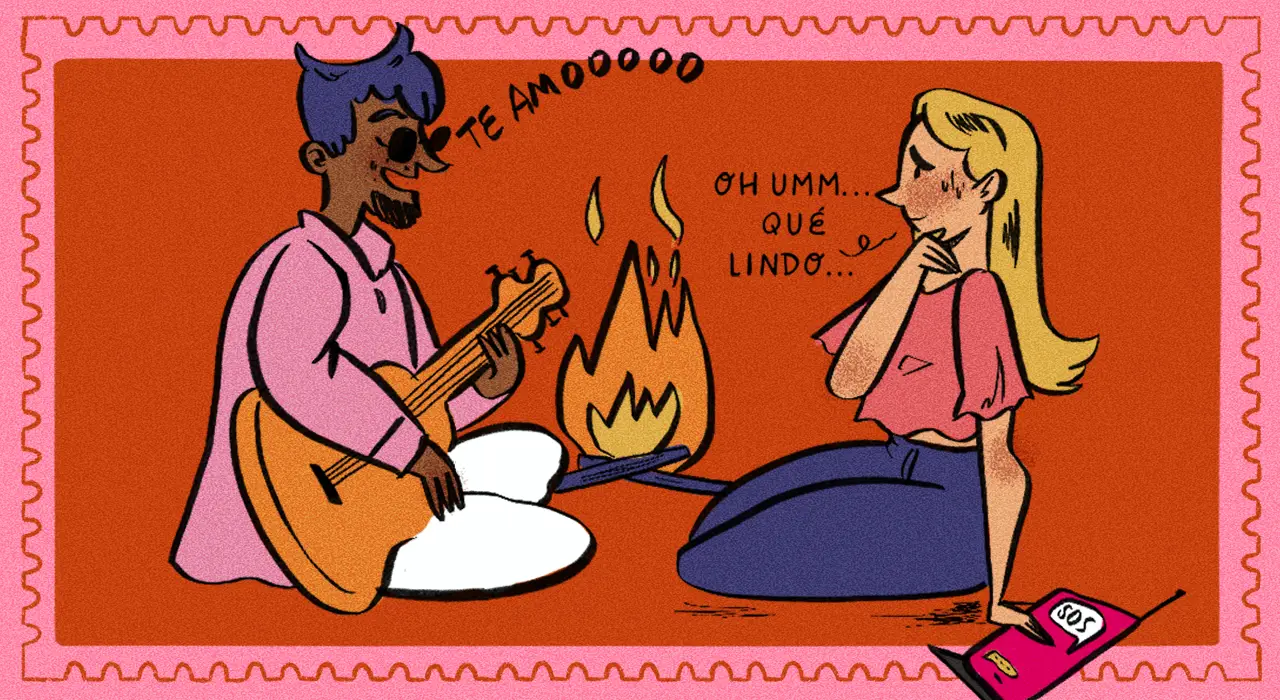








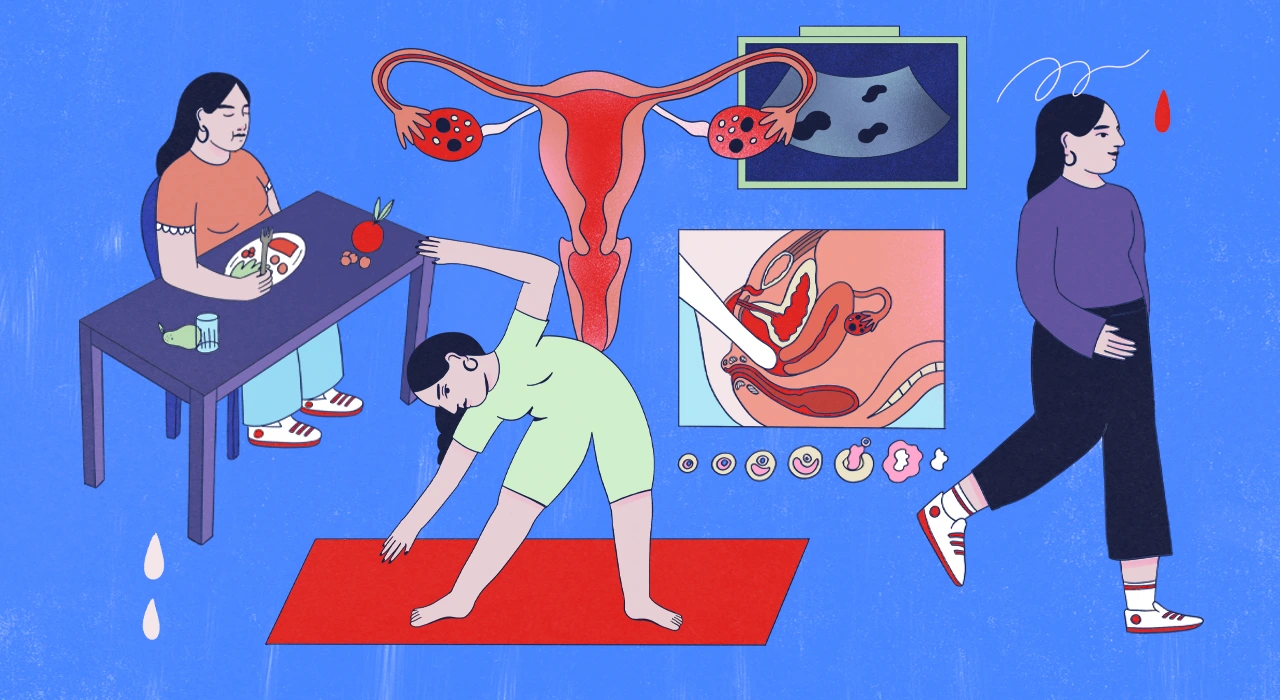












Dejar un comentario