
¿A qué volvemos cuando volvemos?
Hay épocas en las que todos, por olas, se van.
ambién hay épocas en las que algunos vuelven. No me refiero solo a regresos de viajes transatlánticos. Todos volvemos a algo: el tío perdido de repente viene a almorzar y además volvió a fumar; tú vuelves a escribir después de creer que no podías escribir una palabra más; el gato vuelve a aparecer, ingrato, pidiendo comida como si nunca se hubiese ido.
Ahora mismo estamos en época de regresos, y yo, afortunada o desafortunadamente, vuelvo a clases. Pero para volver hay que haberse ido y si hay algo por lo cual Bogotá no sufre es por el abandono. Bogotá agradece la ausencia de sus habitantes como ninguna otra ciudad: el clima cambia y las calles se limpian. Y yo, junto a los pocos que nos quedamos, no dejo de pensar que tal vez sí valdría la pena vivir en una Bogotá post apocalíptica, soleada y vacía de todas sus gentes.
Pero no vine acá a hablar del abandono, sino del regreso, y en la extensa lista de cosas que Bogotá no agradece está el regreso de sus ciudadanos, convencidos de que vuelven a una ciudad fría, sucia y hostil, cuando los sucios fríos y hostiles son ellos. ¿Nosotros? Está bien, sí, nosotros.
¿A qué volvemos cuando volvemos? A la rutina, por supuesto, pero hay personas como yo que aman los planes, y los días anticipados, y los pequeños horarios hechos con papeles de colores. Volvemos a los salones oscuros, a las siete de la mañana en un lugar que no es tu cama, a las personas que leen nuestros poemas favoritos en clase y los dañan para siempre. Vuelves al tinto aguado que tomas por necesidad, o al café frío, o al té o al agua de coca, Redbull con cocacola, taurina, cafeína, guaraná. Alguna vez oí de un santo que ayudaba a mantenerse despierto, pero no tengo ninguna fuente confiable que confirme su efectividad. A mí rezar siempre me ha dado sueño. En mis épocas de insomnio rezaba para dormir, pedía quedarme dormida.
Volvemos a la humanidad, a los lugares repletos de desconocidos, al síndrome obsesivo compulsivo, al quién-habrá-tocado-esto-y-con-qué al cuántas-personas habrán-salado-esta-silla-y-hace-cuánto. Y es que Bogotá es otra cuando está llena, el clima cambia y nos sentimos más en guerra. Nos movemos con afán, con hambre y con asco, el tiempo ya no alcanza para desplazarnos todo lo que nos debemos desplazar.
Y no es que yo me quede aislada en mi pequeña cueva todas las vacaciones y no me monte en un solo bus (aunque sí) es que los buses del regreso, así como la ciudad del regreso, son otros. En un día hábil[1] promedio paso alrededor de dos horas y media en un bus. No puedo dormir en ellos desde que un taxista me contó que se quedó dormido en un bus y amaneció en un potrero. Así que normalmente solo miro a la ventana y me enamoro de nucas ajenas. No leo en el bus, si les preocupa lo del potrero ya se imaginarán las historias que me cuentan los taxistas sobre leer en los buses. Normalmente trato de mirar hacia fuera y hacer listas en mi cabeza. Eso si estoy sentada, porque si estoy parada solo pienso en sentarme. Si quieren saber quiénes son no hay que viajar a la India, deben pasar dos horas parados en un bus de Bogotá (me preguntó qué pasaría si promoviéramos el turismo a esta ciudad como un centro de meditación a partir del caos.) Pero partamos de que toda situación miserable es tres veces más miserable si está lloviendo. Durante el invierno (normalmente acá no hay inviernos, pero hubo tanto frío que tuvimos que ponerle un nombre) hubo días en los que no amaneció, y en esos días solo pocos se salvaron de estar atascados en un bus con cerca de ochenta personas más, todos preguntándose por qué no amanecía (la Bogotá ausente no es así, la Bogotá que era hace un mes y ya no es). En esa ciudad no hay tráfico y todos los días son primero de enero, los que quedamos nos seguimos quejando de aquellos que nos dejan, pero sonreímos.
Hablo de Bogotá porque llevo una buena racha de tiempo aquí, tanto que ya perdí la cuenta de las oportunidades que tuve para dejarla. ¿Por qué no me voy? Porque a lo mejor de esta ciudad no se puede decir nada absoluto. Puede que sea la ciudad del regreso y la ciudad del abandono y sobre todo la del olvido, pero siempre pasa algo que nos hace retractarnos de todo. La semana pasada dos hombres se subieron a mi bus a cantar La cucharita de Jorge Velosa y hasta el conductor terminó cantando. Llovía, y Bogotá es peligrosa cuando está nublada porque no se ven las montañas del oriente, y sin las montañas del oriente, ¿cómo vamos a encontrar el norte?
Me quedo porque algún día esta ciudad nos va a devolver a todos los que se fueron. La ciudad del olvido y del caos por fin será la ciudad del regreso, del verdadero regreso. Ojalá entonces haya ciudad a la cual volver, algún bus en el que cuarenta personas canten “La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió…” sintiendo que al cantar recuperan lo que han perdido.
[1] Días hábiles, días inhábiles. ¿A quién se le ocurrió discriminar sobre la habilidad de los días?



Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.





























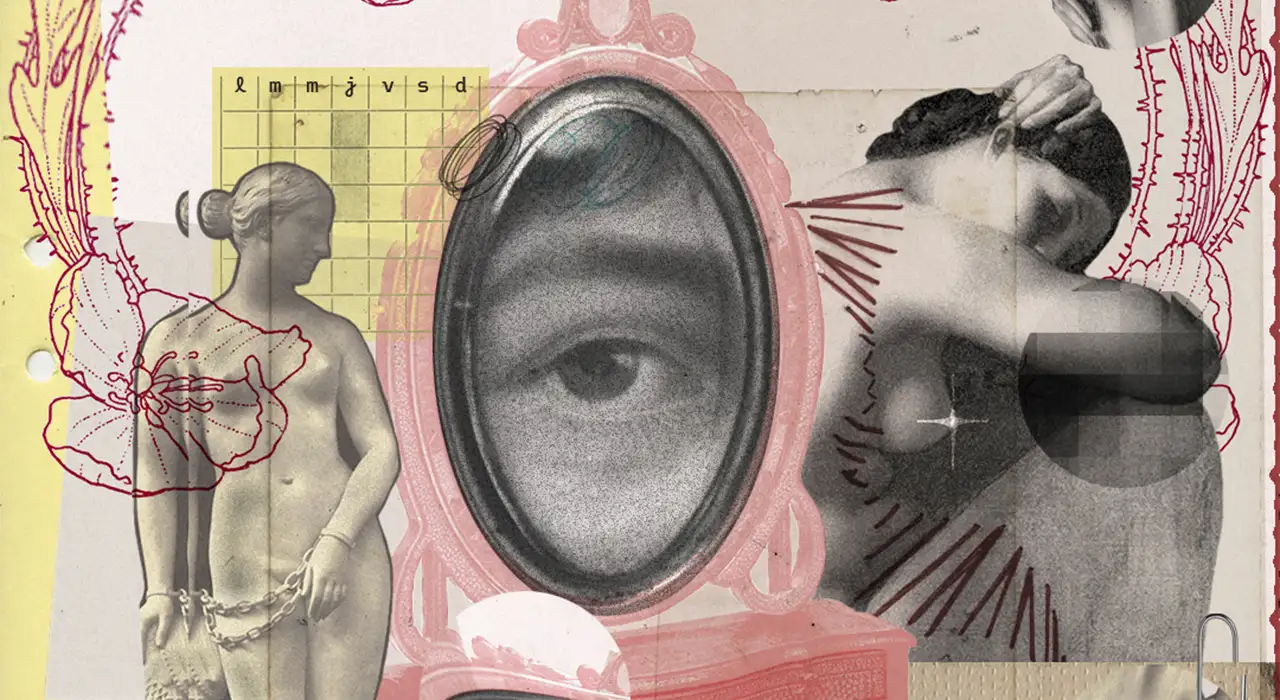


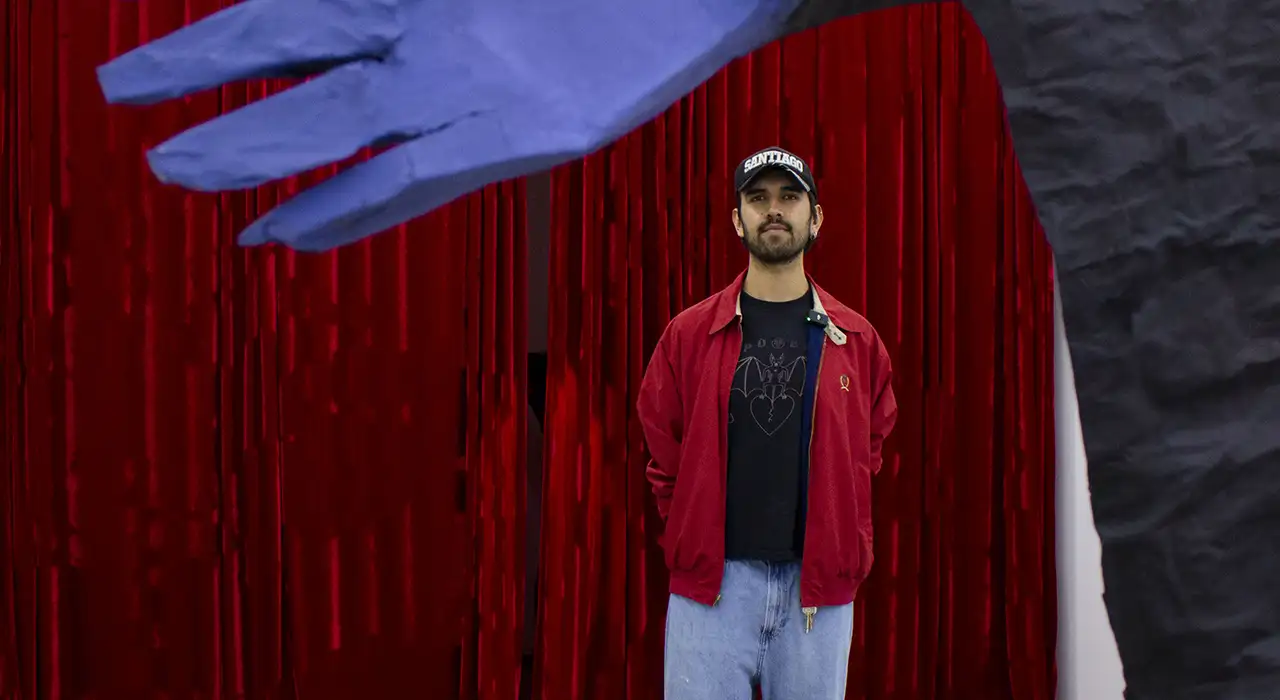




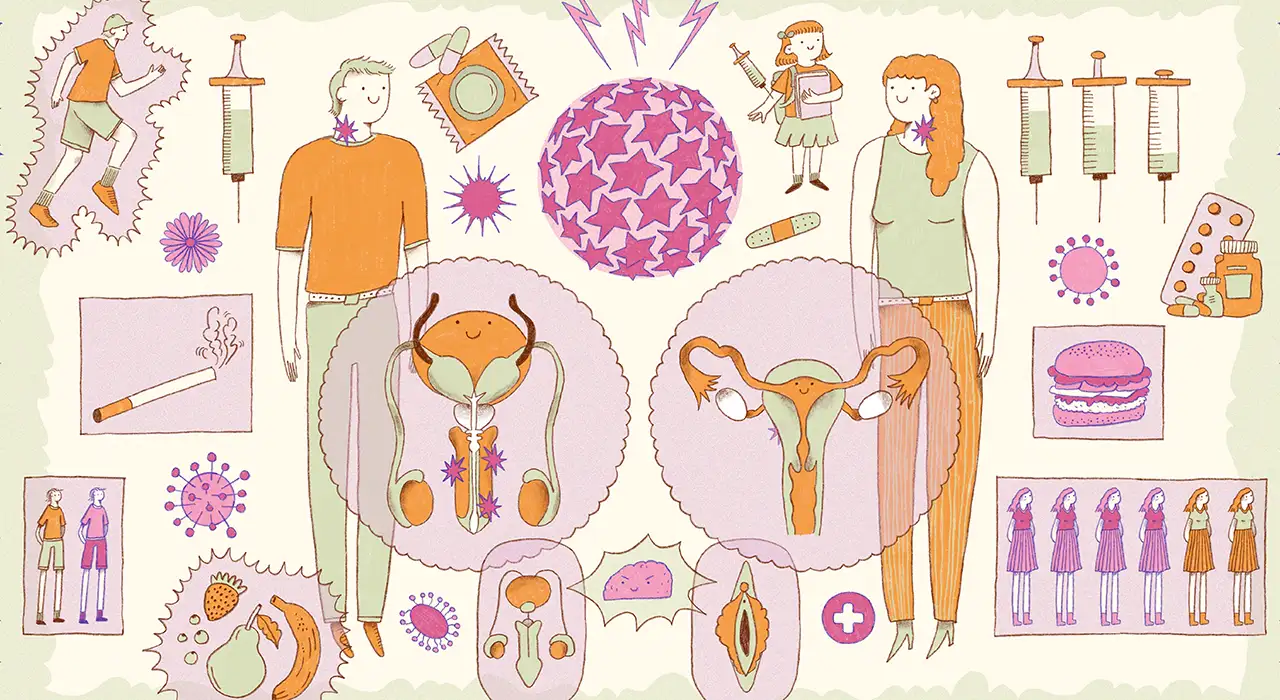

Dejar un comentario