C
umplí 15 años. Dejé de jugar escondidas. Dejé de jugar de rodillas. Tuve pelo. Le dediqué al fútbol todo mi tiempo: todo.
Me quedé esperando que Millonarios volviera a ser lo que fue dos años antes. Vi en el salón de arriba del bachillerato, el de la pequeña pantalla grande, el uno a uno que le sacó Colombia a Alemania en Italia 90, pero a nadie le dije que para mí fue el resultado perfecto porque nunca supe bien por cuál de los dos ir. Aprendí a afeitarme porque no tuve alternativa. Me di cuenta de que mi estatura no pasaría de 1’65. Tuve un par de vecinas bonitas que me sirvieron de punto de referencia: no es fácil ni sano ni humano vivir la vida en un colegio de hombres, y sin embargo el mío estuvo bien. Me aburrí mucho en unas vacaciones familiares en San Andrés. Fui un adolescente de puertas para adentro: no boté puertas ni grité en vano ni consideré más de la cuenta la posibilidad de suicidarme. Usé pantalones de pana, sí, usé los mismos tenis todos los días hasta que me vi en la necesidad de cambiar de pies. Coleccioné películas de betamax. Pensé “no se puede ser más inteligente que esto” cuando apenas comenzaba a ver Annie Hall por primera vez. Puse el despertador a las seis de la mañana, en vacaciones, porque quería que me alcanzara el día para ver cinco películas: muchas veces sonaba Tears in heaven, mil. Supe que mis papás eran dos personas como usted y como yo, pero después me di cuenta de que sin embargo eran extraordinarios, y míos. Jugué “Sabelotodo” con ellos durante ese infame apagón que hoy parece una noche larga.

Pude leer. Fui capaz de leer. Leí en un solo mes
Retrato del artista adolescente,
La metamorfosis,
Muerte en Venecia,
Sobre héroes y tumbas y
La inmortalidad. Me volví fanático de Paul Simon porque pasando canales vi por primera vez su concierto en el Central Park. Tuve que usar gafas de miope. Vi
El cabo del miedo en Hacienda Santa Bárbara. Vi
Los imperdonables en el Teatro Scala. Vi
La lista de Schindler en Avenida Chile. Vi a Colombia ganarle cinco a cero a Argentina. Leí el discurso de grado en el colegio. No me dio miedo. Dirigí en paz dos revistas. No quise ir al prom. No supe cómo decirles a los demás que no importaba que no supieran qué hacer conmigo. Me hice amigo de –en orden de aparición- Daniel, Julián y Germán. Hicimos lo posible para que nos diera ataque de risa una y otra y otra vez. Y quedamos en querernos por el resto de la vida.

Recibí una llamada insólita: “mataron a Andrés Escobar”. Despedí a mi hermano, que se iba a estudiar un tiempo afuera pero pronto se quedó a vivir allá, en el viejo aeropuerto El Dorado. Le oí decirme: “no se ponga así que entonces me amarga la ida”. Lo dejé ir. Tuve por primera vez mi propio cuarto, eso sí. Y coleccioné películas de VHS con una franja negra abajo.

Tuve que pensar en qué estudiar. Estudié Literatura. Odié profundamente la universidad pero la recuerdo con cierto cariño. Odié sentirme tan perdido. Tanto. Pero conocí a una segunda novia debajo de un umbral, me encontré a una tercera en un balcón y me resigné a una cuarta en el diciembre equivocado. Quise mucho. Quise todo. Subí. Bajé. Aprendí. Caí en los lugares comunes que sabemos. Vimos
Amante inmortal con los ojos aguados. Se fue. Volvió. Se fue otra vez. Me revolvió el estómago la sola posibilidad de que alguien más la tocara. Quise volver. Quise que me dejaran de nuevo. Lloramos a destiempo. Oímos a Cristina y a los subterráneos y a Dead Can Dance y a Laurie Anderson como anticipándose a un recuerdo. Tuvimos una amañada teoría para todo. Me dejé romper el corazón, como dicen, una, dos, tres veces seguidas. Pero siempre di las gracias.

Y leí a Paul Auster, a Raymond Carver y a Richard Ford. Y leí Sostiene Pereira. Y Reencuentro. Estuve en Viena, en Salzburgo, en Londres, en París, en Munich, en Madrid con los cuatro que en verdad me querían. Pensé que Seinfeld era lo mejor que podía pasar de aquí en adelante. Me armé mi biblioteca. Me armé mi colección de discos: de los Beatles a Pink Floyd, de Tracy Chapman a Leonard Cohen, de R.E.M a Peter Gabriel. Me hice amigo de Luis Fernando porque era francamente inevitable. Fui al extrañísimo entierro de mi tía Carmen. Supe de buena fuente que esta es mi última vida: que ya fue. Resulté ser un profesor de literatura. Sospeché que lo mío no eran los noventa sino los ochenta. Encontré brujería en una mata del apartamento en donde viví desde el día en que nací. Fuimos juntos a todas las películas apretados en el Volkswagen de Miren Vitore.
Cumplí 22 años. Hice la tesis. Me negué rotundamente a bailar. Pasé un mes enfermo porque tuve que pensar en qué cosa ser. Mi papá me prometió que me iba a mejorar. Mi mamá me acompañó a la sala de urgencias. Fui el padrino de bodas de mi hermano. No permitimos que la familia se perdiera de vista. Llegué a pensar que no tendría una vida buena: que no encontraría nunca un amor de la vida ni tendría suerte en lo que en verdad me importaba. Escribí mi primera novela: Relato de Navidad en La Gran Vía. Escribí mis primeros artículos. Escribí tres guiones fantasmas que me pidió Carlos Mayolo. Y siempre me lo tomé como un simple trabajo. Me quedé atrapado en un trancón con una mujer de 18 que le recomendó a Arango Editores que me publicaran los cuentos de Sobre la tela de una araña. Me casé con ella dos años después. Nos fuimos a vivir a Barcelona como dos niños jugando a lo que se supone que es la vida. Estudié cine en pleno invierno a pesar de la angustia. Cociné un par de cosas que no quedaron nada bien. Descubrí que lo mío es pedir a domicilio. No entendí qué diablos estaba haciendo ahí. Me dio una tristeza rara que hasta hace poco se me está quitando. Se me fue acabando día por día el siglo veinte, a mí, que era lo que en verdad importaba. Creí saber lo que sería mi vida de ahí en adelante. Pero en verdad no tenía ni puta idea.

Creí que ya había comenzado mi historia: llegué a mirar al pasado por encima del hombro. Pero, apenas cayó la década siguiente como un aguacero, lo cierto fue que hasta ahora estaba armando mi propio personaje. Acababa de cumplir los 25.

































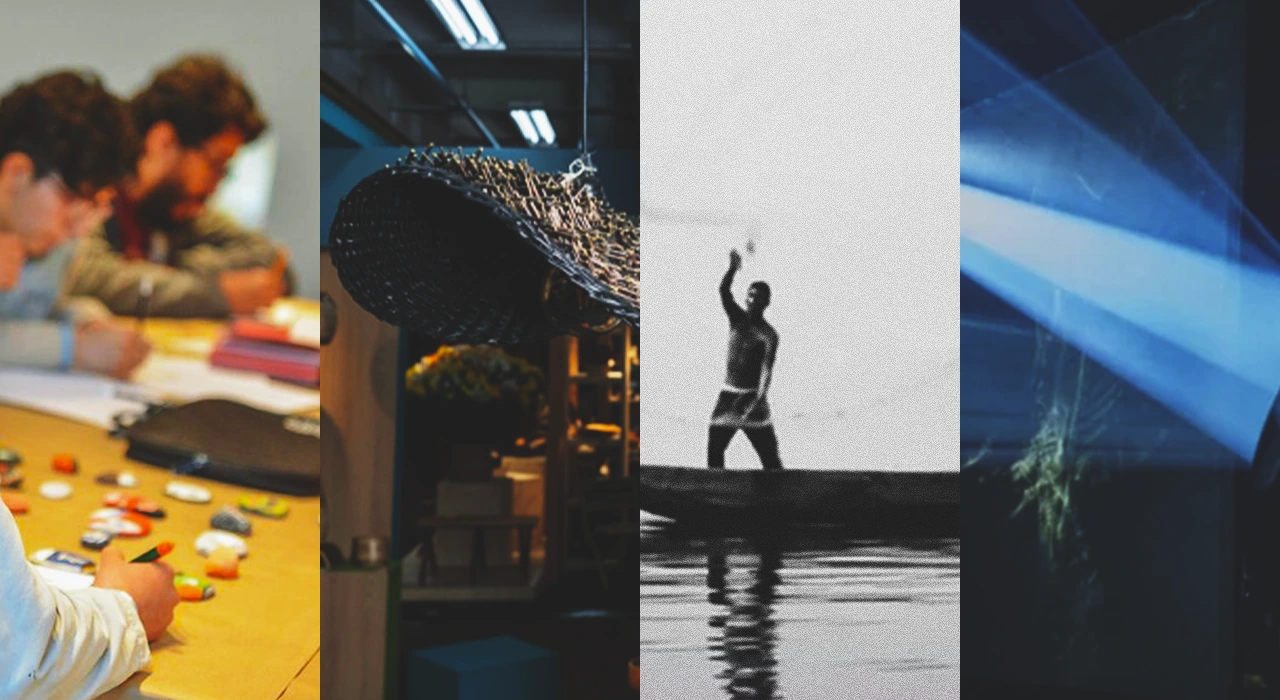



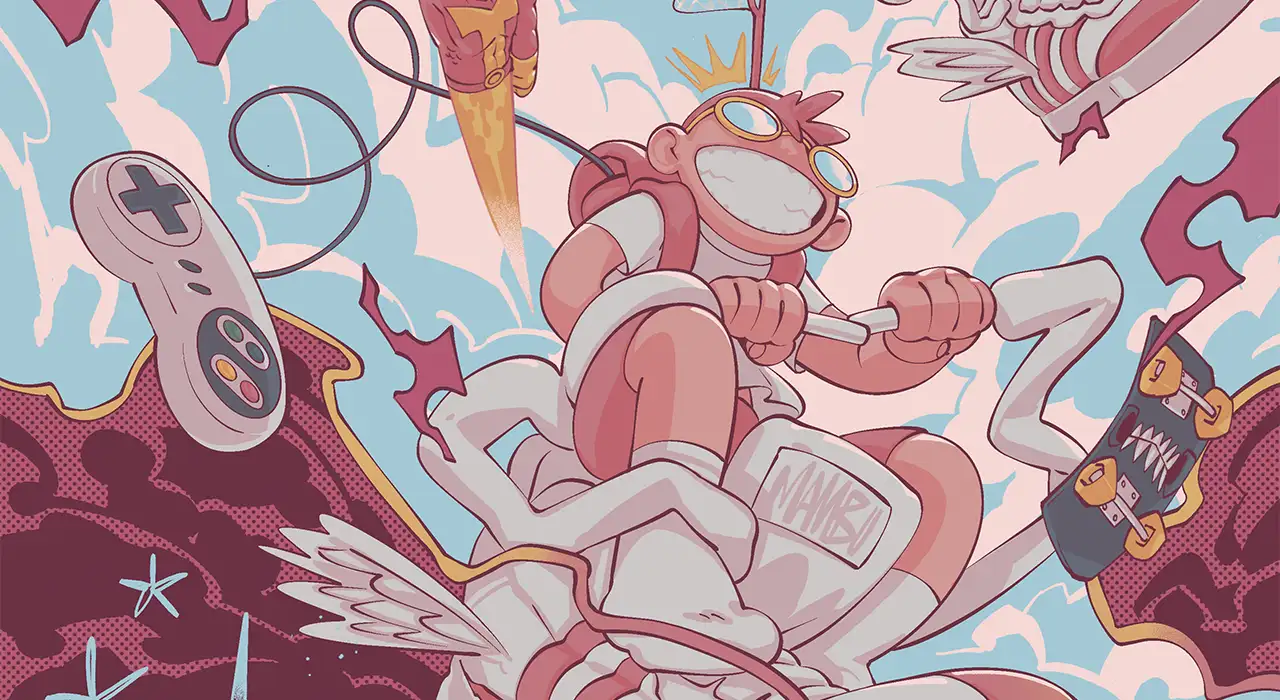



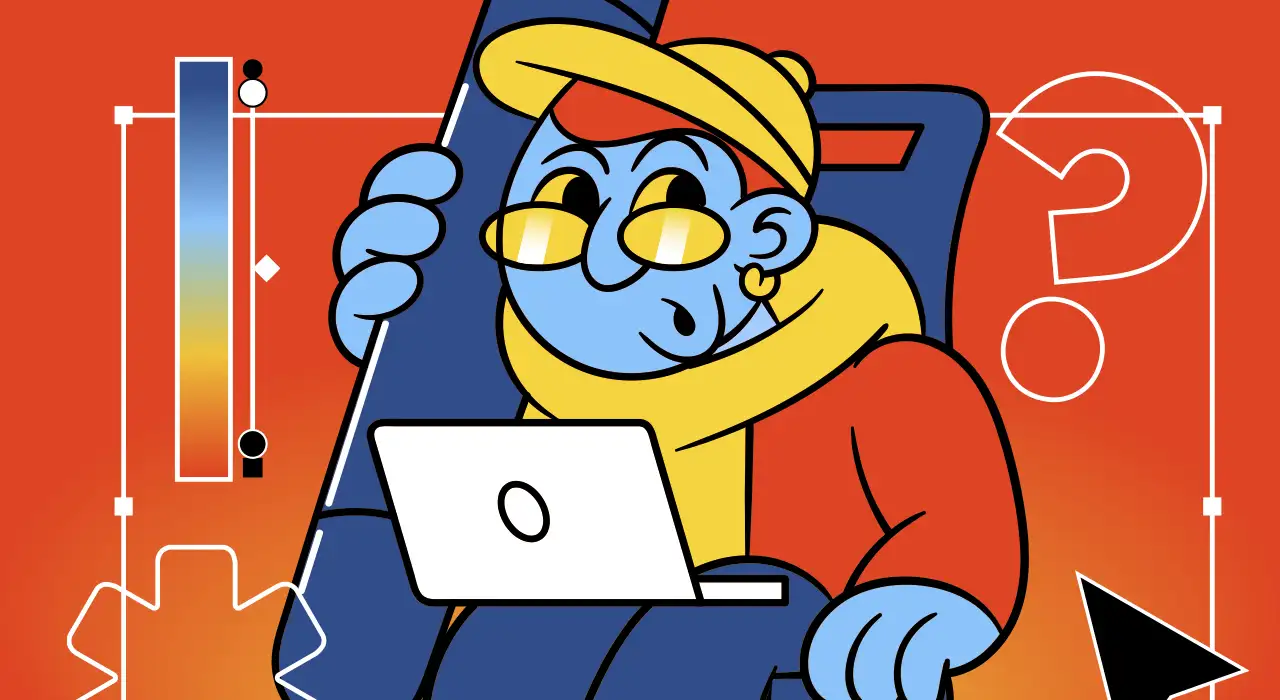












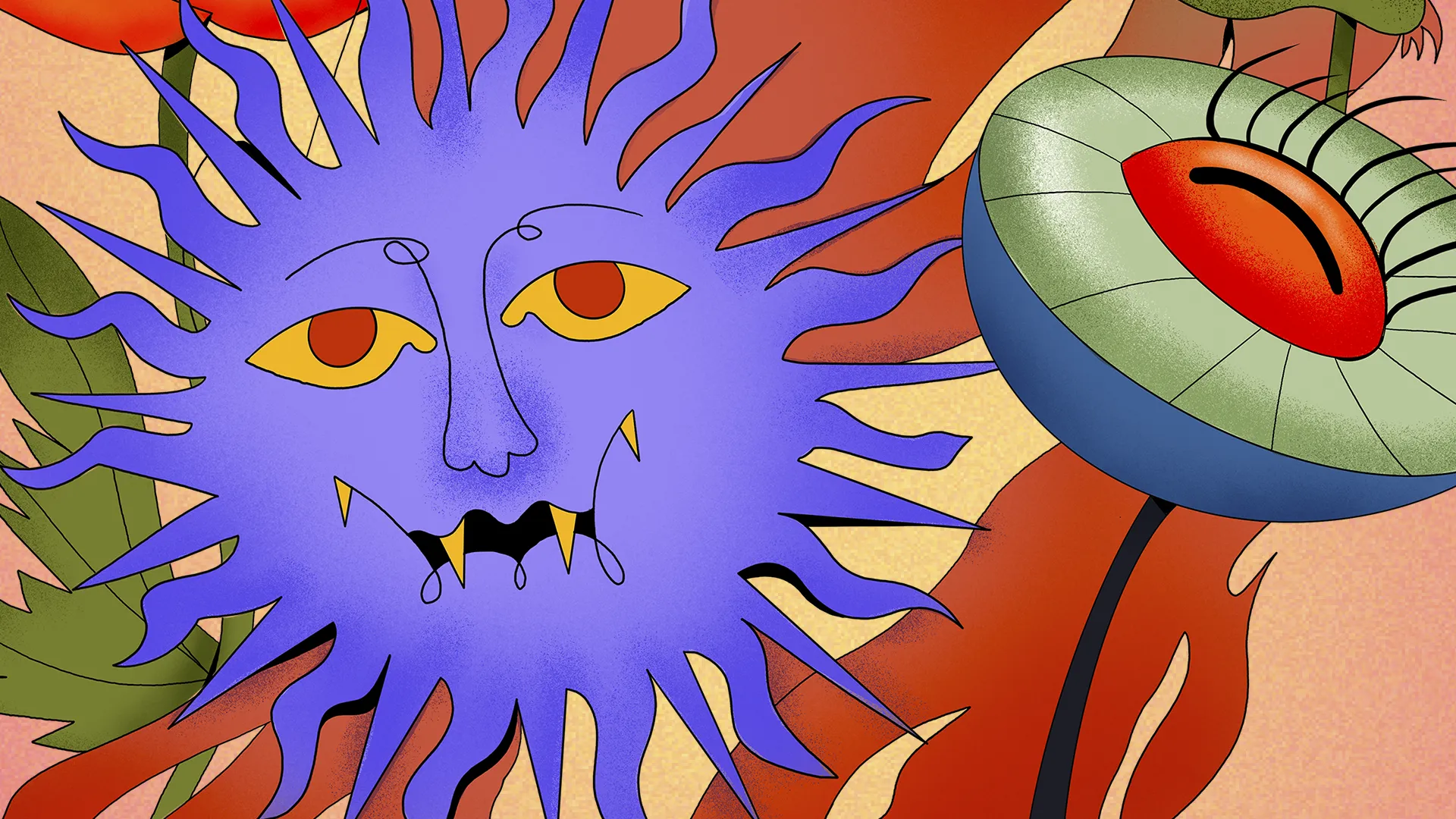
Dejar un comentario