
Los domingos por la tarde también tienen su fiebre
El director de cine Harold Trompetero publicó su primera novela, Todos los domingos son el fin del mundo. Conversamos con él sobre las diferencias entre escribir un guion y una novela, hablamos de la publicidad, las lecturas y los desamores.

Luego de una prolífica carrera cinematográfica, Harold Trompetero (Bogotá, 1971) incursionó en el mundo editorial con una novela breve en la que los personajes irrumpen y se esfuman con la velocidad del videoclip, dejando a su paso una estela de desamores y soledad. Prologada por el periodista Eduardo Arias, Todos los domingos son el fin del mundo, la primera ficción literaria de Trompetero, transcurre en distintas ciudades y dirige la atención a aquellos momentos en los cuales la vida pende de un hilo.
La tristeza y el desamor atraviesan de principio a fin Todos los domingos son el fin del mundo. ¿Qué papel han jugado estos dos sentimientos en su obra?
En mi trabajo cinematográfico he manejado dos tendencias: una muy comercial, de comedias familiares ligeras, que es lo que más se conoce de lo que yo he hecho; y otra reflexiva y experimental, que muy poca gente conoce: en esta línea se cuentan películas como Violeta de mil colores –que describe la crisis existencial de una mujer en Nueva York–, Locos –que habla de un hombre que se enamora de una enferma mental y fue rodada en un manicomio real–, Perros –que aún no se ha estrenado, y que cuanta la historia de un hombre que al llegar a una cárcel encuentra en un perro al único ser que tiene sentimientos nobles en ese lugar–.
En todas estas películas el desencuentro afectivo es una temática constante, al igual que en Diástole y Sístole y quizás en Dios los junta y ellos se separan. Este ha sido un tema que siempre me ha apasionado porque considero que una de las enfermedades más grandes que afectan al ser humano contemporáneo es el desamor, que por consecuencia lleva a la tristeza. Cuando hace más o menos siete años me propuse aventurarme en el intento de hacer una novela tenía claro que quería abordar un tema profundo y relevante para el ser humano. Al escoger el de la desazón de domingo, o lo que los gringos llaman el sunday blues, el desamor y la tristeza que tanto me apasionan eran plato perfecto para abordar la idea.
¿Qué retos enfrentó a la hora de escribir la novela que al escribir un guion no encontró? En su experiencia, ¿qué tanto se parecen y se diferencian ambos formatos narrativos?
Escribir esta novela ha sido el reto creativo más grande de mi vida, básicamente porque he tenido una incapacidad casi que total con las letras: el único año que perdí en el colegio lo hice porque reprobé español; en la universidad la única materia que perdí fue Redacción. Además tengo ortografía catastrófica y una brutal incompetencia con las normas gramaticales.
Ante este escenario, proponerme escribir una novela era una labor casi que imposible; de hecho, con este fin me metí a hacer una maestría en Escrituras Creativas en la Universidad Nacional. Yo había escrito muchas cosas antes pero nada serio, realmente; al escribir guiones para películas, libretos o anuncios publicitarios, lo que hice fue armar una guía para desarrollar algo donde, desde mi perspectiva, poco importan las habilidades literarias y es más importante previsualizar lo que se propone que otros ayuden a hacer (me refiero a los actores, fotógrafos, directores de arte, músicos, sonidistas y en general todo el gran equipo que colabora en las creaciones audiovisuales). En cambio, para mí, la novela y la poesía son los géneros mayores de las artes escritas, porque con algo tan abstracto como las letras un individuo se impone la tarea de armar universos que se termina creando en la cabeza del lector: esto es como un acto casi mágico, alquímico.
Otro reto grandísimo fue proponerme escribir algo que fuera casi imposible de convertir en una película, básicamente porque no quiero escribir novelas para que sean películas después, esto no tendría ningún sentido. En ese caso, hago directamente la película y ya. Por eso, si bien la novela es muy visual, está concebida de tal manera que en términos de producción se necesitaría un presupuesto multimillonario para poderse llevar a cabo como película y tiene unas descripciones internas de lo que le acontece a los personajes que son prácticamente imposibles de plasmar en imágenes cinematográficas.

Cuando tuve claro el tema y la forma que quería darle a la novela, un reto gigante que me impuse fue llevar a cabo la apuesta de contar el mayor número de historias posibles, con el mayor número de personajes, en el mayor número de lugares y en el menor número de páginas.
¿Cómo fue el proceso de escritura de la novela? Usted menciona que la escribió mientras cursaba una maestría. ¿Quién lo acompañó en ese camino? ¿Quiénes la leyeron antes de publicada?
El proceso de escritura fue largo y dio muchas vueltas; muchos años atrás escribí un compendio de situaciones de diversos personajes que se llamó Todos estamos enfermos de algo que no sabemos qué es: eran frases independientes y sin relación entre una y otra, que describían cosas de diversos personajes. Ese fue mi primer intento de escribir algo literariamente. Estuve en una conferencia donde un médico había hecho una investigación tratando de dar respuesta a por qué una de las comunidades más acaudaladas del mundo, la masculina gay de Nueva York, sufría la misma enfermedad que algunas de las comunidades más pobres del mundo, en concreto las mujeres de varias regiones de África: su conclusión fue que sufrían de desamor por múltiples motivos y esto causaba una baja en sus defensas que hacía propicio el SIDA.
A partir de ahí empecé a pensar en historias de desamor, lo que trajo como resultado inicial la película Violeta de mil colores, pero eran muchísimas las historias que quedaron en mi cabeza. La que más me apasionaba en ese momento era la de un pintor de brocha gorda que se enamoraba de una enferma mental y decidía meterse en el manicomio para poder estar con ella: esa historia me dio vueltas y vueltas y cuando entré a la maestría decidí que iba ser el proyecto que iba a desarrollar como novela. Paralelamente seguía guardando en mis apuntes historias y situaciones de desamor. Una de las cosas que me cautiva del hecho de escribir es poder crear cosas que jamás o que muy difícilmente se puedan convertir en películas. Paradójicamente, la historia del pintor se convirtió en una película que se terminó llamando Locos. Cuando esto sucedió, me pareció absurdo escribir una novela sobre una película que había hecho.
En la búsqueda de un nuevo proyecto, empecé a esculcar en mí, preguntándome dónde estaba la voz que me gustaría escuchar realmente en una novela escrita por mí. Esto me llevó a revisar el texto de Todos estamos enfermos de algo que nos sabemos qué es: al volverlo a leer vi que era como un zapping de momentos que describían acciones y sensaciones que vivían muchas personas de manera muy profunda y desgarradora, esto me hizo preguntar en cuáles situaciones podría suceder que muchos seres en la tierra vivieran acciones de zozobra existencial, la respuesta fue inmediata: los domingos al atardecer. Saqué mis apuntes de historias y las empecé a poner en la media hora final del atardecer de un domingo.
Muchas personas fueron lectoras en este proceso y todas colaboraron de una u otra manera en su creación, que no se detuvo en la maestría sino que me tomó unos cuantos años más después de ella. La primera fue la escritora Alejandra Jaramillo, quien luego de leer lo que llevaba del texto soltó una frase lapidaria: “Todos los domingos son el fin del mundo” y la adopté como título inmediatamente. Roberto Rubiano, mi segundo tutor, me dio las luces para que empezara a delinear, dentro de ese caos que proponía armar, una estructura en la cual no me perdiera infinitamente. Jaime Echeverri fue mi tercer tutor y quizás la persona que más cuestionó el proyecto y, a la final, quizás también quien más me ayudó a consolidarlo. Adicionalmente lo leyeron muchos amigos y compañeros de la maestría y de la vida: Fátima Vélez, Liliana Guzmán, Simón Ramón, Eduardo Arias, Alejandro Matallana, María Del Mar Montoya, Carolina Jaramillo Agudelo, Germán Puerta y Néstor Rivera, entre muchos otros que me dieron su retroalimentación y de una u otra manera me ayudaron a darle la forma final.
Inevitable preguntarle por los libros y las películas que le ayudaron en su formación artística, aquellas obras que le sirvieron para escribir la novela y para rodar las películas.
Cada película ha tenido influencias particulares. Mis intereses van desde el videoarte de Nam June Paik, pasando por los cuadros de Goya, libros o mitos como Don Juan Tenorio e influencias cinematográficas tan variadas y opuestas como Tarkovski, Almodóvar, Chaplin, Cantinflas y Chespirito. La lista es muy larga, me tocaría hablar de cada película en específico.
En la novela puedo ser más preciso: la polifonía que presenta Ulises, de Joyce, fue materia vital para buscar la posibilidad narrativa no convencional que trato de explorar en Todos los domingos son el fin del mundo; el fluir de conciencia que se expone en Molloy, de Samuel Beckett; Memorias del Subsuelo, de Dostoyesvski, fue inspiración para el manejo del ritmo. La música y las letras de las canciones de Gustavo Cerati; la película Orlando, basada en la novela de Virginia Wolf y dirigida por Sally Potter, me dieron la idea de trabajar la simultaneidad. El Guernica de Picasso también influyó en ese propósito de simultaneidad y multiplicidad de personajes, la brevedad que tiene el texto indudablemente se la debo a la influencia del chileno Alejandro Zambra y quizás a la de Cioran; muy seguramente existen muchas otras influencias que no soy consciente de detectar.
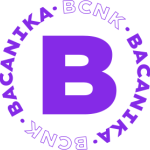
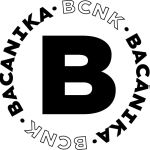
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
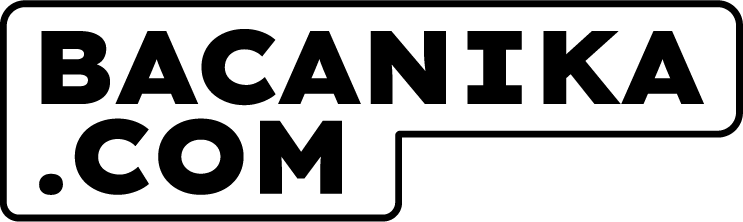





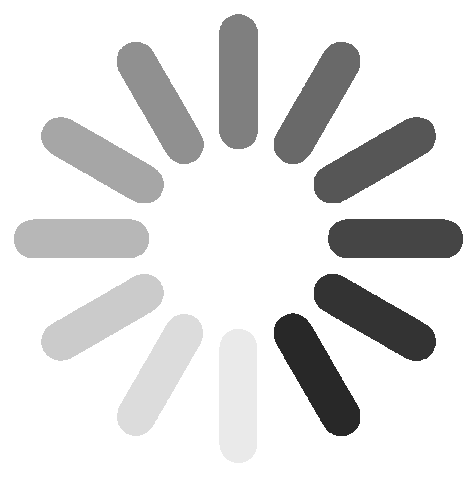
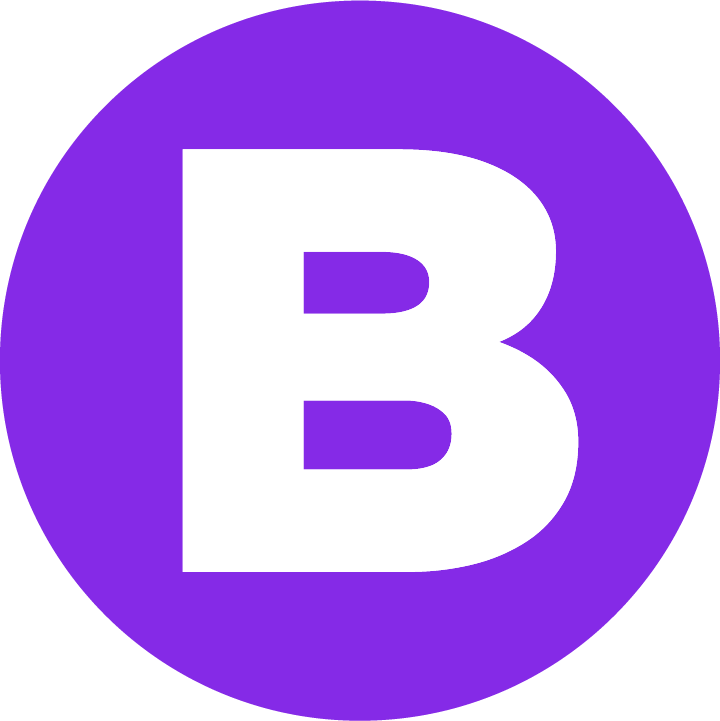











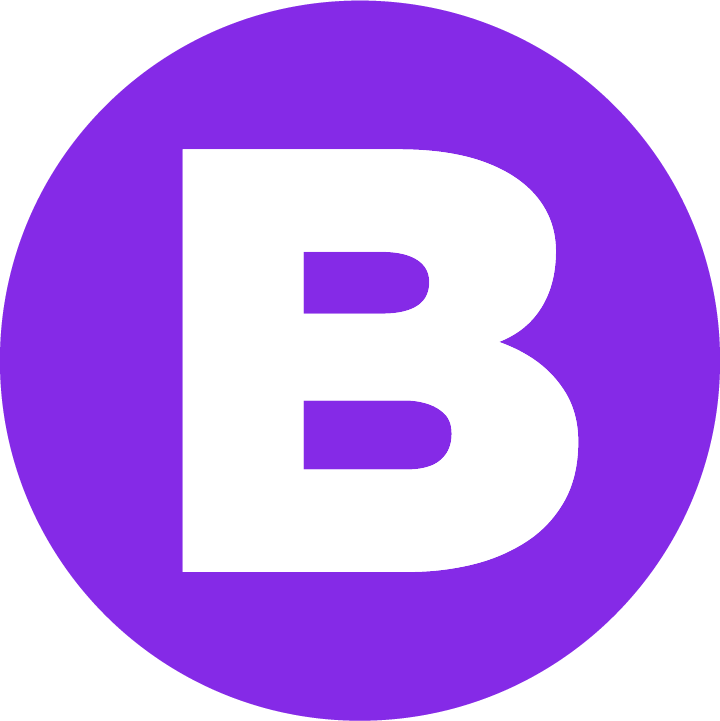
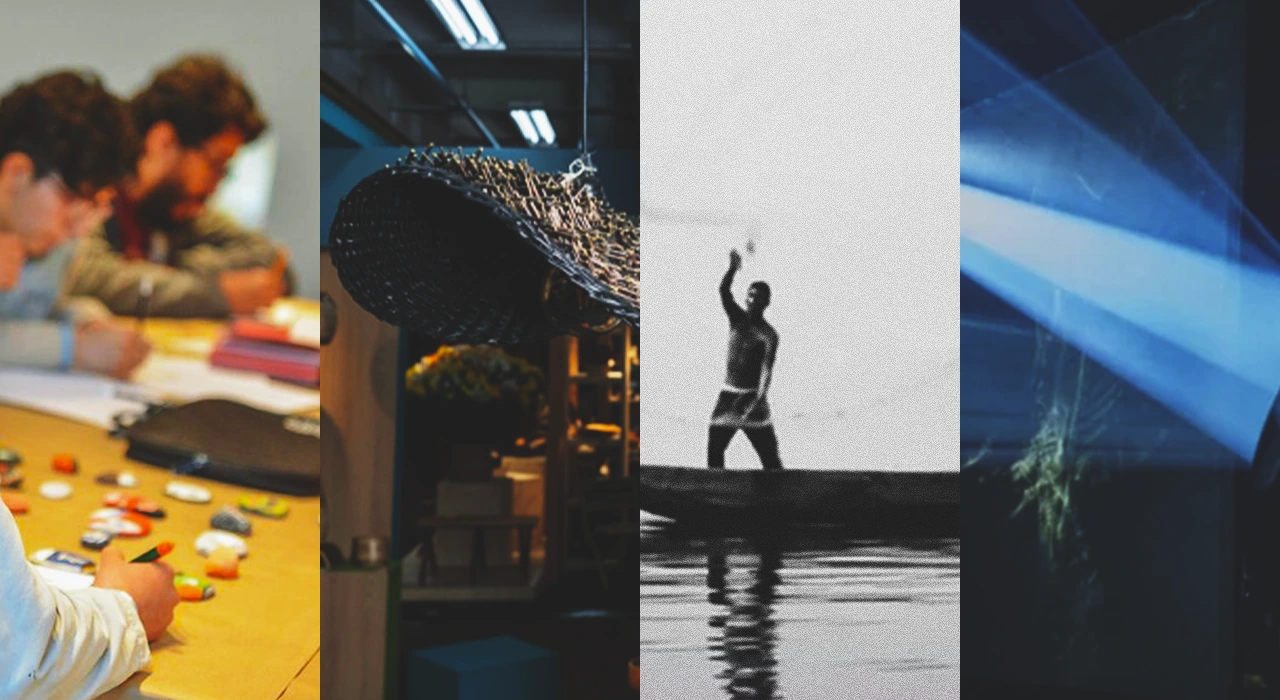
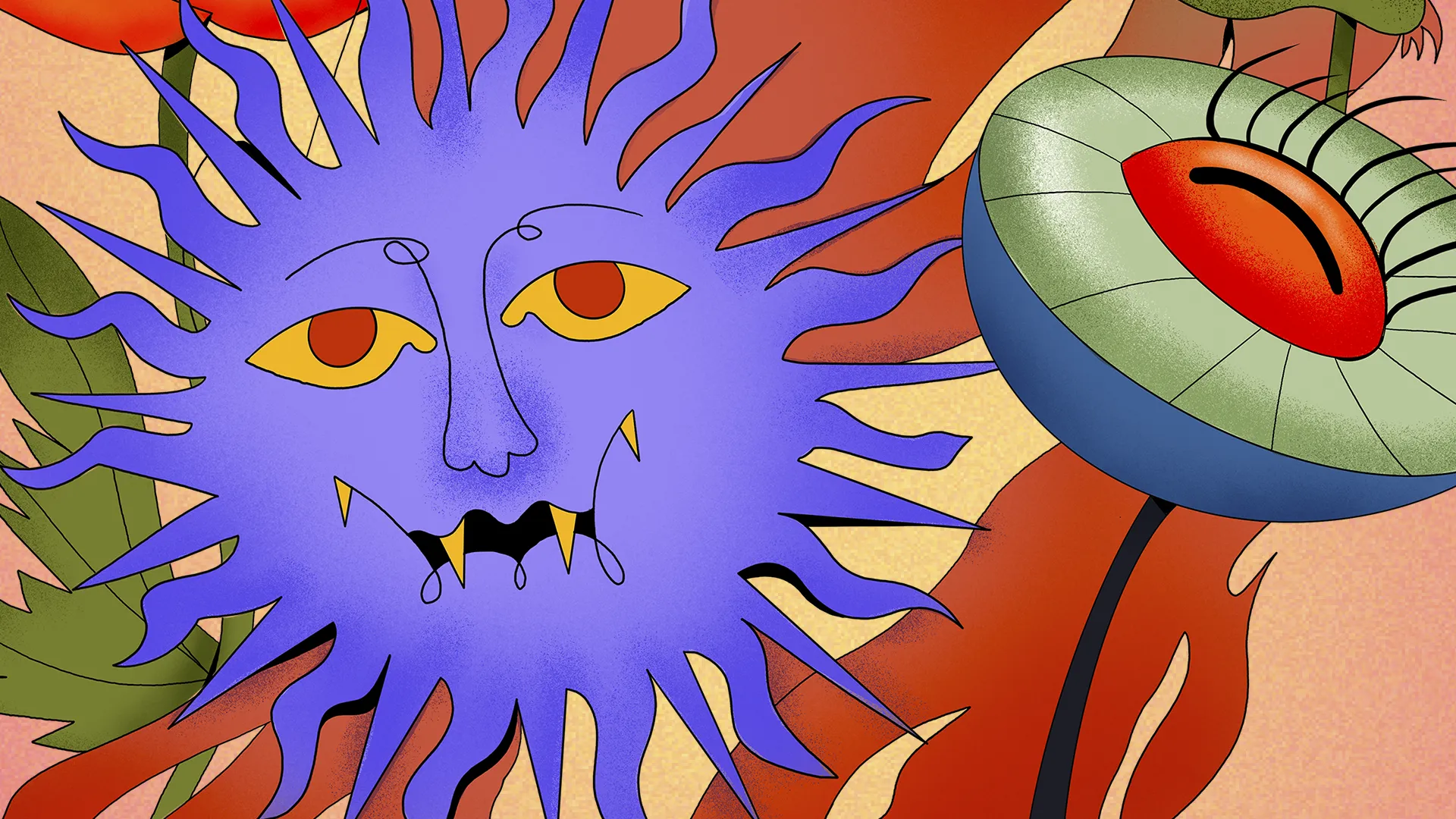
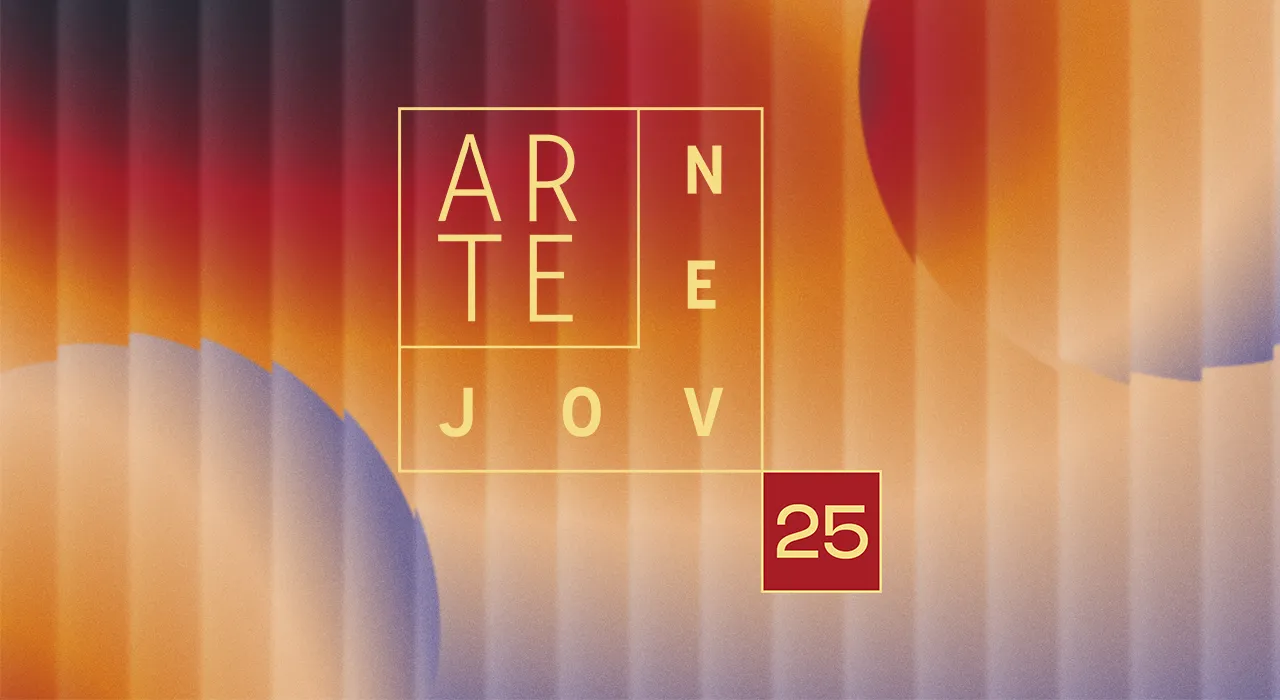



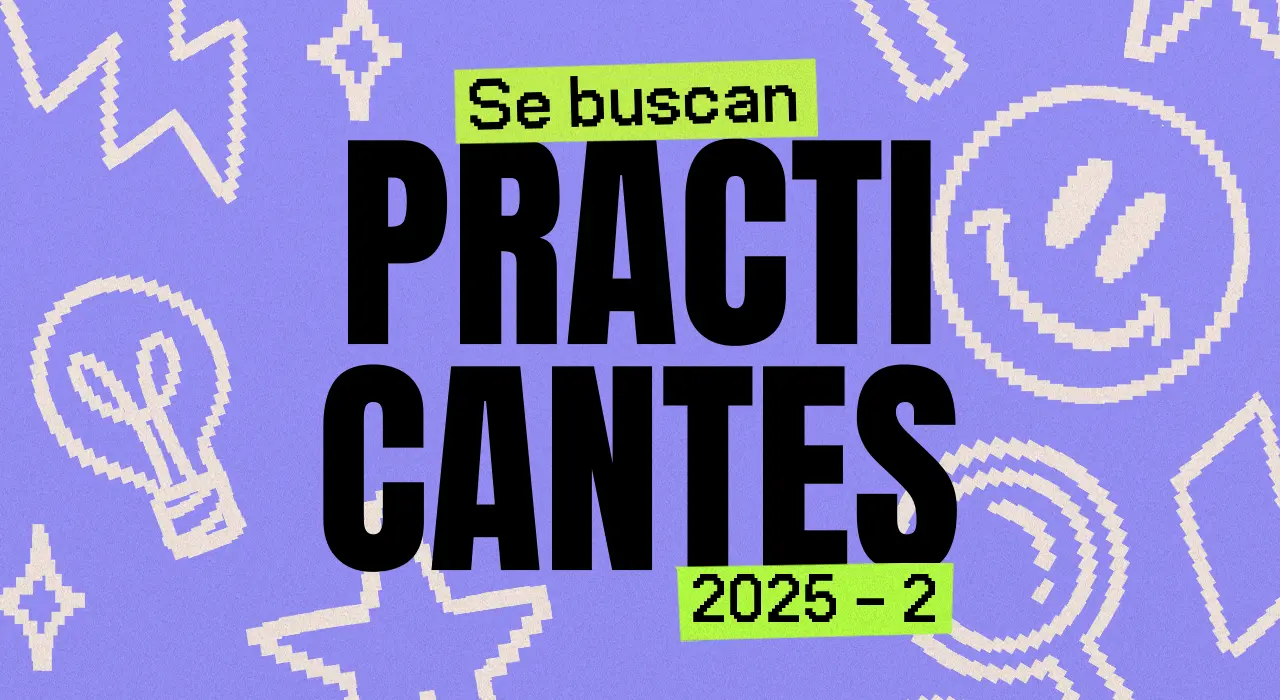






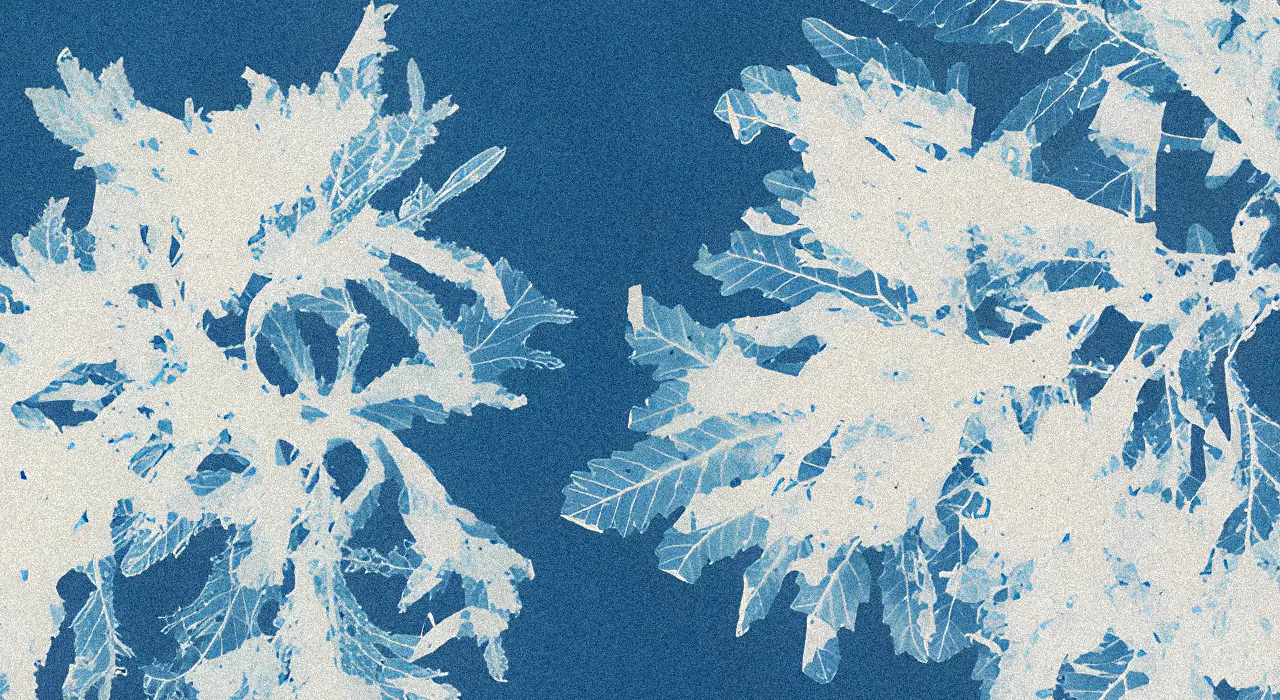













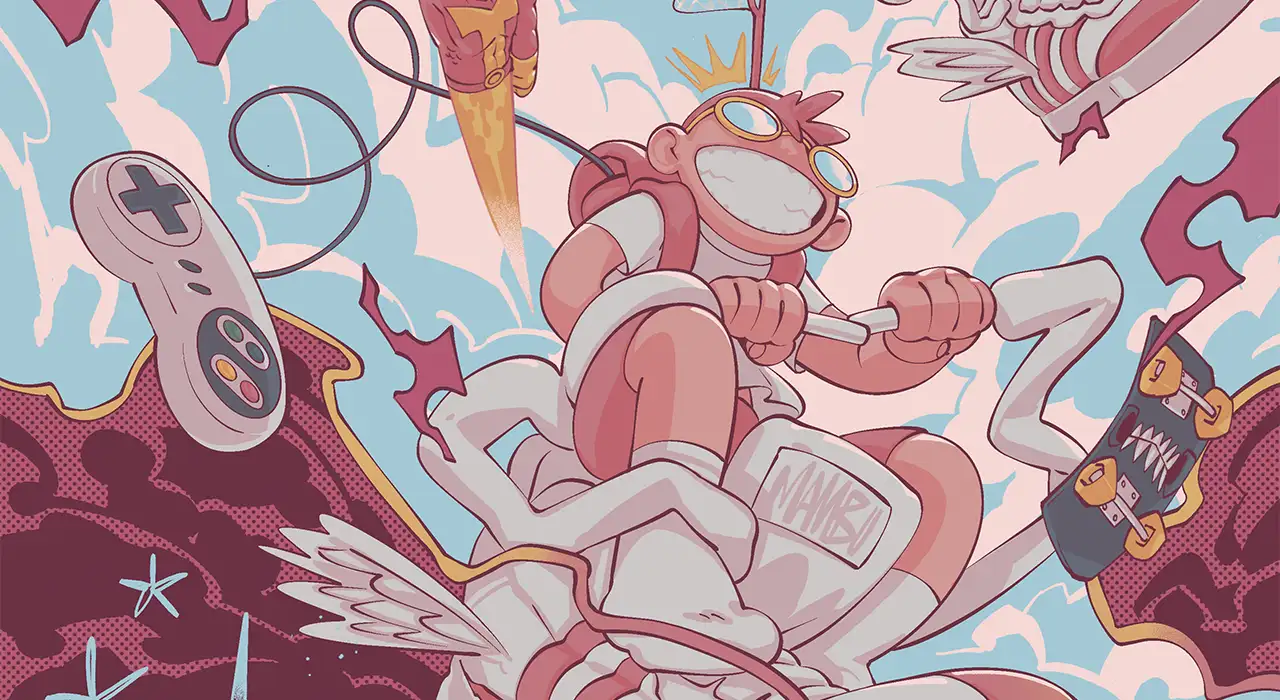



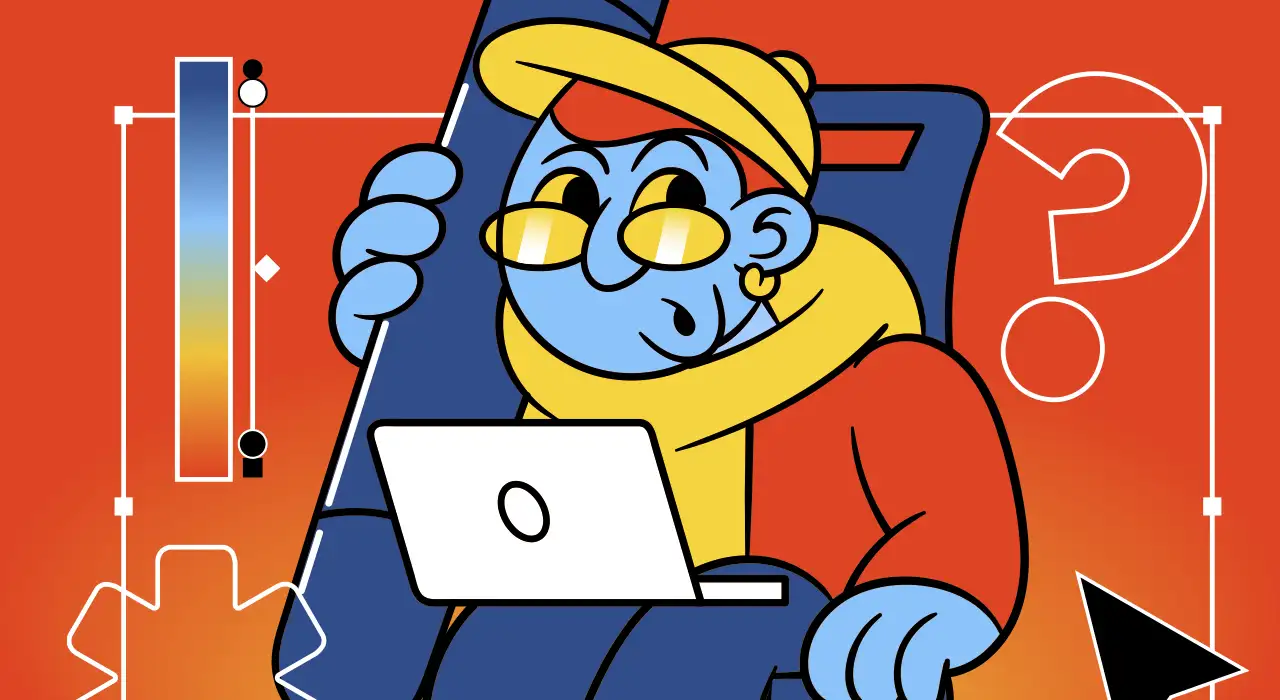









Dejar un comentario