
Por el retorno de la siesta
¿Ese breve sueño en mitad del día es un asunto cultural o una necesidad física?, ¿es sinónimo de pereza o un acto reparador al servicio de la productividad?, ¿es saludable o más fatigoso? Al despertar, la autora viaja hasta los orígenes de la siesta y consulta sus bondades con especialistas.
Pronto, pronto, responde mi alma,
brillaréis en la estrella y dormiréis en la piedra,
cuando yo que os hice sufrir con ojos
y dolores y vigilia me haya ido.
En la frontera, Ursula K. LeGuin
Era justo antes del 11 de septiembre, el único posible, y una mujer de 26 años decide que quiere dormir sin parar encerrada en su apartamento en Nueva York. Tenía un plan, claro; atragantarse con todas las pastillas que su descuidada terapeuta le fuera prescribiendo y hacer experimentos hasta conseguir una fórmula en la que pudiera permanecer dormida la mayor cantidad de horas al día. Quería estar casi muerta pero aún así ver el otro lado. No sabía qué se encontraría al cruzar, pero pensó que si dormía un año entero, algo se le iba a mover adentro. Pensó que si lograba apagarse lo más posible sin apagarse del todo, entonces miraría distinto ese mundo hasta ahora para ella aburrido e insulso que veía a través de la ventana.
Esta mujer es la protagonista de la novela Mi año de descanso y relajación escrita por la novelista estadounidense de ascendencia croata-persa Ottesa Moshfegh. En el libro la mujer, que Moshfegh describe como hermosa, delgada e irreverente, dice que ninguna otra cosa le daba tanto placer ni tanta libertad como poder sentir, e imaginar en un mundo lejos de la miseria de su conciencia despierta. “No puedo señalar ningún acontecimiento concreto que provocase mi decisión de hibernar. Al principio, solo quería unos sedantes para acallar mis pensamientos y mis juicios, ya que el aluvión constante me ponía difícil no odiar todo y a todos. Creía que la vida sería más llevadera si el cerebro tardaba más en condenar el mundo a mi alrededor”, y de cierta manera lo fue.
No puedo decir que la entiendo. Suelo levantarme pasadas las cinco de la mañana por, entre otras cosas, el placer que me da ser testigo de todas las horas de Sol posibles. Dormir me fascina, pero estar despierta –con temor a parecer insoportable lo reconozco– es una de mis cosas favoritas. Temo por la vejez o la enfermedad, más allá de lo obvio, por la sensación inevitable de irme a la cama todas las noches pensando que el día que sigue tal vez no vendrá. Sin embargo, el gesto de levantarme tan temprano viene con una consecuencia ineludible; el cuerpo, a veces antes y a veces después de mediodía, me pide irme a la cama de nuevo. Por mucho tiempo, desde hace casi una década, lamentaba esta sensación por interrumpirme mi deseo insufrible de recibir toda entera la luz del día y por hacer aparecer la culpa que viene de la asociación que existe entre la siesta, la pereza y la improductividad. Lo que no sabía, hasta hace muy poco, es que la ciencia está de mi lado y en parte, el capitalismo, responsable de esa culpa, también.
El doctor Leonardo Palacio, profesor de neurología de la Universidad del Rosario y neurólogo adscrito a Colsanitas, cuenta que “Los seres humanos venimos en un desarrollo de miles y miles de años en un planeta que tiene la particularidad de tener ciclos de 24 horas y el día se divide más o menos en 12 horas de luz y 12 horas sin luz”, con evidentes excepciones en los puntos más australes. Sin embargo, esto ha llevado a que la mayoría tengamos ciclos bifásicos, es decir, que estemos activos durante el día y en reposo durante la noche. A este ciclo se le coló, desde muy temprano en la historia, un pequeño sueño que viene luego del mediodía, generalmente después de comer.
La palabra siesta viene de la expresión romana para el mediodía que era la hora sexta, que se llama así por el número de horas que han pasado desde la aparición de la luz, que fue la manera en la que los romanos resolvieron medir el tiempo. Ya Aristóteles hablaba en sus escritos de la siesta, o más precisamente el estado entre la vigilia y el sueño, como un potenciador de las ideas; la siesta, entonces, no es una práctica nueva. Sin embargo, aún son teorías las explicaciones que intentan darle sentido a este fenómeno. Una de las más respaldadas es que después de comer la circulación sufre un cambio y se concentra más en el sistema digestivo, lo que disminuye el flujo hacia el cerebro y produce cierta somnolencia; pero aún no está del todo confirmado.

Lo único cierto es que esta somnolencia es una respuesta biológica y que la mayoría de los seres humanos en un punto de la historia, entre la Revolución Industrial y la aparición de la luz eléctrica, cedimos. Con la bandera izada de la productividad, nos embarcamos en jornadas que hacían imposible –en muchos lugares, no en todos– cerrar los ojos por un rato luego de comer y así prepararnos para las horas venideras. Sin embargo, luchar en contra de la biología no podía pasar desapercibido por mucho tiempo y ahora es cada vez más común hacer siesta, pensar en la siesta, desear la siesta, defender la siesta, exigir la siesta.
Grandes empresas como Apple, Pepsi y Google, entre otras, han instaurado zonas donde los trabajadores pueden ir a tomar una siesta y así mejorar el rendimiento; esto ha llevado a una transformación de la asociación entre la siesta, la pereza y la improductividad. Ahora la siesta es servil al sistema. Así lo expone el escritor Miguel Ángel Hernández en el ensayo El don de la siesta, “(...) siestas reparadoras, energéticas, power naps, que restauran la capacidad productiva de los trabajadores. El pequeño sueño se transforma en una recarga de las baterías para continuar trabajando. Se rompe la lógica según la cual dormir es perder tiempo –y, en consecuencia, perder dinero– para transformar las pausas en fuerza de trabajo”.
Tanto ha sido el cambio conceptual, que en Chile hace unos años intentaron, fallidamente, instaurar un proyecto de ley que hiciera de la siesta un derecho laboral. Sin embargo, hay algunas culturas que no han tenido que dar esta pelea. En muchas comunidades españolas, sobre todo al sur, mantienen su costumbre de cesar actividades mientras el cuerpo se repone luego del almuerzo y los japoneses tienen una práctica, llamada inemuri, que convierte en común el gesto de tomar una pequeña siesta en cualquier lugar donde estés, ya sea en la oficina o en el transporte público o incluso en las clases, para poder seguir con el día.
Es claro entonces, que la siesta es sustancial. Incluso el doctor Leonardo Palacio dice que “es tan importante que si uno la puede hacer, la debe hacer”, pero tal vez las razones del sistema laboral para de repente empezar a considerar este momento biológico dentro de los horarios de oficina en aras del rendimiento, es un argumento apocado. En cambio, elijo permanecer en la idea de Miguel Ángel Hernández cuando escribe que veamos “la siesta como interrupción, como intervalo necesario para frenar, aunque sea por un instante, el ritmo continuo, acelerado y capitalizado de la experiencia cotidiana. La siesta como regalo, como don, como evento excesivo capaz de fracturar la lógica productiva”.
Que el placer que viene con escuchar el afán del cuerpo pidiendo parar no sea una forma más del trabajo, sino un regreso a la biología humana, a tiempos tranquilos donde rara vez llevamos al cuerpo al límite y en cambio, practicamos la amabilidad de tener en cuenta las señales que nos manda el cerebro, y priorizamos eso sobre el mandato y la doctrina. En El arte de la siesta, el filósofo francés Thierry Paquot escribe que “La siesta es una reapropiación, por parte de uno mismo, de su propio tiempo, fuera de los controles relojeros. La siesta es emancipadora (...) La siesta es un acto de resistencia, una toma de posición, una política”. Durmamos, entonces, como la protagonista de Mi año de descanso y relajación, para que cambie la mirada y para que el tiempo, de alguna manera luego de detenerse, vaya más lento.
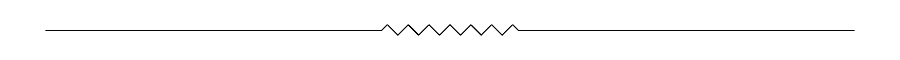
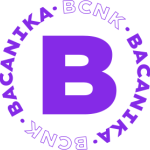
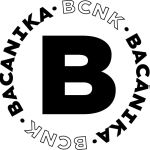
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
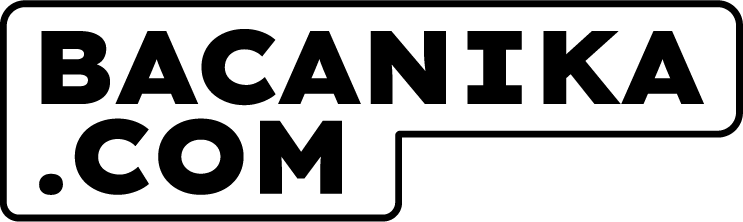





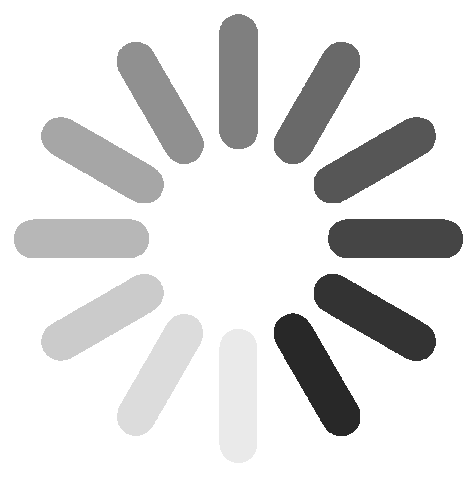










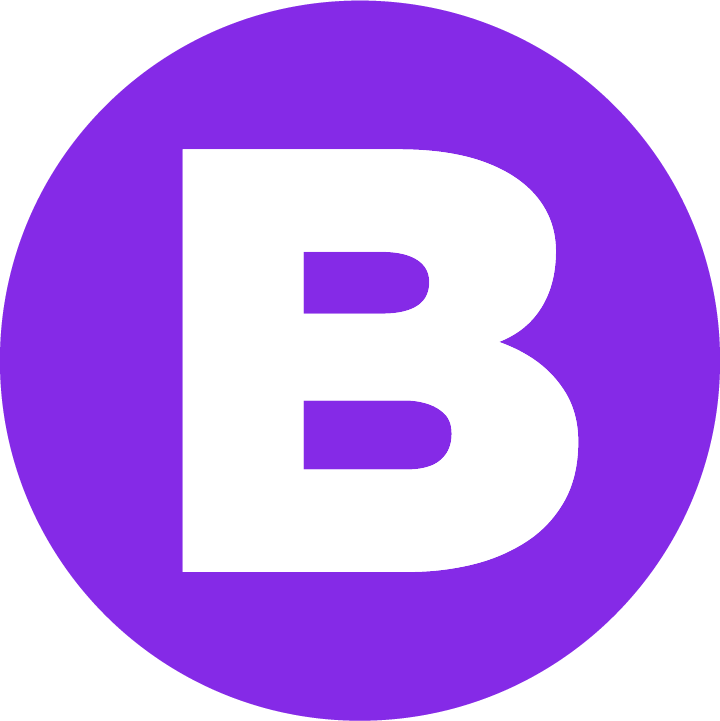
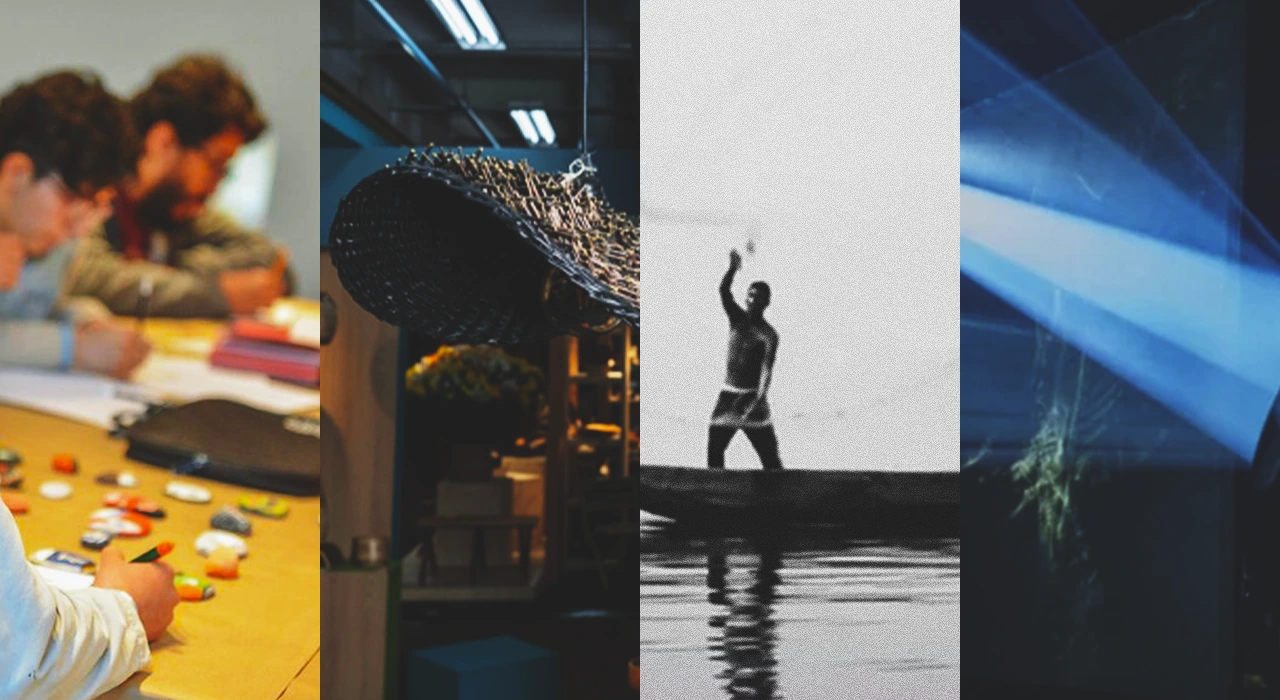
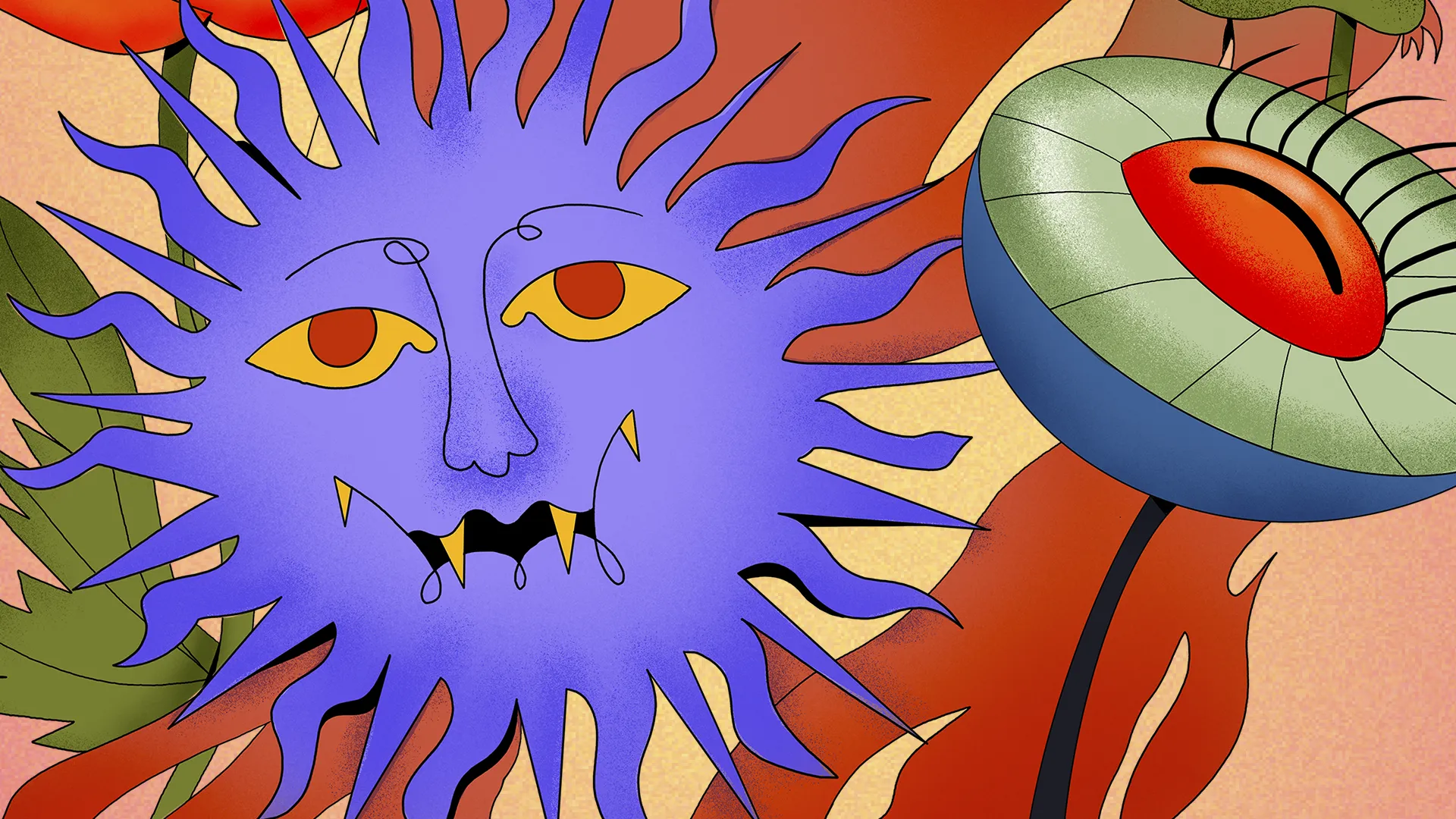
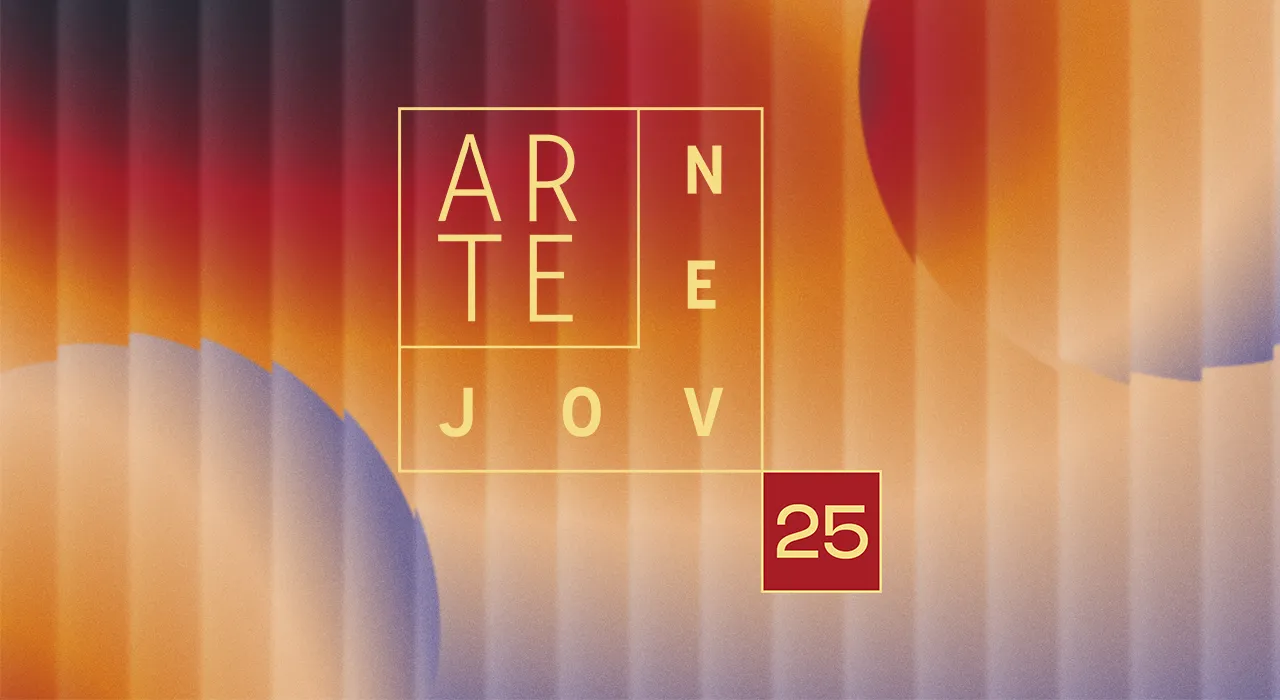

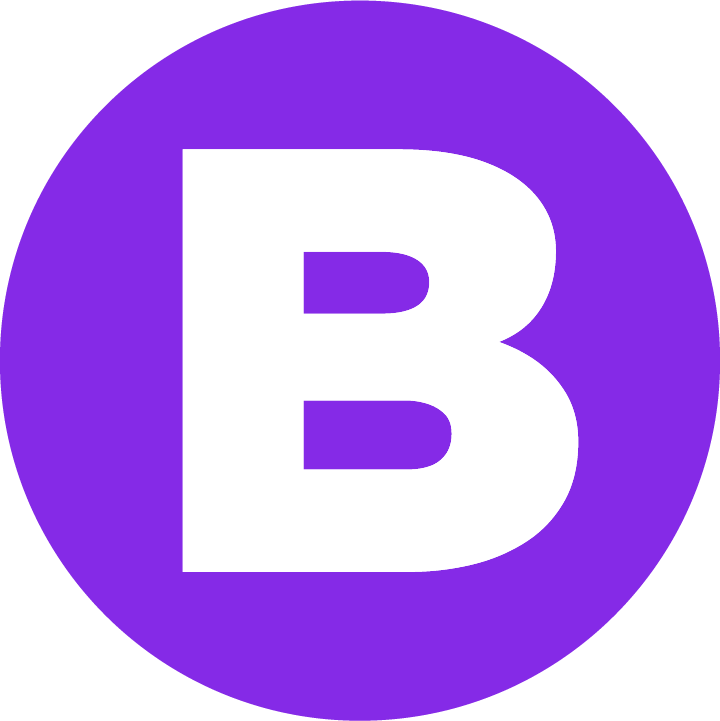


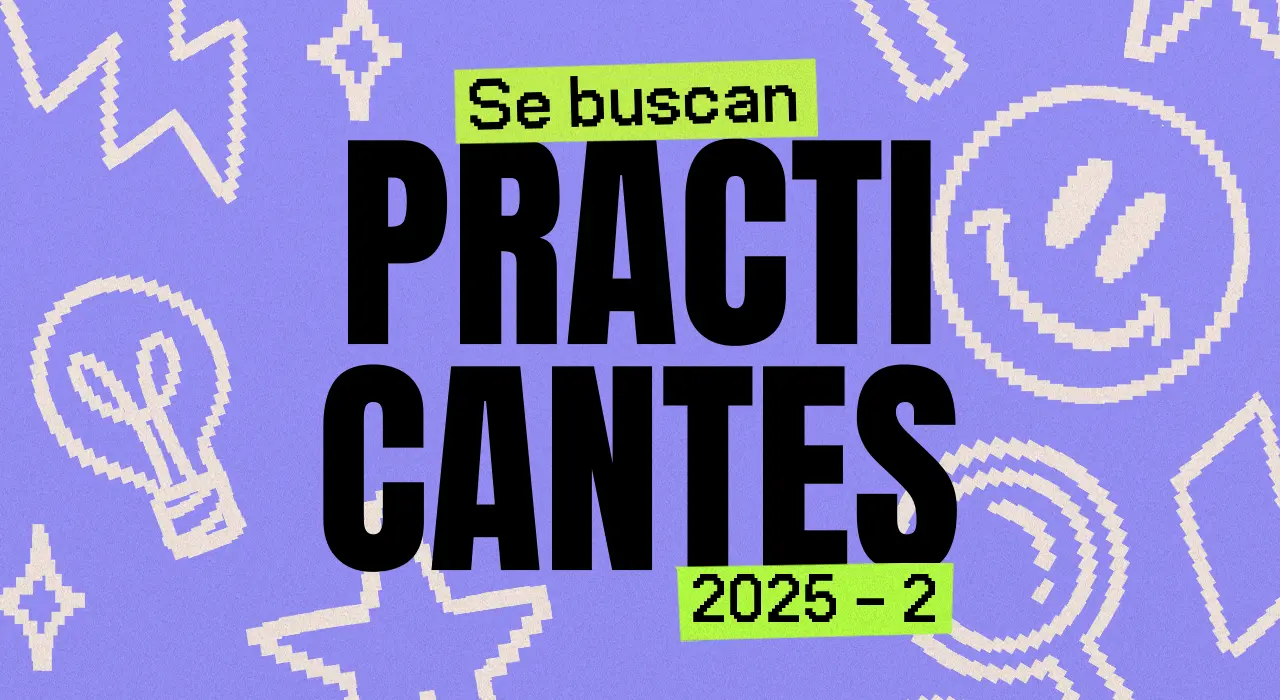

Dejar un comentario