
Ver crecer a quien nos vio crecer
Es irónico que el paso del tiempo nos lleve a caminar más lento con aquellos que nos enseñaron a dar nuestros primeros pasos. Ver envejecer a quienes nos vieron nacer no solo es retador, sino también una oportunidad de conexión.
Me di cuenta de que mi papá era viejo a mis 5 años. Estaba en preescolar, y a la hora de la salida todos los acudientes entraban hasta el salón de clase para recoger a las niñas del colegio femenino. Yo estaba hablando con mi amiga Valentina cuando una de mis compañeras desde la puerta del salón exclamó: ¡Valeria, llegó tu abuelito! Yo giré confundida, tomé mi maleta y, al llegar a la puerta, vi a mi papá, miré a mi compañera y, frunciendo el ceño, le dije: Es mi papá, no mi abuelo.
Después de enojarme, noté que él tenía más de la mitad de su cabello blanco, no era absurdo confundirlo con mi abuelo. No me quedé con la duda, esa noche le conté a mi mamá lo ocurrido. Riéndose, me explicó que mi abuelo materno y mi papá tienen la misma edad. No comprendí hasta muchos años después lo que eso significaba, porque sí, era viejo, pero para mí era el hombre más fuerte: podía levantar muebles, o alzarme y llevarme sobre sus hombros cada vez que íbamos al parque. Y mientras pasaban los años, lo vi construir del piso al techo la casa que habitamos.

Pensé que, quizá, siempre lo vi desde esa mezcla de fuerza y admiración que uno le atribuye a los héroes de la infancia. Pero mientras yo crecía, algo también empezó a cambiar entre nosotros. Él siempre fue un hombre activo, inquieto, organizaba su vida alrededor del trabajo, las herramientas y el movimiento. Y yo me movía en otra frecuencia.
A veces sentía que él no alcanzaba a entender mi silencio, mi enojo o mi tristeza. Por eso nos distanciamos: él hablaba el lenguaje de las acciones; yo, el de las emociones que apenas estaba aprendiendo a descifrar.
A mis 17 años, mi papá tenía 72. Desde ese momento dejé de mirarlo desde mi posición como su hija y empecé a verlo como un hombre con una historia que se extendía mucho antes de mi nacimiento. Entendí que su infancia no se parecía en nada a la mía: no tuvo hermanos con quienes armar juegos interminables, ni cumpleaños con piñatas. En cambio, tuvo distancia y la ausencia afectiva de unos padres que nunca aprendieron a abrazarlo cuando estaba triste o solo.
Al reconocer esas heridas, pude conocer también la humanidad que a veces les negamos a nuestros padres. Ya no lo veía solo como el adulto responsable de mí, sino como un hombre que fue niño y que, como yo, necesitaba afecto y cuidado.
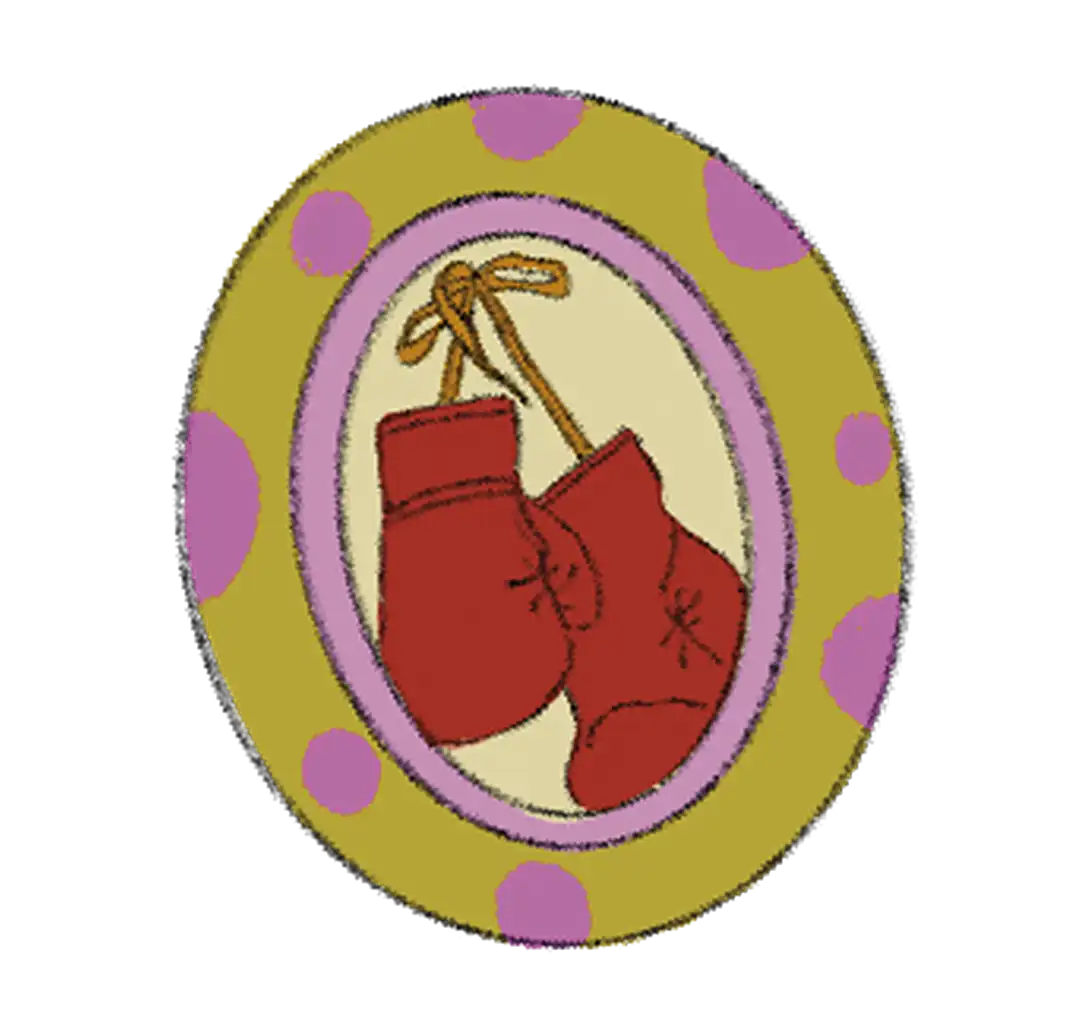
Hoy a mis 25, al verlo con compasión y respeto, he notado cómo le pesan los años a mi papá. Fue carpintero, maestro de obra, futbolista, boxeador, zapatero, y ahora parecía solo ser viejo. Lo escucho suspirar porque sus manos ya no tienen fuerza, sus ojos ya no enfocan, olvida nombres, sucesos… El hombre que podía ser un deportista, convertir una tabla en una mesa, tallar madera y levantar muros, ya no podía hacerlo todo.
El relevo generacional es cada vez más notorio. Según Diana Carolina Rodríguez, neuropsicóloga especialista en envejecimiento y directora del programa Cuidado y Vida de Versania, la expectativa de vida ha aumentado en parte por los avances tecnológicos y en salud, diagnóstico más temprano, mejores tratamientos y prevención más efectiva. El cuidado activo de un adulto mayor no trata solo de controlar enfermedades o dar medicina: implica una atención integral que abarca el bienestar físico, mental, emocional y social de esa persona. “Ahora el desafío no es solo vivir más, sino vivir mejor en esos años”, explica. Por eso, el envejecimiento es una oportunidad para reconectar y aprender juntos.
Las tardes de juegos de mesa, las caminatas pausadas y las tazas de café donde las historias fluyen me han ayudado a notar cómo el cuidado puede transformarse en momentos profundamente significativos con él: puedo verlo reír, escucharlo cantar y contar sus historias. Es gratificante ver que, cuando ya somos adultos y ellos también son mayores, podemos devolverles una parte de ese cuidado que un día nos dieron, o incluso ofrecerles cosas que tal vez no recibieron en su propia infancia.
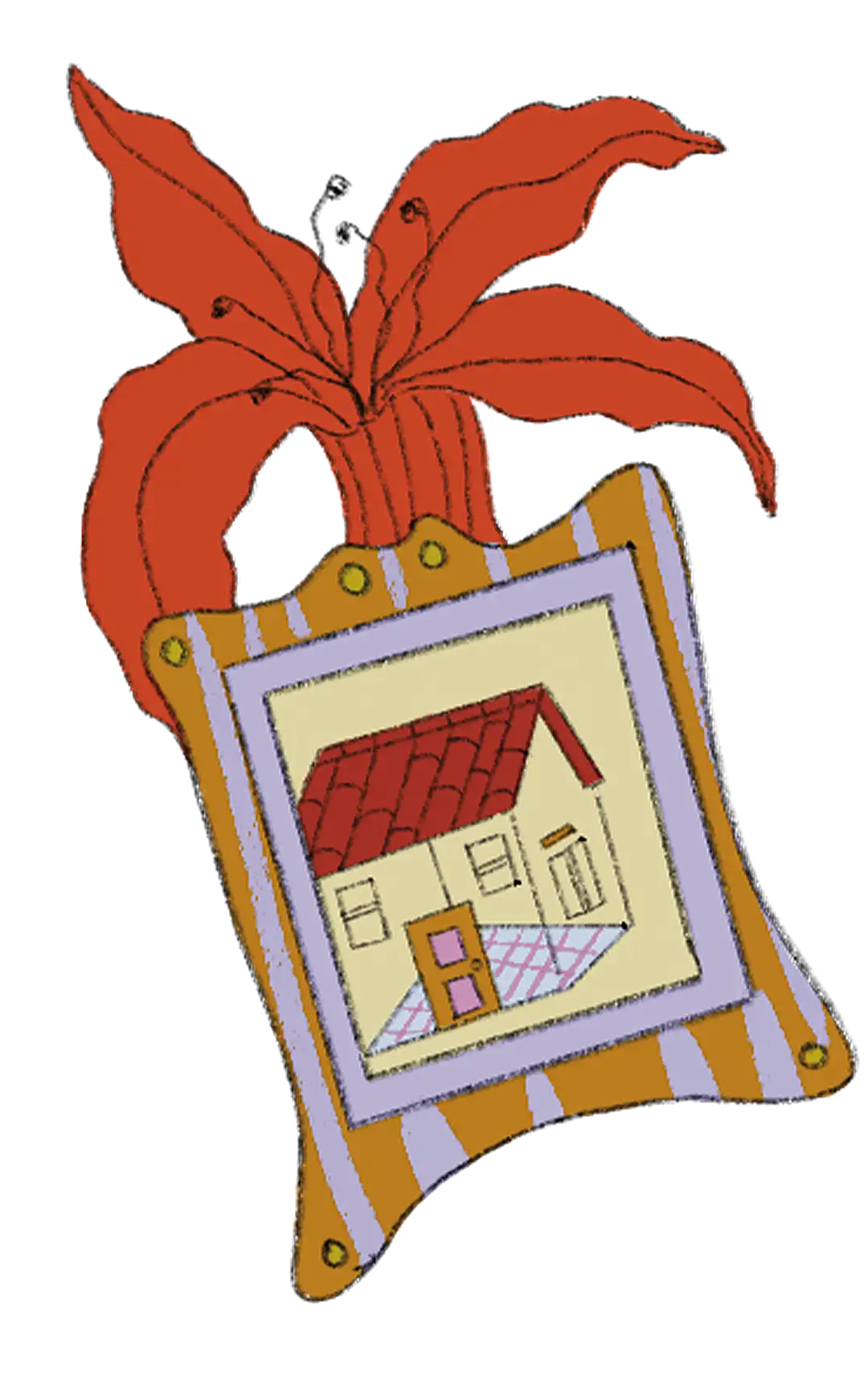
Ahora que mi papá no logra alzar los muros de antes o jugar al fútbol con tanta energía, ha llenado sus tardes de partidas de ajedrez con amigos. Aprendió a tomarse la vida con calma y agradecer por todo aquello que dió por sentado años atrás. Mi papá me enseña que hay que guardar silencio cuando es necesario y hablar de lo que crees, sabiendo que mereces ser escuchado. Ver el envejecimiento de mi padre me recuerda que no hay reloj para las sorpresas de la vida. Aquel niño del año 45 que creció jugando fútbol por las calles de Cúcuta, que entrenó un equipo en su juventud, y pasó tardes enteras en Bogotá escuchando los partidos en la radio, no imaginó que caminaría de la mano de su esposa a sus 80 años por los estadios de Argentina y cumpliría su gran sueño de caminar por la tierra de sus amigos futbolistas en Punta del Este en Uruguay.
Fernando, un amigo cercano, cuida a su padre desde los 18 años, después de que perdió movilidad como secuela por una operación de tumor en el cerebro. Él veía a su papá solo como una figura de autoridad hasta ese momento. Pero cuando empezó a cuidarlo, fue la primera vez que realmente lo conoció. Lo vio vulnerable, con frío, con hambre y con miedo. Los papeles cambiaron: Fernando se convirtió en el maestro de su papá al enseñarle nuevamente a caminar, escribir y hablar.

“Agradezco mucho tener la oportunidad de conocer a mi padre así.
Aprendí a hablar con él como iguales, a escucharlo, a descubrir historias
que seguramente nunca me habría contado si no hubiéramos pasado
por todo esto juntos. Se formó una complicidad entre nosotros,
una amistad que no creo que hubiéramos conseguido
si mi padre siguiera siendo solo el hombre inquebrantable
que yo tenía como referencia”, cuenta Fernando.
Esa mirada que va más allá del rol familiar tradicional aparece en las conversaciones en la cocina sobre quién acompaña a mi papá a una cita médica, o en las risas que se cuelan mientras jugamos una partida de cartas. El cuidado se vuelve un relevo: alguien sostiene hoy lo que antes sostenía a otro. Con mi familia hemos aprendido que cuidar no siempre significa hacer grandes cosas, sino estar atentos, turnarnos y, a veces, equivocarnos. Acompañar a mi padre en esta etapa también me ha cambiado a mí: me enseñó a valorar el tiempo que queda, porque ninguno de los dos sabemos hasta cuándo nos tendremos, y en ese reconocimiento, a veces doloroso, a veces hermoso, se encuentra la importancia de estar presente.
Ver a mi papá envejecer ha sido la oportunidad para conectarnos siendo de dos generaciones tan lejanas, descubrir que a veces no somos tan diferentes. Amarlo no solo desde esa admiración por todo lo que era capaz, sino por verlo de nuevo como el niño, que ahora en su adultez puede recibir ese abrazo que no le dieron en su momento.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.














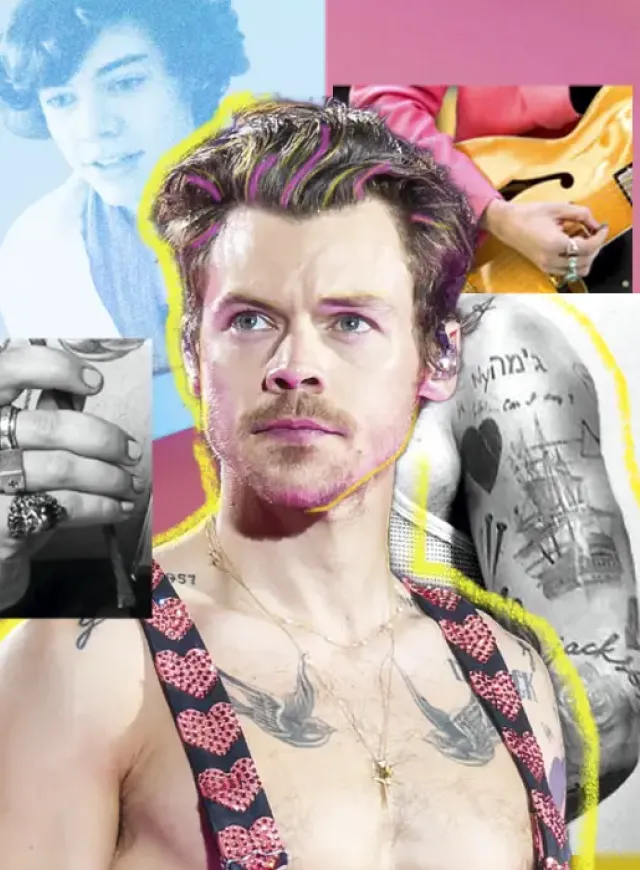












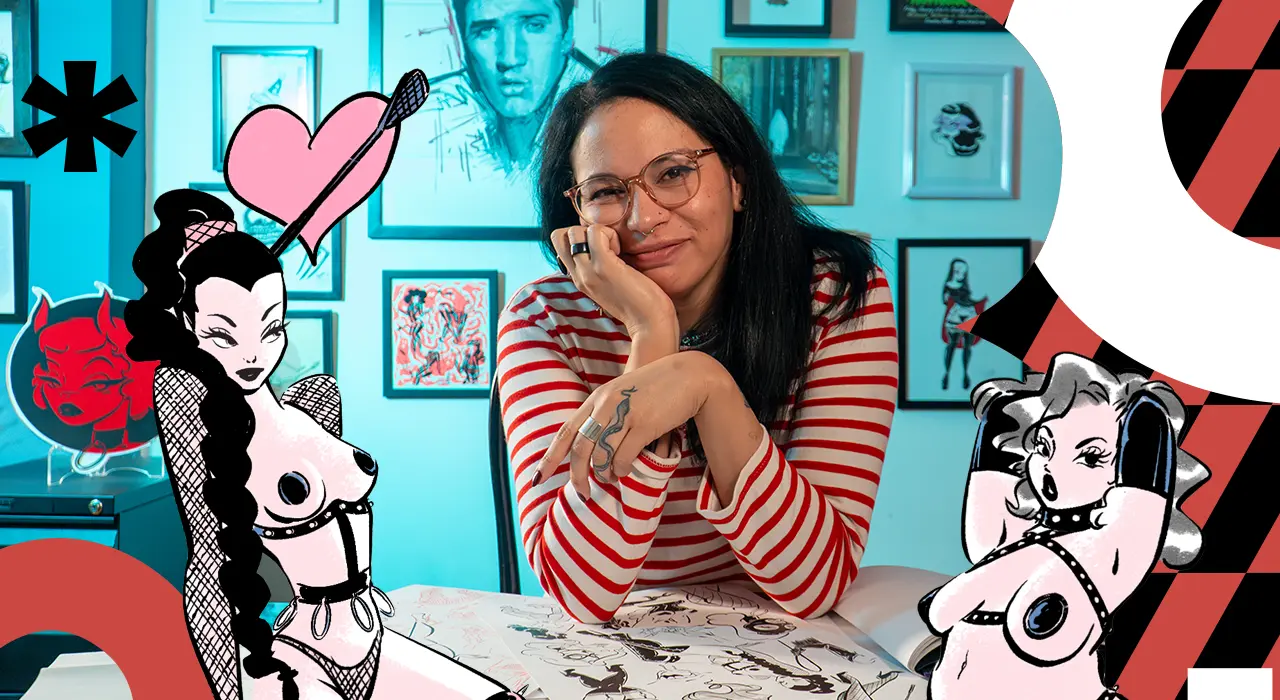
Dejar un comentario