
Oda a los objetos perdidos
A medida que pasan los años y uno intenta encontrarse en nuevos lugares, la lista de lo que ha perdido en el camino continúa creciendo. ¿A dónde van esos objetos?, ¿son lo que fueron o solo existen en nuestra memoria?


al vez la primera cosa que perdí, aunque no recuerdo ni cómo ni cuando la perdí, fue una media. Era una de esas medias para bebés, de no más de siete centímetros en la planta. Era roja. Lo sé porque, cuando tenía unos diecinueve o veinte años, mi abuela me la mostró y me contó que un día simplemente apareció entre la ropa de la lavadora. La secó, la planchó y la lavó: estaba impecablemente conservada, aunque sola y sin su par cuando me la mostró como si fuera un insecto en ámbar.
Quizás esa media aún está en algún lugar de su casa, en alguno de esos armarios donde atesora una vejez de mimos y regalos con esos estratos y estratos de objetos acumulados. Pero quizás no vuelva a aparecer nunca, pues no estoy seguro de que recuerde ya dónde la dejó. La erosión de su memoria ha avanzado demasiado, y no hay recuerdo que sea capaz de echar raíces o recuperarse donde antes era tierra firme y ahora solo quedan arenas movedizas. Paradójicamente, esa media está, otra vez, irremediablemente perdida.
¿A dónde van a parar todos los objetos que perdemos? ¿Cómo fuimos a olvidarlos en algún lugar donde no somos capaces luego de recuperarlos?
Tuve muy presente esto cada vez que fui a Objetos Perdidos a buscar cada saco del colegio que perdí, esos que aún no tengo la más remota idea de cómo se me fueron a quedar en un salón para luego desaparecer. El saco era azul oscuro, en algodón perchado, con capucha, bolsillo amplio sobre el abdomen y las iniciales del colegio estampadas con gruesas letras serifadas en rojo vivo sobre el pecho izquierdo. ¿Por qué alguien se lo habría llevado de la cancha, del salón, del patio? ¿Por qué nunca eran mis sacos los que llegaban a Objetos Perdidos? No lo sé, pero ahí había siempre una caja de cartón enorme llena de otros como él. Parecidos, pero ninguno era el mío. Nunca estaba, nunca estuvo. Terminaba haciendo una revisión digna de detective en busca de uno que tuviera la misma apariencia, los mismos meses de envejecimiento, el mismo grado de imperfección (recuerdo la capucha sin cordón, los puños dilatados de tanto arremangarme), mientras la idea del instante mágico en que mis propios ojos me sorprendieran encontrándolo se evaporaba una vez más. Siempre me llevé otro. Esperaba –iluso de mí– poder engañar a mi madre, al ojo biónico de mi madre, que a parte de amarme sabía registrarme en dos miradas como un agente del KGB. Siempre se daba cuenta.
Objetos perdidos: gafas de sol de todo tipo, maletas con las cremalleras dañadas, balones rasguñados por el uso, sacos envejecidos, cartucheras marcadas con insignias desconocidas... ¿Por qué nadie volvía por ellos?
A lo mejor la condición de perdido exige olvidar o renunciar al objeto: reconocer (y a veces aceptar) que pasó a mejor vida, que tendremos que comprar otro. Llevarse el saco de alguien más era como llevarse una hoja del parque o una concha de la playa. No era robar, era recuperar lo irrecuperable para otro o para nadie, como seguro hicieron nuestros ancestros antes de descubrir que una piedra podía abrir una nuez o matar a alguien. Seguramente, primero recogieron algunas, las miraban y las lanzaban, jugando quizás, para luego olvidarlas y abandonar el lugar. Perderlas para tener que volver a buscarlas el día en que descubrieron que les hacían falta.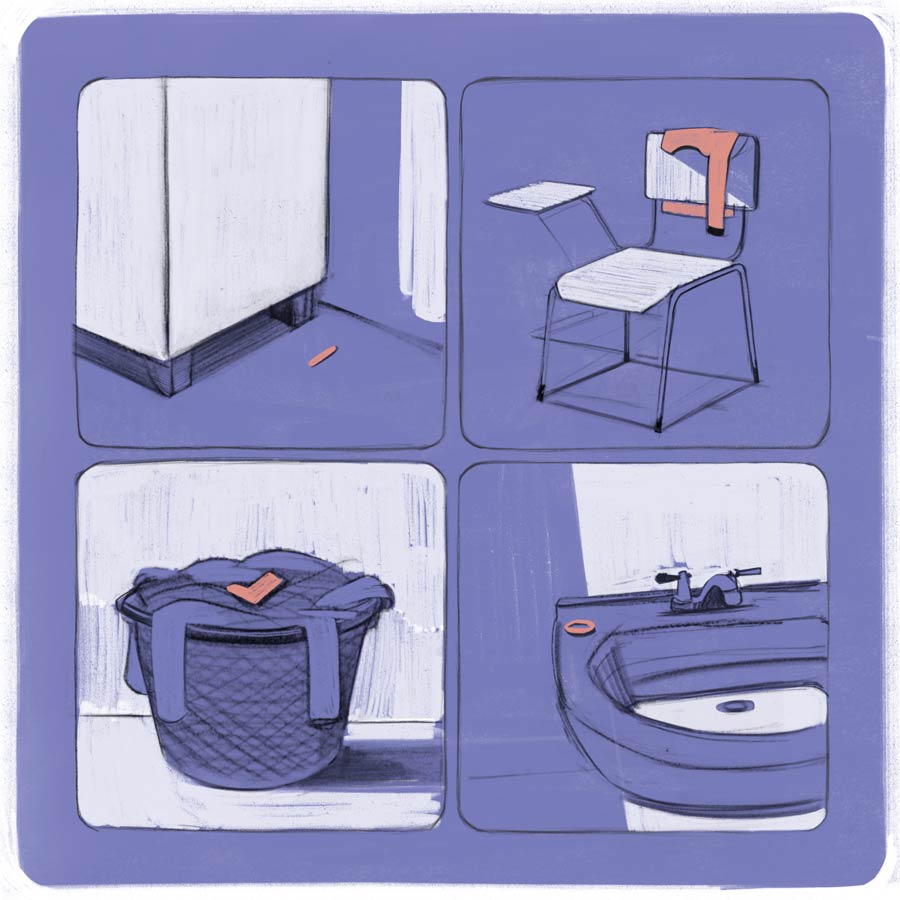
Volver a buscar como esa primera, miserable vez, que se llega ebrio y muy tarde a la casa en la juventud, y no se encuentran las malditas llaves. Primero frenética y luego pesadamente, se vuelve a esculcar bolsillo por bolsillo. Nada. En mi caso, perdí un llavero metálico con el logo de la Champions (me lo había regalado un primo que no sabía de mi poco entusiasmo futbolero) con destapador y un par de llaves largas plateadas como de cerradura grande. Iluso de mí, ilusos todos. Era tardísimo y en un momento me sentí doblemente pendejo: las llaves no iban a aparecer en mis bolsillos, ni mi (des)esperanza me iba a salvar de la que se venía. Tuve que timbrar. Fue la primera vez que mis padres me vieron llegar borracho. Para mi sorpresa no me fue tan mal. A lo mejor porque la vaciada se centró en que al dueño del apartamento que habitábamos se le había ocurrido poner una chapa de seguridad y que me fuera yo a sacar la copia para que aprendiera a cuidar las cosas, y me sentí ridículo esa tarde gastándome una tajada dramática de mis ahorros en reponer ese par de llaves.
¿Dónde están los Bics de toda nuestra educación, rotos a mordidas ansiosas que más parecían esquirlas o estalactitas? ¿Y los lápices nº 2, sin borrador ya, con la mina rota por dentro, con los que llenaba de dibujos la página y se hacían las tareas de geometría? En pleno examen, así como solo llega el conocimiento que quiere venir –siendo, muchas veces, el que no necesitamos–, revolcamos siempre esa cartuchera, bolsillo por bolsillo, para descubrir incrédulos que no quedaba ni un esfero, ni un lápiz. ¿Dónde se habían metido? Quedaba un resaltador e incluso un sharpie, pero no un puto lápiz, uno como ese que cada uno marcó con un momento especial: naranja o verde, genérico, seguramente Norma, Pelican o Faber Castell, con el borrador nuevo, con el que fuimos a presentar el Icfes. Me acuerdo bien, aferrado como náufrago a tabla, repitiendo obsesivamente los ejercicios de matemáticas gastando su mina como si fueran municiones, sin dar una sola vez en el blanco. Siempre estuve cerca, pero no le di a un solo resultado. Pero mi lápiz estaba rezado, bendito, alumbrado: marcando siempre la letra con el resultado que más se parecía y, contra todo pronóstico, me sacó un 78 en matemáticas. Cómo olvidarlo.
Un gran lápiz que conservé en mi bolsillo al salir de fiesta esa noche. Éramos un ejército de larvas pre-adultas, de antemano alcoholizadas, haciendo fila para entrar a bailar y emborracharnos en cualquier bar de mala muerte: adiós colegio. Al llegar a la entrada, como si fuera una cosa autoevidente, el bouncer no me pidió la cédula, que aún no tenía y años después también perdería, sino el lápiz que aún seguía en mi bolsillo. Me hizo arrojarlo dentro de una bolsa enorme, llena de tantos como él. Adiós, gracias, número dos. Quién sabe a dónde habrán ido a parar. A lo mejor ya han graduado más gente.
Las cosas que empecé a echar en falta en la universidad fueron dejadas también en un bar, en las bibliotecas, en un salón, pero sobre todo en casa de las que fueron y dejaron de ser mis parejas. Y entre ellos (sí: otra vez sacos, sacos amados y perdidos) sobre todo libros queridos, prestados y jamás recuperados (¿al menos los habrán leído o estarán reducidos al exilio en esa biblioteca ajena?). Al inicio de un hermoso texto, Peter Sloterdijk decía que todos los libros de filosofía eran largas cartas de amor para destinatarios muertos o desconocidos (¿dónde estarán mis cartas de amor? ¿Las habrán releído? ¿Fueron reciclaje, educación sentimental del reciclaje, de las ratas y las moscas en el vertedero?). Todos los libros son largas cartas de amor que, si se prestan, se pierden.
Pierden, perdemos material como ese ganchito que un día se cayó del pelo. Despertamos tarde, recién conocidos, cansados, con guayabo, volvemos a acostarnos y uno de los dos se viste, se va. Y luego el otro ve sobre la cama, sobre el lavamanos, en el piso junto a la mesa de noche: la evidencia, un ganchito de metal negro, una moña envejecida, un caimán plástico de falso carey y ocho dientes, cualquier pieza de maquillaje, formas anónimas y seriales de la zapatilla de Cenicienta, pero industriales y no de cristal: nadie va a volver por ellas. Después, se nos olvida pedir de vuelta una bufanda negra a cuadros, de lana, sí –la que perdí yo ni siquiera era mía, amaneció un día en mi casa–, pero que otro se queda después de ir a comer. Y ya, después vino el estandarte de la invasión: un cepillo de dientes junto al nuestro, al de cada uno, y un primer par de panties colgados en la ducha o ese par de bóxers míos pararon un día en otro armario, después de perderse semanas al caer en el hoyo negro de la ropa sucia.
Como quizás paró en otra parte de la oficina la taza que llevamos por primera vez al trabajo. Ese lugar vacío que a fuerza de incomodidades nos obliga a llevar primero unos audífonos, una cobija, una matera con una suculenta entre piedritas blancas. Ese lugar que se vuelve una prolongación del propio hogar para hacer más acogedora una rutina molesta, una especie de intemperie. Ese lugar en el que se nos perdió otra vez el cargador, en el que alguien se llevó nuestra sombrilla y en el que nos quedamos con otra que tampoco era nuestra, pero que un día apareció allí, junto al escritorio. Ese lugar del que un día nos vamos y al que olvidamos regresar por lo que no cupo en la caja, lo que se quedó esperándonos en el escritorio, y por el que nunca volvemos o al que volvimos para constatar que sí: a alguien más le hizo falta.
Será que todos los objetos perdidos de nuestra vida son cosas genéricas y repetidas, reproducidas hasta el absurdo y que llenamos de significado con etiquetas variables. Saco del colegio, lápiz del Icfes, bóxers de tu casa, taza de la oficina. Cosas que olvidamos porque contábamos con ellas, porque estábamos pendientes de las cosas urgentes y no de ellas, serviciales y disponibles en su cómoda indiferencia, y que un día dejamos plantadas en algún lugar o algún cajón al que no volvemos. Rastros que solo emergen como los regalos de exparejas que nunca terminan de abandonarnos y que limpiamos con extrañeza al cabo de cada mudanza. O un día de tedio terrible de la pandemia. Son la piel de reptil que se nos pierde a pedazos y que nos quitamos sin saberlo, ganando kilos y arrugas mientras cambiamos de puesto, que se vuelve basura a pesar de nuestro apego o que le sirve a otro que recicla su cuero, encontrado allí donde no volvimos a estar.



Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.



















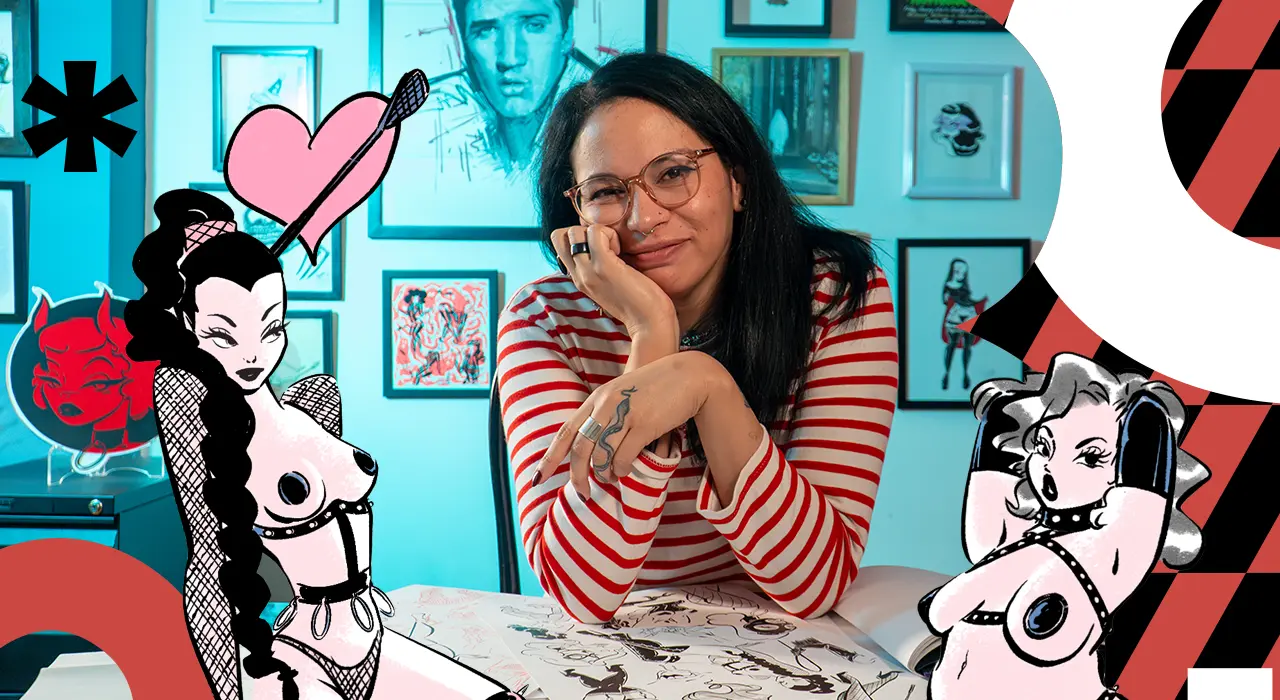








Dejar un comentario