
Qué pérdida de tiempo: sobre el ocio y la creatividad
¿Por qué es tan maravilloso perder el tiempo? ¿Por qué tantos creativos necesitan del ocio absoluto y contemplativo en sus rutinas? Tendido al sol, ocioso y reflexivo, el autor nos invita a explorar brevemente la importancia del tiempo gastado en observar sin propósito ni continuidad, atendiendo apenas a la ocurrencia del presente.
En los Jardines de Villa Borghese de Roma hay un pequeño lago con un templo de estilo griego que protege una estatua de Esculapio, el dios de la Medicina. La vista es hermosa. En la oscuridad verdosa del agua se refleja el mármol del templo y del dios, algunos árboles frondosos y, en las tardes, el sol. Es un lago en el que nadan las gaviotas y las parejas alquilan botes de remo para alejarse de la orilla y besarse. Es lindo perder el tiempo ahí. Por lo general, las personas que van a un parque no tienen ninguna pretensión, acaso la de caminar, descansar, y ver cómo el tiempo avanza estirando las sombras de las bancas.
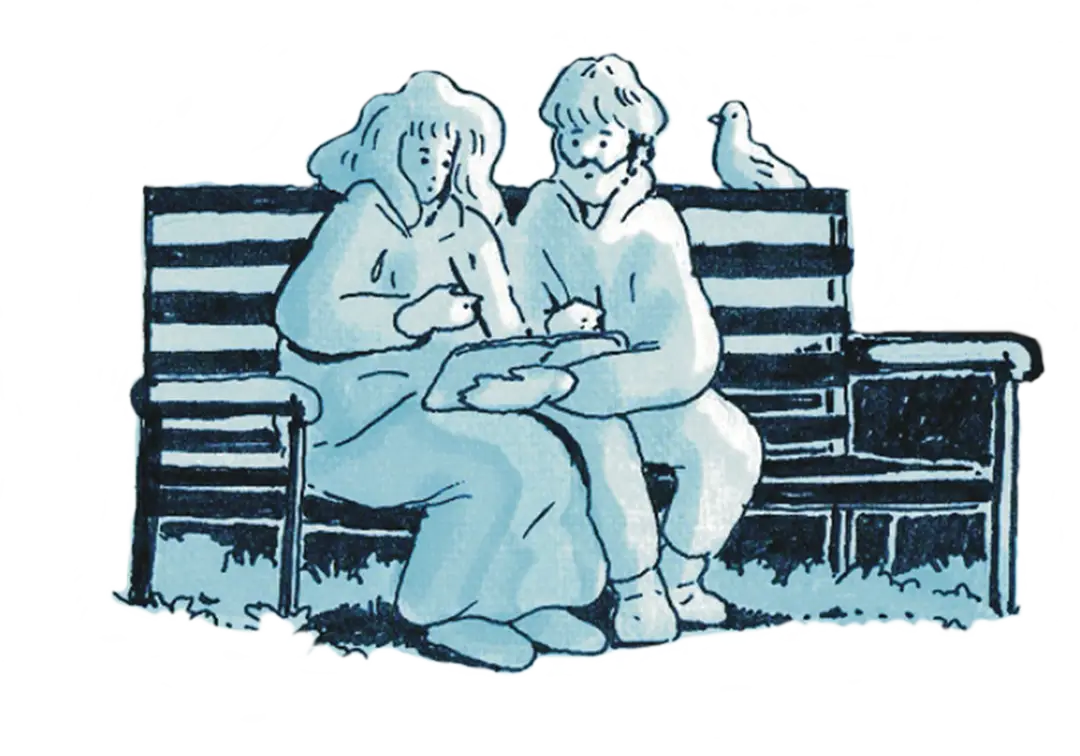
Cuando era niño, mi familia solía ir los domingos al Parque Simón Bolívar de Bogotá a comer pollo asado y jugar fútbol. Iban mis primos, mis tíos y los tíos de mis tíos. Después de almorzar, casi todos, hombres y mujeres, nos repartíamos en dos equipos y jugábamos hasta que el juego perdía encanto y paulatinamente los adultos se sentaban en el pasto a echar chisme y ver pasar a la gente. Solo unos pocos insistíamos tercamente en pasear el balón de un lado a otro hasta la hora de irnos.
Dejamos de ir al Simón Bolívar hace muchos años, algunos familiares migraron y otros murieron, y entretanto a mí se me quedaron grabadas esas imágenes que parecen tomadas de un cuadro impresionista en donde las personas pierden el tiempo viendo pasar personas con un gesto aparentemente ultraburgués: las piernas en posición de sirena y la mirada altiva recibiendo de lleno el sol. El tiempo avanza, las cosas cambian y aún persigo esas imágenes de la quietud.
Ahora mismo, podría decir que perder el tiempo en Villa Borghese es igual a perderlo en el Simón Bolívar o igual a perderlo asomado a la ventana de mi casa. Aunque el paisaje cambia, la sensación es la misma. Pero, ¿qué sensación es esa? ¿Qué es lo que emerge cuando no hago nada diferente a ver a las personas desplazarse de allá para acá viviendo sus vidas? Incluso puedo preguntarme si hay una decisión consciente en sentarme en una banca o pararme en el marco de la ventana y quedarme en esa posición diez, quince, treinta, sesenta minutos. De Villa Borghese lo que menos me interesa son el lago y Esculapio, a pesar de su innegable belleza. Es fácil perderse en vistas hermosas: el atardecer, el mar, los árboles, una pintura. Pero no es solo eso, sobre todo es la gente y su movimiento lo que me inquieta.

Durante los días de Villa Borghese, leí un ensayo del escritor mexicano Sergio Pitol en el que se pregunta por esa vieja dicotomía entre la vida o la obra, entre salir a gozar del mundo o encerrarse en el estudio a trabajar. No hace falta ser artistas para preguntarnos por la vida o la obra. En este caso, ¿qué es la vida sino perder el tiempo?
En el texto, Pitol recuerda una tarde de cuando vivía en Varsovia y trabajaba en la selección y traducción de algunos autores para una antología del cuento polaco. Su escritorio estaba ubicado junto a una ventana con vista a un parque en el cual, nos dice, es fácil distraerse con las lilas de los jardines y las personas que pasean por los senderos, sus abrigos largos, su actitud festiva. Desde la ventana ve el barullo de la vida: tres tipos entran al parque y se sientan en una de las bancas; uno de ellos viste uniforme militar, otro tiene la actitud de un estudiante universitario, y el tercero parece recién llegado de una provincia a probar suerte en la ciudad, tal vez con la esperanza de casarse con la heredera de algún magnate. “Es muy joven y posee una imaginación tan ardiente como corta”, dice Pitol.
Al mismo tiempo, tres mujeres entran por la esquina opuesta y se sientan en otra de las bancas; la primera trabaja en la librería que hay en esa calle y espera a una compañera para agarrar el bus a casa, la segunda es estudiante de lenguas, y la última, mucho mayor pero más atractiva, toma unos minutos de sol antes de salir al cine a encontrarse con su esposo. Aunque Pitol no tiene forma de saber nada sobre esas personas, tampoco hay dudas de lo que nos cuenta sobre ellas.
La observación trafica descaradamente en la frontera que la separa de la imaginación. Todos tenemos experiencia en el terrible juego de imaginar cuál es la vida que viven los que están sentados junto a nosotros en el bus, los que comen en la mesa diagonal a la nuestra, los que corren a cruzar la calle mientras nos tomamos el tinto de la tarde. Un juego más en el que el tiempo se deshace en la punta del ojo.

Al cabo de un rato de trabajo, Pitol vuelve a mirar por la ventana y ve salir desde detrás de unos espesos setos de arbustos al joven de imaginación ardiente y a la mujer mayor. Ambos se despiden con falsa distancia y toman caminos opuestos. Ella camina en dirección al edificio de Pitol, él la ve detenerse, abrir el bolso, extraer un espejo de mano y contemplarse en él y guardarlo satisfecha porque ningún cabello ha quedado fuera de lugar. Eso es todo. Pitol se deja llevar por el juego, su mirada contrabandea una historia apasionada desde el otro lado de la frontera. Y entonces parece decirnos que la dicotomía entre el trabajo y la vida es ridícula porque las cosas siempre estarán desplazándose hacia alguna otra dirección a pesar de nosotros. Una forma valida de enfrentar el tiempo es perderlo. ¿Acaso hay algo más valioso que olvidar el trabajo y el ritmo frenético de los días para dejarnos arrastrar por la madeja de historias que rueda frente a nosotros?
Lo inquietante de ver gente tal vez sea el juego al que nos invita. No hablo de la idea fácil de que toda vida es un misterio a revelar; sino de aquella en la que ese misterio está inscrito en uno mucho más grande (en el que también están las lilas del parque, los balones de fútbol, las gaviotas, el lago, el templo de Esculapio) que es inútil descifrar y, por tanto, basta con mirarlo con detenimiento.
Algo nos envuelve en ese movimiento de la gente viviendo su vida, nos devuelve preguntas sobre cómo vivimos la nuestra.

En la tarde de Villa Borghese hay unas bancas junto al lago. En la banca que tengo en frente hay dos argentinas comentando la boda de algún amigo en común. Hablan con entusiasmo y ríen con entusiasmo sobre la disposición del salón, la ubicación de las mesas, el vestido de la novia, los votos, la comida, la fiesta. “El chisme es mi pasión”, dice mi acompañante de repente, burlándose de mí y de sí misma al darse cuenta de que ambos estamos ansiosos por saber qué sucedió en la boda.
En la banca a mi izquierda hay una pareja joven pintando con acuarelas sobre un pedazo de papel. Ambos levantan la mirada al lago y luego la devuelven para marcar un trazo. Las gaviotas bajan al agua para refrescarse. Algunos enamorados ríen de su inexperiencia con los remos; se besan. Imagino que tal vez se besan en secreto, esperando nunca ser descubiertos. Yo me pregunto algo que olvido de inmediato. No estoy buscando respuestas. Por mucho, busco ver los dibujos de la pareja. Eso me basta. Quiero quedarme en el chisme y en el movimiento de tanto movimiento.
Aquí me quedo otra hora perdiendo el tiempo.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

























Dejar un comentario