
Lo que tarda algo en irse
La autora de este texto recuerda un vuelo que por poco no termina. Ahora que los aviones están detenidos en casi todo el mundo, esta experiencia cercana a la muerte nos conecta con la vida y con la posibilidad esquiva de viajar.


I
ubirse a un avión no tiene mayor complejidad que la de avanzar por una rampa, atravesar la puerta, ubicarse en el asiento, abrocharse el cinturón. Los actos son intuitivos porque la memoria del cuerpo reconoce el protocolo. Viajo en avión desde chica y seguro hubo algo de esos recuerdos en los movimientos tranquilos que me hicieron avanzar con total seguridad aquella tarde de 2019. Trato de pensar en todos los aviones a los que me subí en estos 32 años y no puedo sacar la cuenta. Creo que nunca me detuve a pensar en ese número que hoy podría significar una probabilidad o una estadística: por cada cierta cantidad de vuelos, existe la posibilidad de no llegar a destino.
Aquella tarde de enero, la voz del piloto nos dio la bienvenida anunciando que Aerolíneas Argentinas nos llevaría desde la ciudad de Comodoro Rivadavia hasta Capital Federal. Sería un vuelo de cabotaje como cualquier otro, dos horas de duración aproximadamente. Pero a este servicio lo cubriría un avión de Austral. Un modelo viejo, desde los asientos hasta el cartel que exhibía el nombre de la empresa. Me puse a pensar en estos detalles más o menos a la media hora de embarcar, justo después de escuchar al capitán anunciando la falla del motor.
Mi percepción, atormentada por el miedo, desdobló su voz. No, el que habla no puede ser el mismo hombre que saludó al subir, tiene que ser otro. Quise dudar de él, quise dudar de lo que acababa de decir. El olor de la cabina se transformó en olor a encierro. Miré al resto de los pasajeros: nuestros cuerpos en tensión, atrapados por los cinturones de seguridad, se zarandeaban como reflejo de los espasmos del avión. Apreté los dientes después de escuchar que intentarían un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Trelew, que conserváramos la calma, que todo iba a salir bien y que nos quedáramos sentados con los cinturones de seguridad ajustados.

Miré por la ventanilla y noté el cielo sin nubes. Entero, liviano, luminoso. A pesar de haberlo visto antes de subir al avión, su presencia me sorprendió. Era un azul puro silencio, igual a la cara de los que entendieron todo. Lo miré como queriéndole hablar, pero no logré articular palabra. Estaba inmóvil, reducida. Imaginé lo que podría quedarme de vida como algo muy frágil, susceptible a quebrarse con cualquier movimiento.
El aire a mi alrededor se transformó en un amasijo de rezos y llantos, pero me obligué a seguir con los ojos puestos en lo ambiguo del cielo. Esa ambigüedad era la duda que necesitaba para refugiarme. Pero cerré los ojos y, de repente, todo se transformaba en certeza: mi respiración era cierta, la temperatura de mis manos, el peso y la dimensión de mi cuerpo, la presión que sentía en el pecho era cierta, la vida que había llevado hasta ese entonces era cierta. Abrí los ojos y el cielo era otra cosa. El horizonte se anuló antes de que alcanzara a distinguir más allá. Todo en mí se contrajo, se replegó hacia dentro. Cerré los ojos otra vez, respiré profundo. Algo me dijo que no era necesario pensar en nada más.


II
Cada instante retrocedía para convertirse en el minuto anterior. El tiempo se amontonaba y se pisaba, haciendo que cada pensamiento volviera sobre su eje. Entendí la muerte como un limbo, donde todo se achataba y se repetía hasta el infinito. Empecé a pensar en lo que aún no había hecho y nunca podría hacer si moría en ese avión. Tantos lugares sin conocer, tanto sin decir: ¿cuántos pasajeros habrán tenido el mismo pensamiento? ¿Se puede estar triste por algo que nunca pasó? Me enfrenté a un miedo absolutamente desconocido y sentí aún más miedo al entender que el temor de los demás podría apropiarse de mí: ¿a qué le tengo miedo en realidad? Intenté olvidar todo por un rato. Creí que negar, al menos, no me haría sentir nada. Pero desterrar no cancela, solo permeabiliza.
Alguna vez escuché que siempre hay algo que querés atrapar y algo que no querés dejar salir. En ese momento yo quise atraparme entera, controlando la respiración como quien sabe que el silencio es la única respuesta frente a todo lo que se nos escapa. Conquisté mis pensamientos y me adueñé de mi destino: no va a pasar, hoy no. Empezamos a descender y fue cuando pasé de lo sagrado a lo absurdo, hasta caer en lo ridículo. Parecés un animal, me dije. Cuando lo único que pude hacer fue llorar y dejarme caer en el asiento. Parecés un animal, me repetí, después de sentir que tocábamos tierra.


III
Descendimos en un sitio inesperado; las réplicas de dinosaurios gigantes a nuestro alrededor nos hacían sentir lo inhóspito del territorio. No hubo apuro al salir del avión. Todos nos movíamos lento, reconociendo el espacio. Lo corpóreo de volver a tierra sanos y salvos. El aeropuerto de Trelew es tan pequeño que solo tiene una puerta de embarque y una para desembarcar, nadie se amontonó. Entramos al aeropuerto como si le pidiéramos permiso a la vida, ¿cuánto tiempo pasa hasta que el cuerpo entiende?
Hicimos una sola fila para que nos designaran el próximo vuelo que nos llevaría a Buenos Aires, pero no todos saldríamos esa misma noche. Muchos nos quedaríamos a dormir en un hotel familiar del centro. Confirmé que yo sería parte de ese grupo cuando llegué al mostrador y la azafata me designó inmediatamente en el vuelo que saldría al otro día. Lo presentí desde que nos acomodaron en fila, aún después de tres horas de espera. Los de la aerolínea habrán pensado que personas como yo pueden esperar a mañana y dormir tranquilas en un hotel porque no hacen escándalos y que seguramente no tienen urgencia de llegar a ningún lado. Y si lo pensaron, tuvieron razón. No habría subido a otro avión inmediatamente, necesitaba estar en tierra un poco más, ¿cuándo se iría la sensación de muerte?

Luego de la larga espera para reasignar los vuelos, los pasajeros que nos quedamos subimos al colectivo que nos llevó a la ciudad. Íbamos tranquilos y en silencio. Creo que nos superaron los hechos. Durante la media hora de trayecto, los cuerpos sestearon derrotados por ese cansancio que llega después del estrés. Y en ese dormitar, dejábamos que la realidad se nos escapara por un rato.
Llegamos, nos asignaron los cuartos y nos invitaron a cenar en el hotel. Entré en la habitación, corrí las cortinas, abrí la ventana y me asomé, la ciudad me ofrecía las luces de una noche recién estrenada. Cerré los ojos, respiré profundo. Los pies en la tierra y el aire frío de la Patagonia me hacían sentir viva otra vez. Todo este tiempo había sido un deambular constante, ahora quería permanecer. Tener miedo es desligarse, permanecer es involucrarse. Fui al baño, me lavé la cara y reconocí mis ojos. Los movimientos y la vida se repetían en el espejo, un pequeño instante de reconciliación. No podía dejar de pensar en que cada acción que iniciaba era un nuevo principio.

IV
Me cambié y bajé a cenar junto al resto de los pasajeros. En el comedor, compartí mesa con un grupo de mujeres. Como para romper el hielo, me alegré en voz alta por la comida gratis y Mauje, una de las más jóvenes, dijo: “Es lo mínimo que nos pueden ofrecer”. Entonces Liliana, de 62 años, respondió: “No es lo mínimo, es lo lógico”. Lo lógico, dijo. Y lo dijo con una dignidad que nunca antes había escuchado. Sus ojos negros sostuvieron una mirada decidida pero apacible, mansa. Decir lo lógico es saber qué es lo que te corresponde. Explicarnos a nosotras, al resto, qué es lo lógico, es hacernos entender lo que vale la vida después de la vida. Terminó de comer, se despidió y se fue a dormir otorgándonos los ojos de quien observa a la par y no desde abajo, sin tanto fulgor.
Como no tenía sueño, salí a tomar una cerveza con Mauje. La noche estaba con ganas de hacernos volver a creer: había familias caminando por las calles, autos que iban y venían, luces prendidas y ese irresistible aire fresco. Encontramos una cervecería artesanal justo enfrente, nos sentamos afuera y pedimos dos pintas. Mauje prendió un cigarrillo y la lumbre distinguió mejor sus pecas, que le salpicaban la cara como una constelación briosa y asimétrica.

Me contó que tenía 33 años y que vivía en Luján con “el pela”, su compañero. Me dijo que, hasta entonces, no se había planteado ser mamá y que este suceso la había llevado a pensarlo. Me preguntó si yo lo había pensado también. Me sorprendí. Sentí lo ajeno de la pregunta y la miré en silencio, sin saber qué decirle. Recordé mis propias preguntas, ¿cuántos pasajeros habrán pensado lo mismo? Hablar desde afuera, contar una historia ajena, es reconstruir otro mundo o crear ficción; otra cosa es sentir que tu vida ya es parte de la historia o que la historia ya es parte de tu vida, es entender que todo fue real, que sí pasó. Seguimos charlando, nos tomamos la cerveza de a sorbos cortitos. No solo éramos dos mujeres que tenían todo el tiempo del mundo, éramos dos mujeres que estaban aprendiendo las distancias del accidente.
Volvimos al hotel, nos despedimos. Llegué a la habitación, dejé las luces apagadas. Abrí la ventana, me desnudé y me recosté sobre la cama. Cerré los ojos, respiré profundo. Quise que el frío de la noche se replicara en cada centímetro de piel, hasta volverme parte de la quietud. Empecé a quedarme dormida y, de repente, tuve la impresión de caerme de la cama. Reaccioné con ese sobresalto abrumador, reflejo previo a cualquier caída. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que acababa de pasar. Estoy bien, no me caí. Apenas fue la sensación.


V
Nos convocaron a primera hora de la mañana, cuando la oscuridad apenas empezaba a clarear, pero nos subimos al bus sin adormecimiento, expectantes ¿cómo sería el vuelo de hoy? El amanecer avanzaba y empezábamos a distinguir una versión más nítida de las cosas. Los colores se desplegaban mientras la luz los dejaba aparecer. Me senté junto a una chica joven que, sin dejar de mirar el paisaje, me dijo: “¿Sabés qué es lo más loco de todo? Que allá tenemos el mismo cielo, pero los edificios lo tapan”. No recuerdo sus rasgos ni el color de sus ojos porque no nos miramos, estábamos hipnotizadas por el nuevo día.
Llegamos al aeropuerto, abordamos rápido. Como no alcanzábamos a completar el avión, había asientos vacíos. Los de la aerolínea habrían podido acomodarme sola, pero decidieron sentarme junto a una señora que comenzó a recordar lo que había pasado y a rezar en voz alta. Busqué a Liliana con la mirada, vi que estaba sola. Me levanté y me senté junto a ella. Le sonreí con un gesto torpe, ella me respondió con una sonrisa que resistía serena. Necesitaba oír su silencio o cualquier cosa que tuviese que decir antes de despegar, cualquier cosa que desmitificara la desesperación por lo incierto, que me devolviera a eso que había sido antes del miedo. Necesitaba que dijera lo que yo no había podido nombrar, ¿siempre habrá cosas que podré sentir y que no podré decir?
Ahora me pregunto qué era lo que buscaba en ella durante ese momento previo a la suspensión aérea. Supongo que quise convocar algo, ocasionar una especie de ritual en el que dijéramos palabras sanadoras, sagradas, que nos alejaran del vuelo anterior. Bueno, ya nos pasó todo lo que nos podía pasar, ¿no?
Sonrió. Siempre puede ser peor.


Epílogo
Aterrizar en Buenos Aires me devolvió algo de lo que había perdido. No pude evitar sentir una especie de atracción primitiva al redescubrir los edificios, al distinguir la magnitud de la gran ciudad otra vez. Volví a sentir la fascinación por aquello que espera oculto del otro lado. Recordé cómo me había sentido al irme de Argentina en 2015, la capital se había convertido en una incomodidad insostenible que necesitaba soltar. Pero pasó el tiempo y pasaron cosas. Uno aprende a estar y no estar, a permanecer y partir. Ahora, cada retorno me enseña a reconciliarme un poco más.
Hace poco oí a un amigo decir que la muerte es lo más personal que existe. Al escucharlo entendí por qué me había costado tanto terminar de escribir esto. Durante meses ensayé amontonamientos de palabras que se terminaban volviendo revoltijos abatidos por los recuerdos. Moví piezas tratando de que encajaran entre las ramas secas de un nido vacío.
Irte para volver es vivir entre fronteras, como si te quedaras dormida y te despertaras desde el cuerpo que escribe, buscando el perpetuo regreso. No sé cuántas veces más me volveré a ir, no sé cuántos años tendrán que pasar para entender la verdadera huida, pero esto es lo que pude rescatar de la búsqueda. Me entusiasma seguir viajando. Cada acción que termina abre la puerta a un nuevo misterio.



Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.


















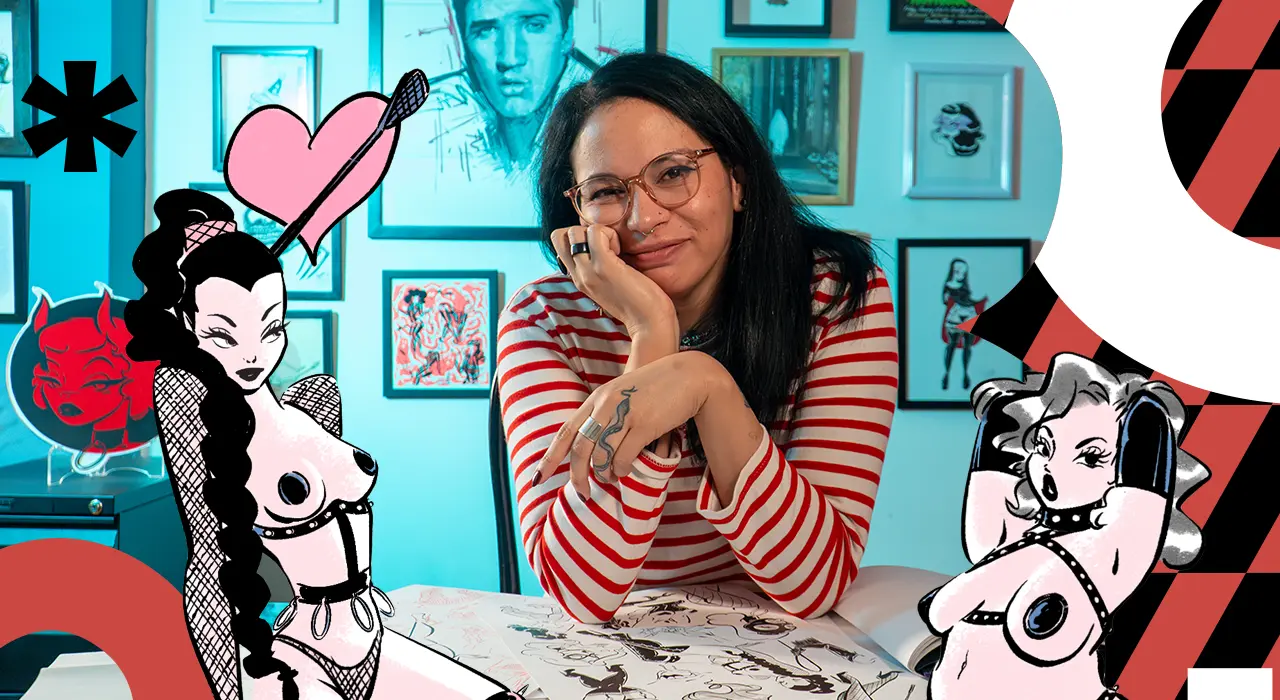








Dejar un comentario