
Una historia muy rara sobre un hombre muy bueno
Digamos que nació en Envigado para ponerlo en alguna parte. Se que vino a este mundo tan difícil para otros, los feos, los pobres y los romos por ejemplo, con un bagaje de lujo:
Hermoso, inteligente y rico y con una enorme sensibilidad para el canto que encandilaba a las mujeres. A él no le importaba el efecto que producía. Fue casto hasta que se casó y se convirtió en un monógamo impenitente. Católico, apostólico y romano, cumplía las normas de su iglesia. Y su nombre no importa.
Yo lo había oído mencionar en la casa de Fernando González pero lo vine a conocer después de que Fernando hubiera muerto a la misma edad que yo tengo ahora. Yo era entonces un muchacho. Y me gustaba la compañía de los viejos sabios y la amistad de los hombres que me aventajaban en experiencia de la vida y tenían cosas por contar. Que quizás me sirvieran más adelante o me ayudaran a esclarecerme ante mí mismo. No sabía lo que quería con mi pequeña vida. El grupo que se reunía alrededor de Fernando González estaba compuesto sobre todo por escritores, por personas con fama de inteligentes y cultas. El hombre, el hombre del que les estoy hablando, era además virtuoso. Fernando González lo había comparado en un libro con el rico bueno del Evangelio.
Decían que había recorrido el mundo cantando con la famosa familia Trapp, una rareza en uno nacido en Envigado, aquellos tiempos cuando Envigado quedaba lejos de todo. Por eso no me sorprendieron la primera vez que me invitó a almorzar en su casa, tantos violines sobre los sillones, tantas violas y violas por todas partes y flautas de maderas oscuras. También había un telar. Había aprendido en las comunas de los pacifistas de Lanza del Vasto, a quien conocía y cuyos libros me prestaba, a tejer su propia ropa. Podía comprarla. Pero prefería atenderse personalmente.
A veces me llevaba a las capillas de los barrios pobres de las laderas de Medellín, los sórdidos tugurios. Allí me ponía a leer mis poemas que él completaba con su flauta. A veces nos acompañaba su mujer, una mujer delgada, silenciosa y pálida con quien tenía dos hijos. Como a sus padres, a los niños los apasionaba la música.
Me gustaba su casa. La muchacha de la cocina era la más hermosa de las cocineras que vi. La que les ayudaba a cuidar la vaca no era menos. La última vez que almorcé en su casa me contó que habían decidido volverse vegetarianos y me regaló sus conejos. Ya había regalado los pavos y las gallinas. Y yo me llevé esos conejos blancos a mi casa. Esos conejos estrambóticos que siesteaban entre mis repollos y mis acelgas sin tocarlos. Hasta que se los comieron unos perros.
No es extraño que a pesar del placer que me daba verlos y almorzar con ellos en su comedor de marquesina, me diera mucha lástima también de mí mismo. Es que me parecía que llevaba conmigo un demonio a esa casa. Porque me era imposible dejar mis pecados en la puerta. La vergüenza debe ser la esencia del castigo infierno. La Belleza jamás rechaza a nadie. Es que la fealdad se le esconde de pura pena.
Todo lo que siguió en la vida de estos cristianos ejemplares, que nadie se atrevía a envidiar siquiera, es confuso para mí. Cuando abandoné el vecindario, seguí preocupándome por ellos. Supe que la familia había crecido, que los hijos tocaban en grandes orquestas, supe que el padre y la madre habían dejado de vivir para sí mismos y se entregaban a realizar proyectos de autocultivo, sistemas de riego y letrinas ecológicas que aprovechaban el gas de las descomposiciones, para los campesinos de los pueblos más remotos de las montañas de Antioquia. Y, en fin, supe que la brutalidad había irrumpido en el interior de esa familia perfecta. Y que el diablo había asomado la cara en esas vidas de apariencia perfecta. Hay un ultraje al fondo de todo, hay una cosa que nunca quise saber. Hay una banda de mafiosos, porque los mafiosos se apoderaron al fin de esas lomas. Hay una muchacha y el hombre que sale en defensa de la niña, desaparece. Nadie sabe por qué. Nadie sabe cómo.
Una tarde, los meses pasados, hubo además una llamada telefónica. Con una propuesta para Carolina, su mujer, la flautista. Alguien quería venderle un cadáver. Y ella como buena cristiana consecuente solo dijo que amaba el alma de su marido más que su cuerpo, que su cuerpo sin él en realidad no le importaba. Y colgó el teléfono. Y empacó sus cosas. Y dejó este país más pobre sin ella y sin sus hijos.
Hace tiempos reconocí al mayor tocando una viola en una filarmónica. Y me conmovió. Rascando su monstruo. Salvado por la música de la ausencia de tal padre.
Casi me había olvidado de ellos. Hasta que un atardecer de finales de año, en un café bohemio en La Calera, inesperadamente volví a ver al hombre tal como lo había conocido, vivo y coleando, un poco más viejo nada más. Y sentí una gran amargura mientras veía cómo devoraba ese trozo grande de buey. Que pasaba con enormes sorbos de vino tinto. Cuando fui a saludarlo me quitó la cara desvergonzadamente. Lo cual me dolió como un ataque a lo poco que había de bueno en mí. Y me dije que entonces era verdad lo que yo pensaba sin atreverme a hacerlo consciente, sin osar reconocerlo. Que tanta belleza es imposible en un hombre.
Pero no puede ser. No puede ser que nos haya engañado a todos. Nadie abandona una familia así de bella. Con la mentira de una pesadilla. Todo debió ser un delirio momentáneo de mis malas inclinaciones en una taberna de glotones perdidos. Quizás fue tan solo un hombre que se parecía de lejos a mi amigo como un hermano gemelo en la penumbra de hollín de ese refugio de bohemios.
Nota: Eduardo Escobar es escritor, periodista y poeta confundador del nadaísmo y autor de más de 20 títulos.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.


















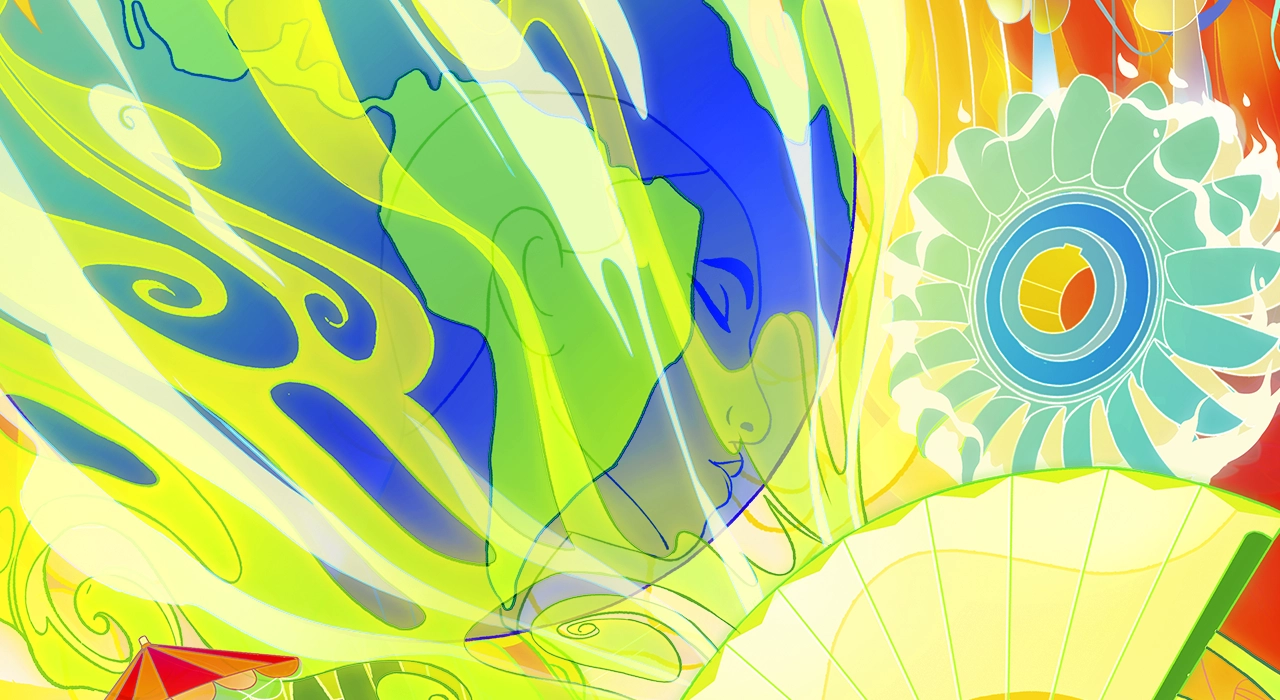







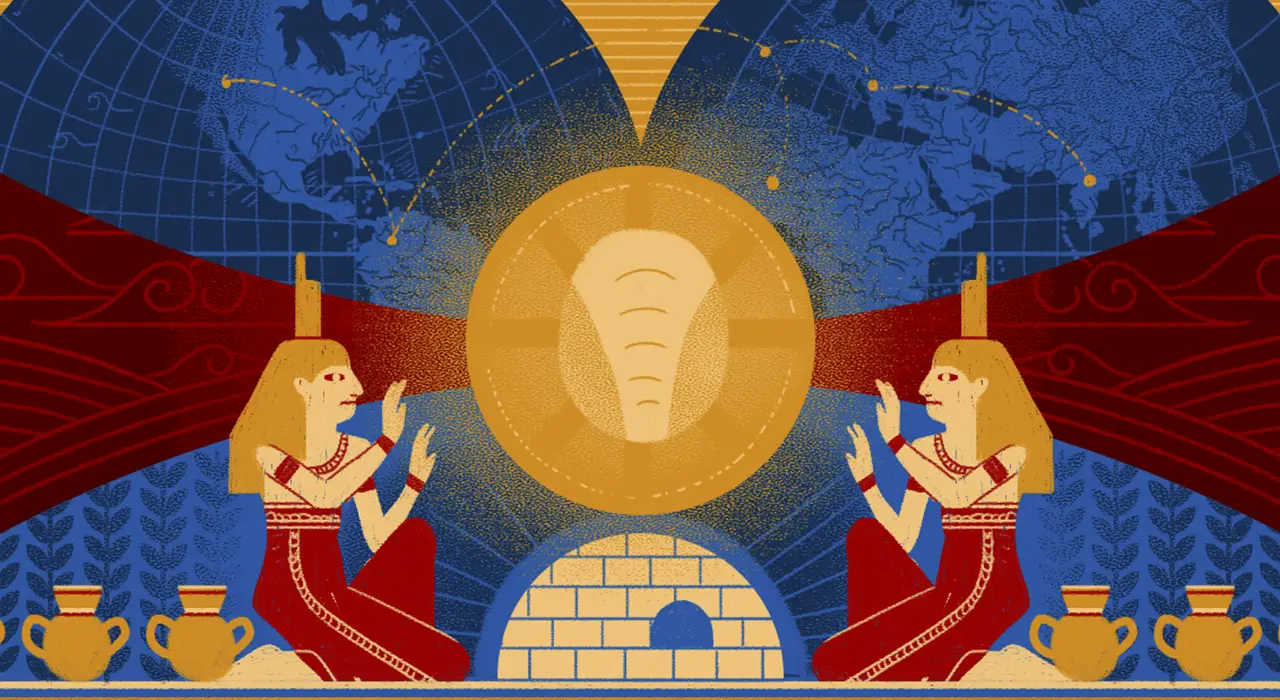



























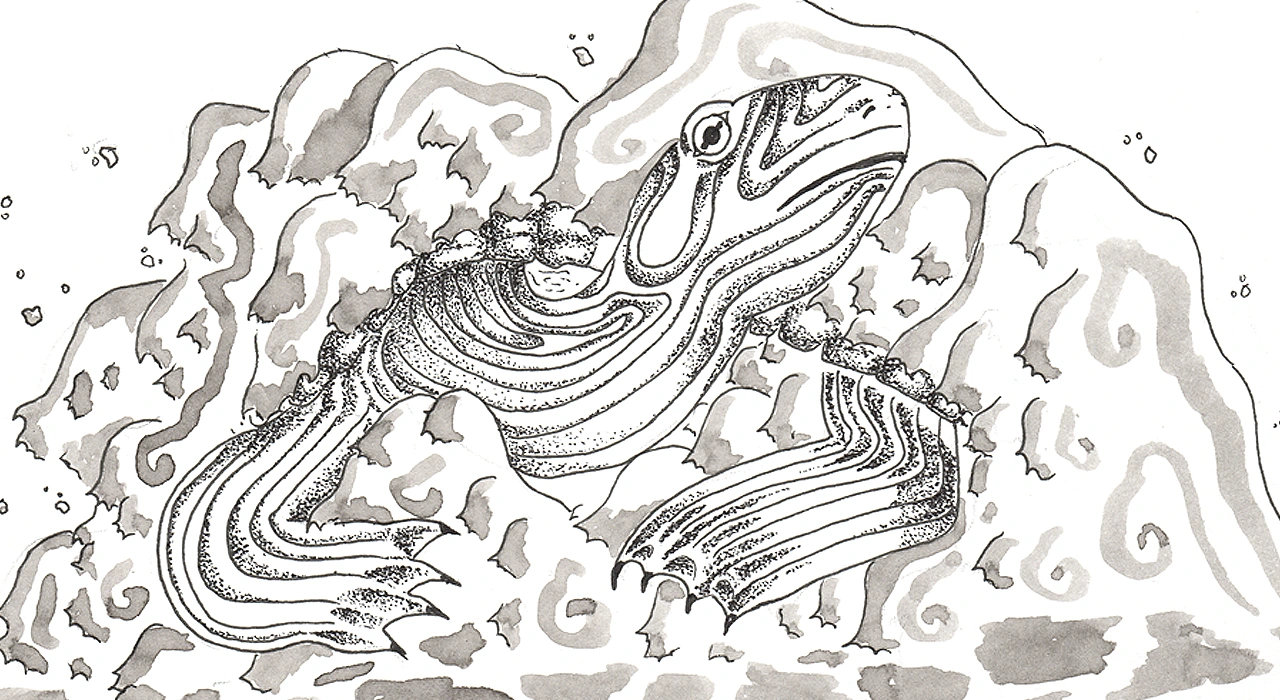





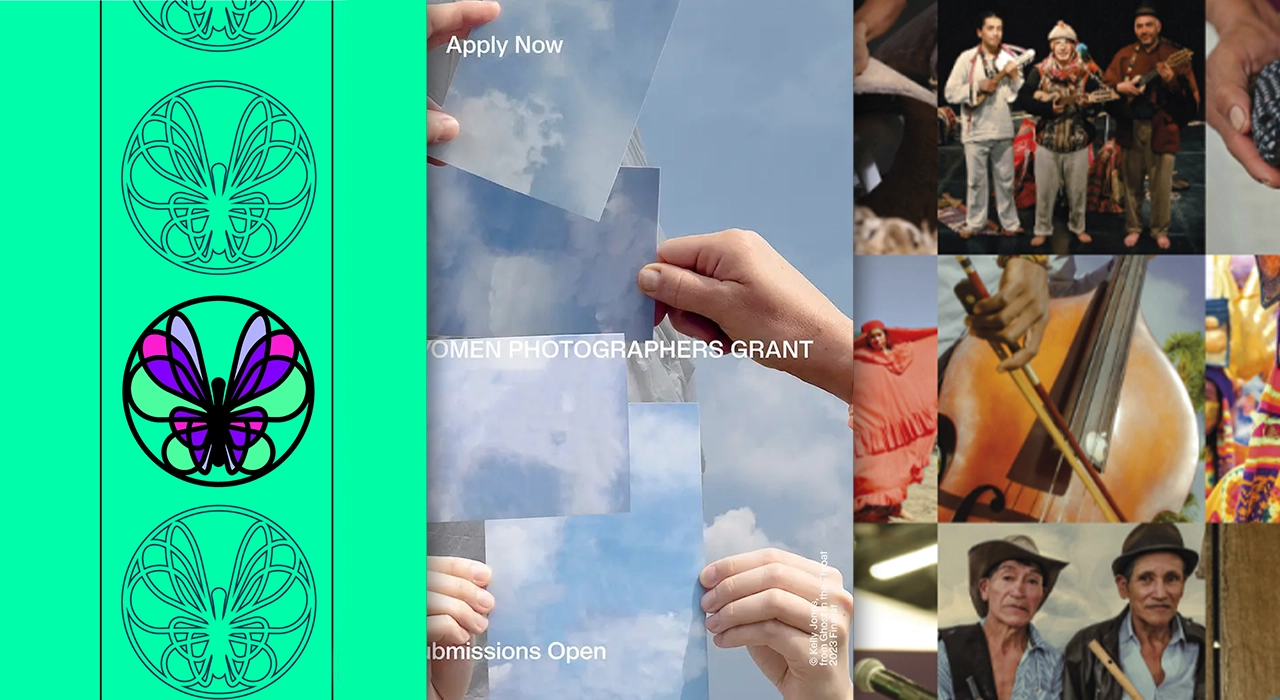






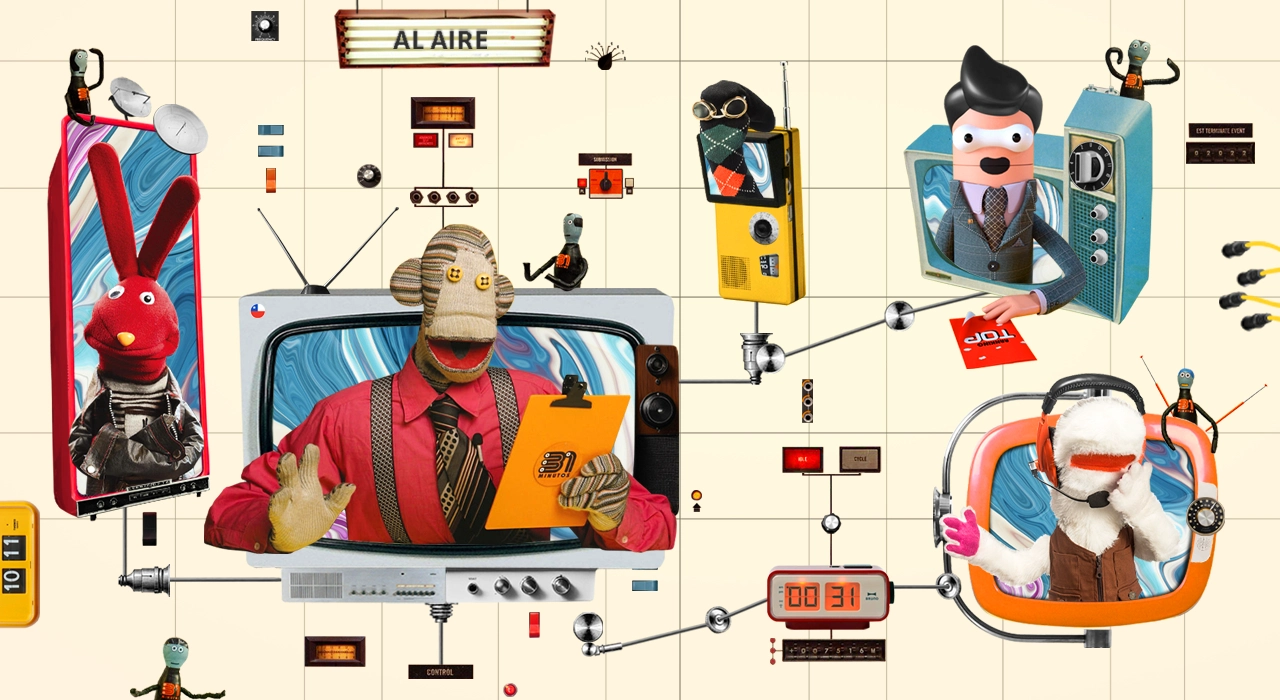

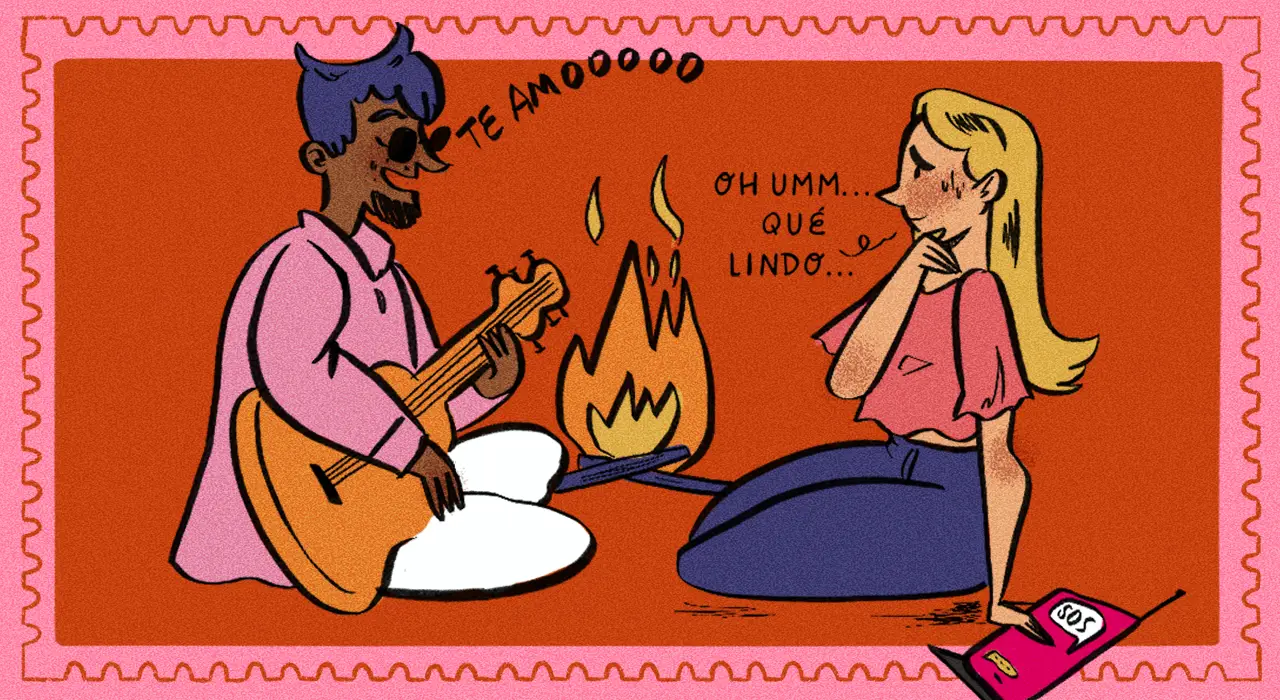
Dejar un comentario