
Bogotá tropical II (1980 – 2000)
A pesar de la reputación sombría que pesa sobre Bogotá, esta es una ciudad que se ha entregado a los placeres liberadores de la música tropical.

Entre 1920 y 1980, la temperatura de Bogotá aumentó de manera significativa. Y no hablamos de las dramáticas consecuencias del cambio climático que ha transformado las vestimentas y el temperamento de los rígidos capitalinos. Hacemos referencia, por supuesto, al lento proceso de tropicalización de los quehaceres musicales bogotanos. Si bien a lo largo de esos sesenta años se vinieron abajo muchos prejuicios, no fue sino hasta la década de los noventa cuando la ciudad pudo dejar a un lado sus taras arribistas y se convirtió, inesperadamente, en un foco de experimentación sonora donde lo tropical –adjetivo que engloba tanto lo afroantillano como lo afrocolombiano– es una fuente de identidad que va más allá del esnobismo.
Vea aquí la primera parte de este especial.
Uno de los recuerdos musicales que se mantienen vivos en la memoria de aquellos que nacimos en las postrimerías de los años setenta son las papayeras que amenizaban los bazares de colegio. Al menos para el que esto escribe, fueron las primeras aproximaciones al porro, la cumbia y el fandango. Si bien crecí, como muchos, en un hogar donde los boleros y las rancheras eran la banda sonora de los días, recuerdo nítidamente que en la victrola Philips de mis abuelos había vinilos de Lucho Bermúdez que sonaban en la navidad y la fiesta de año nuevo.
A lo que voy con esto de las papayeras y los viejos discos es que, a mediados de los ochenta, los ritmos tropicales colombianos ya no eran extraños en la cotidianidad de los bogotanos.
Al tratar de hacer un diagnóstico somero de los hábitos de escucha capitalinos en aquella década –basado en el minucioso análisis que hace Peter Wade en su libro Música, raza y nación (2000) y algunos capítulos del libro de crónicas y entrevistas Fuera zapato viejo (2014)– es posible dilucidar varios aspectos significativos: mientras que un amplio sector de la clase media popular gozaba sin prejuicio de la primera ola comercial del merengue dominicano y del vallenato moderno (Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta, Los Betos), la clase alta adoptaba el vallenato clásico con cierta afectación intelectual. Paradójicamente, la bohemia inclinada a la izquierda también escuchaba a los viejos juglares de La Provincia y, con presunciones políticas y contraculturales, acogía en sus círculos a la salsa neoyorquina, el son cubano, la música de gaita y, en menor medida, la música de marimba. Otra porción de la clase media-alta se encontraba muy cómoda con la recién llegada moda del “rock en español” y otra más popular respiraba su inconformidad a través del metal y el punk anglosajones. Caso excepcional resulta Joe Arroyo, quien de manera transversal caló profundo en cada uno de los sectores sociales bogotanos.
En cualquier caso, estos usos son más complejos que esta generalización. Sin embargo, nos sirven para vislumbrar que en los ochenta, a pesar de la timidez creativa en torno a los asuntos tropicales, algo estaba a punto de ebullición.
En medio del Estatuto de Seguridad promulgado por el presidente Julio César Turbay, surgieron a principios de 1980 lugares donde se vivió una nueva dimensión de la fiesta y se conjuró el miedo circundante: la Casa Folclórica del Chocó –donde los bogotanos escucharon por vez primera sones, bundes, currulaos y chirimías–, Quiebra-canto, El Goce Pagano, La Quinta Sinfonía, Rumbaland, Salsoul, Hippocampus, Galería Café y Libro, Keops, Ramón Antigua, entre muchos otros, fueron fundamentales pues unieron el espíritu de muchos guetos que apenas estaban entendiendo que la música de nuestras costas, en consonancia con el acervo afroantillano, definirían parte de la personalidad musical bogotana del milenio que estaba a la vuelta de la esquina. Estudiantes, activistas de izquierda, periodistas, costeños exiliados, cachacos inconformes y mujeres que no tenían ya miedo a bailar solas rumbearon hasta el fin en estos fabulosos y legendarios antros que presenciaron el nacimiento de la efímera Colombia All Stars de Ley Martin y Jimmy Salcedo, el florecimiento de Guayacán y Niche, El Son del Pueblo de César Mora, La Banda de los Felinos de Pantera, Los Blistons de los hermanos Rosales y Cañabrava, la primera gran orquesta bogotana de salsa integrada exclusivamente por mujeres. Apoyando el frenesí se inauguraron espacios radiales Caribe y Sol de Javeriana Estéreo y Salsa, Ritmo y Sabor de la HJUT.
Antes de que la Constitución de 1991 declarara que Colombia era una nación “pluriétnica y multicultural”, Francisco Zumaqué editó entre 1984 y 1986 los discos Colombia Caribe, Macumbia y Zumaqué Caribe. Por su parte, Tribu 3 de Carlos Cardona y Mario García, y Mango de Felipe Zuluaga “Zulu” pasaron fugazmente por el firmamento bogotano con su sorpresiva mezcla de rock a lo Santana, algo de jazz, blues, reggae, soca y calipso. Al tiempo que Zona Postal, Pasaporte y Compañía Ilimitada se alineaban en las filas del pop canónico estadounidense, Hora Local y Sociedad Anónima mostraban una cara más irónica. En la mitad de esos dos polos del rock bogotano de finales de los ochenta, Distrito Especial (D.E.) fue definitivo en el golpe que iba a dar Carlos Vives unos años más tarde.
Conformada en 1986 por Carlos Iván Medina, Bernardo Ossa y el baterista barranquillero Einar Escaf, D.E. se declaró heredera de lo que a principios de los setenta hizo La Banda Nueva: buscar una identidad sonora y lírica basada tanto en la experimentación de músicas locales como en la elaboración de letras alusivas a la vida diaria de un bogotano. Aunque esto no suena novedoso a la altura de los acontecimientos, en 1989, cuando D.E. lanzó D- Mentes, su primer disco, tocar cumbias y bambucos con instrumentos propios de una banda de rock era una autentica revelación. Este simple (y a la vez enredado) mestizaje fue lo que recogió Carlos Vives en Clásicos de La Provincia, una grabación que en 1993 cambió el panorama musical colombiano.
Luego de protagonizar Escalona –exitoso dramatizado dirigido por Sergio Cabrera– y de interpretar las canciones del patillalero en dos discos editados por Sony entre 1991 y 1992, Vives sorprendió a los incautos con la colección de quince vallenatos tradicionales que removieron el piso de la música popular en Colombia. Para muchos bogotanos roquerillos insoportables fue la primera vez que oímos una gaita sanjacintera y escuchamos nombres de leyenda como Alejandro Durán, Juancho Polo Valencia, Leandro Díaz, Adolfo Pacheco, Chema Gómez y Luis Enrique Martínez. ¿Cuál fue la razón del éxito? Dentro de las muchas conjeturas que se tejieron al respecto, un argumento enunciado por Peter Wade en su libro nos da la clave: “(…) fue decisiva su imagen de rockero, Vives irrumpió en el mercado juvenil de la clase media, anteriormente consumidor de salsa y música anglosajona. Se trató de un cambio distinto al modelo de la movilidad ascendente de ritmos musicales, esquema propio del porro y la salsa (y aún del tango y la rumba): lo que penetró el mercado de la clase media fue el vallenato de treinta o cuarenta años atrás, no los arreglos nuevos del vallenato contemporáneo estilo Binomio de Oro o Diomedes Díaz. En pocas palabras, Vives se convirtió en un fenómeno nacional y su música era considerada colombiana antes que costeña”.
Si con Clásicos de la Provincia Vives mostró cómo la rígida tradición del vallenato podría ser abordada desde otros puntos de vista estéticos, con su séptimo disco fue más allá. Con La tierra del olvido (1995) la cabeza de muchos se rompió en mil pedazos. Además de ser el álbum más arriesgado del samario, en su proceso se consolidó La Provincia, un grupo que no solo acompañaba a Vives en los conciertos sino que era, y sigue siendo, una suerte de cofradía creativa. Además, aparecieron en escena Pablo Bernal –un recio baterista que sin proponérselo fundó escuela–, Richard Blair e Iván Benavidez, dos piezas claves de los que sería Gaira, un proyecto discográfico que editó piezas de colección como los discos de Distrito, Lucía Pulido y Bloque de Búsqueda, brazo subversivo de La Provincia que, al cabo de un par de años, se convirtió en una de las bandas de rock más relevantes de los años noventa en Colombia.
Junto a Vives, una serie de artistas baladíes quisieron aprovechar el cuarto de hora mediático y comercial del nuevo tropicalismo en Bogotá: Tulio Zuluaga, Café Moreno, Luna Verde, Caramelo, Aura Cristina Geithner y Moisés Angulo –en su mayoría actores y modelos devenidos transitoriamente en cantantes– fueron respaldados por disqueras sedientas. No sin antes dejar sentadas las bases del tropipop, que en los albores del nuevo milenio arrasó con todo a su paso, los homúnculos de Vives pasaron rápidamente a la tierra del olvido.
En 1995 fue la primera edición de Rock al Parque donde tocaron, entre otros, El Zut, 1280 Almas, Leit Motiv, Morfonia y Aterciopleados, grupos que desde el punk, el funk y el metal ya coqueteaban con el universo tropical. En la segunda mitad de los noventa, la salsa en Bogotá se recluyó en las discotecas y fueron más bien tímidas las incursiones de nuevas bandas. Por su parte, Humberto Moreno, cabeza del sello MTM, se la jugó por editar los primeros cuatro discos de Antonio Arnedo, saxofonista que, a propósito, había tomado parte de las sesiones de grabación de Clásicos de La Provincia. Arnedo cambió el panorama del jazz en Bogotá al sacarlo del endémico cliché cubano y ponerlo a dialogar de frente con el Caribe y el Pacífico. MTM también le apostó a María Sabina, la banda de la cantante Beatriz Castaño en la que asomaron sus cabezas por primera vez Juan Sebastián Monsalve y Urián Sarmiento, protagonistas indiscutibles del tropicalismo bogotano de nuestros días.
En ese lustro, también, Lucas Silva editó la recopilación El vacile efectivo de la champeta criolla (1998), caldo de cultivo de lo que años más tarde sería el Faraón Bantú –primer picó capitalino– y responsable de que la champeta ya no fuera un asunto vergonzoso en las tierras del Zipa. Influenciados profundamente por el sincretismo contestatario de Mano Negra y Fishbone, fueron muchos los grupos de ska bogotano que le metieron diente a sonoridades afroantillanas y del Caribe colombiano: La Severa Matacera, Los Elefantes, La Familia Bastarda, La Sonora Cienfuegos, La Pequeña Nación y Alerta Kamarada.
A finales de la década, reaccionando ante el sonido estereotipado derivado de Vives, La Provincia y Bloque de Búsqueda, Mario Galeano, Eblis Álvarez y Javier Morales le daban vida al Ensamble Polifónico Vallenato o Sexteto la Constelación de Colombia, proyecto inverosímil que a la postre sería el precedente conceptual de la movida experimental-tropical bogotana que tomó fuerza a finales de la primera década de los dosmiles.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.





















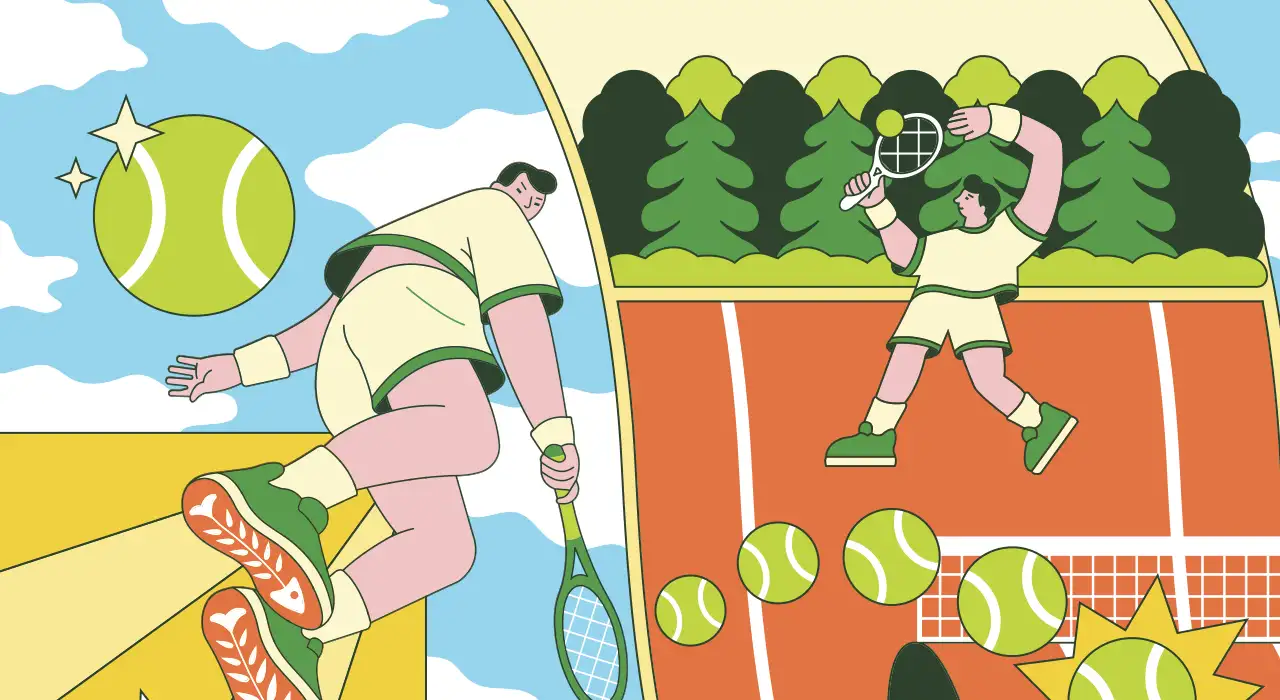













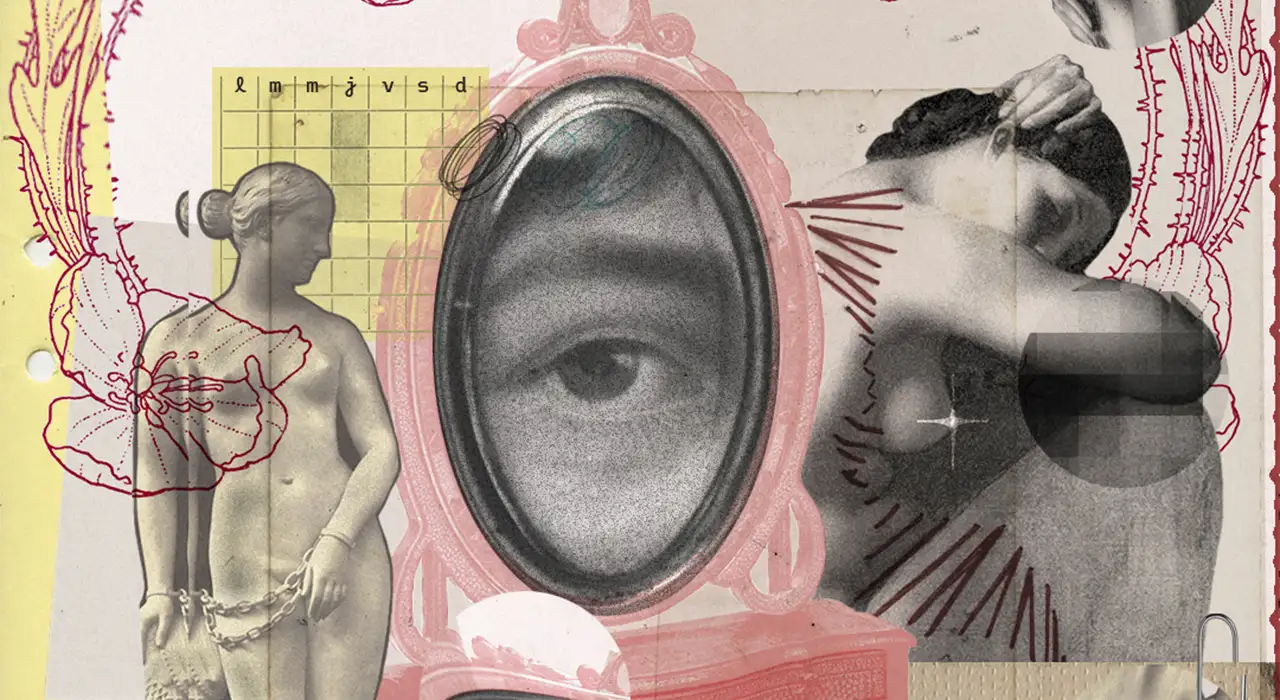


Dejar un comentario