
Mitad caleña, mitad rola: mi identidad favorita
¿De dónde somos cuándo hace mucho que hemos hecho una vida en otra parte? A punto de cumplir 40 años, la autora de este texto no sabe si es caleña o bogotana: no se identifica con un solo adjetivo; está enamorada de las dos ciudades. Remontando las aguas del tiempo, nos cuenta cómo construyó esa identidad en la que se cruzan dos cauces en un mismo río.
Los términos absolutos me dan miedo. “Ahora eres mamá, ahora eres periodista, ahora eres esposa, ahora eres mayor”. Cuando me pongo frente a esas definiciones —que claramente hacen parte de mi esencia—, tiemblo. Eso sí, tengo alguna claridad a punto de cumplir 40 años. Una de ellas: la identidad no se construye con un solo adjetivo.
En este momento llevo media vida transcurrida en Cali y media en Bogotá. Salí de Cali hace 20 años, con el arrojo de la juventud, sin señales visibles de alguno de los miedos que hoy me atraviesan. Para mí Bogotá tenía un lugar para todo, una casa donde hay un método de organización y las estanterías están marcadas con etiquetas para devolver más fácilmente cada cosa a su lugar. Era una ciudad con pasillos amplios para caminar junto a mis ganas de convertirme en periodista.

En Cali, en cambio, sentía que no encajaba del todo. Mi adolescencia transcurrió hacia el inicio del tercer milenio. Para sentirme cómoda en una sociedad atravesada por estándares de belleza muy específicos, tenía que esforzarme demasiado. Tenía que cambiar y yo lo que quería era explorar y encontrar un lugar más cómodo.
La imagen idílica que tenía de Bogotá se alimentó ferozmente en mi paso por la universidad en Cali. Recuerdo muy bien mi sensación cuando alguna profesora se presentaba con un: “yo trabajé en Bogotá durante 20 años”. Eran las que yo quería seguir, las que quería imitar. “Si Adriana trabajó en Bogotá entonces es la que más sabe, porque conoce el mercado, los medios, el mundo”, les comentaba a mis compañeras. Y antes de terminar la universidad me dediqué a buscar un espacio en un medio de comunicación bogotano, empaqué los dos sacos que tenía y me mudé al edificio más alto del barrio Quinta Paredes, en el corazón de Bogotá.
Cuando llegué a esta ciudad sentí una libertad desconocida para mí. Podía ser la caleña que tenía un ringtone de Richie Ray y Bobby Cruz en su celular, y podía también ser una periodista vestida de ejecutiva para cubrir una rueda de prensa en un ministerio. Descubrí que me encantaba estar sola. Que podía sentarme en el cine con un café, que podía almorzar sola en un centro comercial, que podía acostarme en la banca de un parque a ver las nubes cambiar de forma. Disfrutaba presentarme ante desconocidos y tener la libertad de construirme de cero en esas nuevas relaciones.
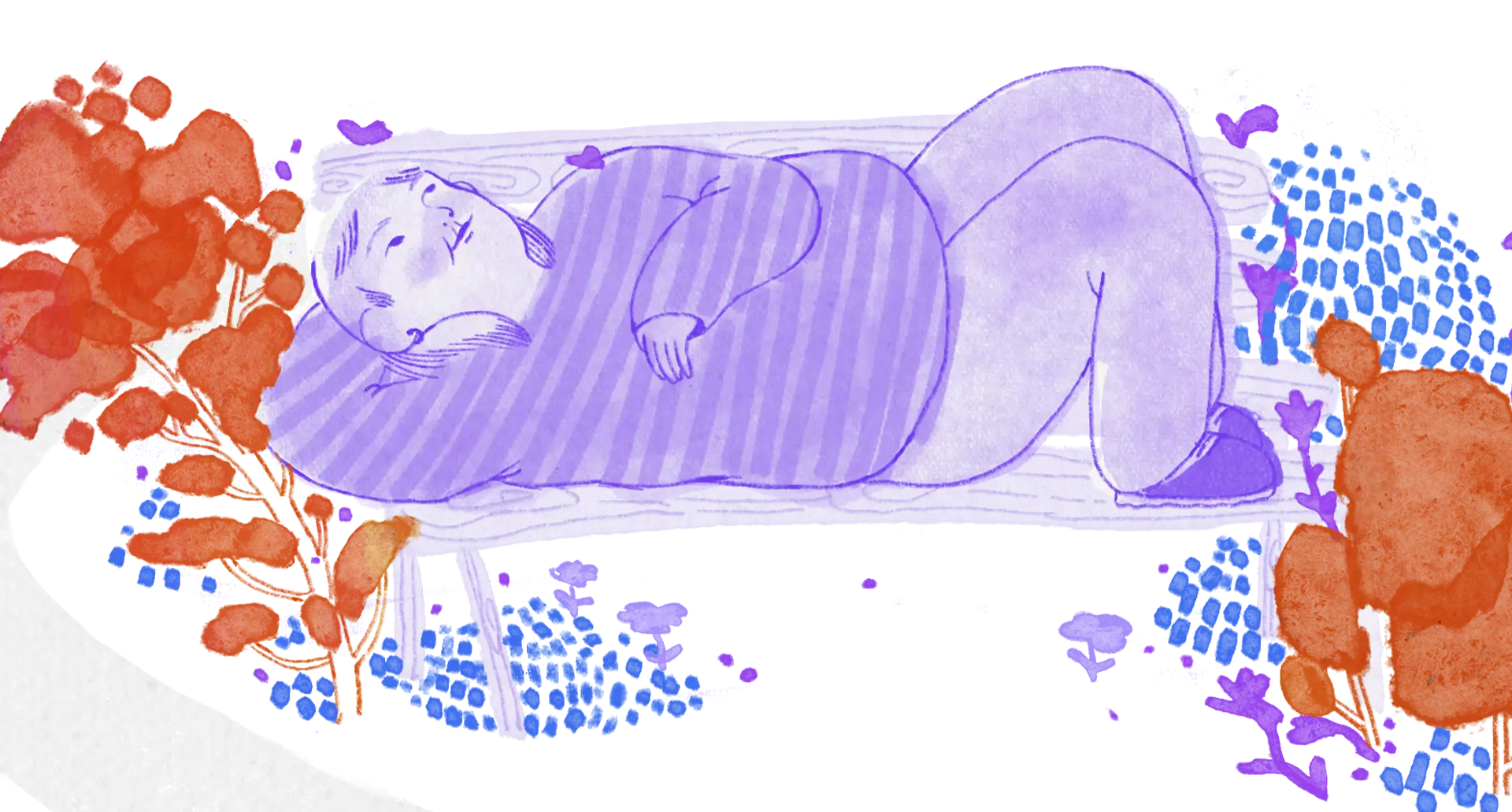
Eso sí, durante los 20 años que he vivido en Bogotá no he dejado de volver a Cali con una altísima frecuencia. No me imagino el transcurrir de la vida sin que yo aterrice cada dos meses en mi casa materna. Y ahora que tengo un hijo bogotanísimo, volver a Cali me entrega la ilusión de imprimirle un sello que no quiero que muera en mí.
Me aterra que no me reconozca caleña. Llevarlo a Cali es mostrarle una cotidianidad diferente, enfrentarlo a otro tipo de interacciones, insertarlo en la jerga del cariño: “mi amor, rey, papi, bizcocho”. Sin que se olvide, por supuesto, de las bondades bogotanas del respeto por la distancia física, por ejemplo; una conciencia que desarrollé recientemente cuando hago una fila en Cali y la persona detrás mío goza opinando sobre la conversación que acabo de colgar en el teléfono. Mi hijo nació en una clínica bogotanísima donde me trataban de usted pero me enseñaron, con mucha paciencia, a pegarlo a mi pecho rápidamente para amamantarlo.
Comprender de dónde vengo, por qué salí de mi ciudad natal y qué me ha dado Bogotá, me ha permitido, entre otras cosas, encontrar una forma más sana de relacionarme con la diferencia. Vivir en Bogotá me ha expandido. Me gusta pensar que no habría encontrado ese pensamiento en Cali; así de paso justifico mi ausencia y mi partida. Aunque reconozco que esa conciencia llegó también con el paso de los años, con la madurez, todo esto ha ocurrido al borde de los Cerros orientales y creo que no habría sido tan libre si ese camino a la adultez hubiera ocurrido a orillas del río Pance.
Pero a Cali siempre quiero volver. La nostalgia y las raíces no me dejan desprenderme de la ciudad. Regreso siempre para encontrar razones y porqués. Y a Bogotá retorno para trazarme nuevas metas y alimentar mis búsquedas. A compartir mis temores con el círculo de relaciones que he construido, afines a estas búsquedas también.

Como ya no tengo el afán de pertenecer a una u otra ciudad, ni el de parecer una caleña o emular a una bogotana, encontré libertad porque simplemente tengo que habitar. Sin pretensiones, dejándome rodear por lo que me pertenece de ambas culturas. Para los rolos soy una caleña con todas las sílabas, para los vallunos soy una caleña chiviada que llega con términos raros, ideas extrañas, hippie… finalmente, con esas definiciones me siento muy cómoda. La adolescente que fui tenía un puñado de quejas de Cali y decidió partir. La mujer que soy hoy siempre quiere regresar a Cali, porque dejó de quejarse tanto.
Justo cuando empezaba a escribir este texto comencé el libro de la cartagenera Teresita Goyeneche La personalidad de los pelícanos, quien convierte la nostalgia sobre Cartagena en un mapa precioso, y necesario, sobre todas las esquinas que habitó.
La primera página enuncia una frase del autor nigeriano Wole Soyinka: Ante las dudas, la tierra natal.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

















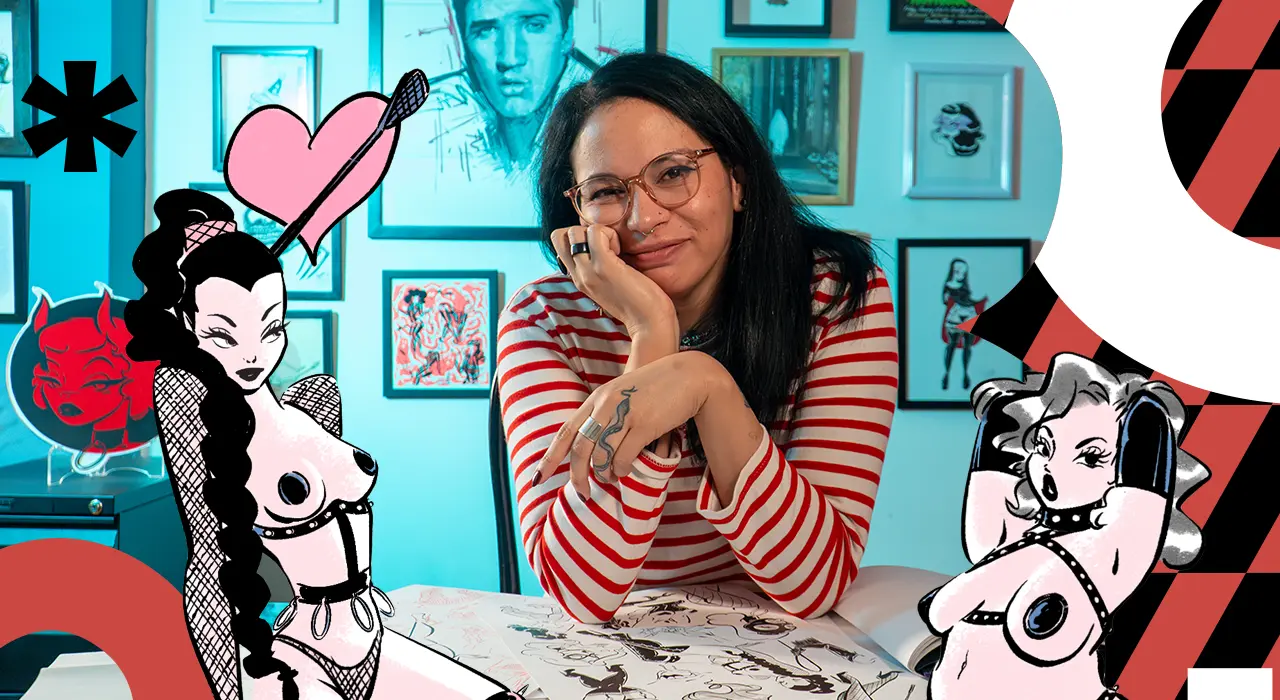









Dejar un comentario