
¿Qué tanto puede hacer la comida por nuestro estado emocional realmente? Comer es más que llevar alimento a la boca: es cuidado y placer, un acto hecho de intenciones, tradiciones y afectos. Pero en el mundo moderno son muchos los que no encuentran ni tiempo ni rutina para hacerlo, ¿qué tanto podría eso estar jugándonos en contra? Desde su experiencia y otras voces, la autora nos cuenta.
“I was slowly discovering that if you
watched people as they ate, you could
find out who they were”.
Ruth Reichl, Tender at the Bone:
Growing Up at the Table.
Cuando nací, cuenta la leyenda que lo hice con hambre. Buscaba el pecho de mi mamá, pero no pudo ser: la operaban de urgencia y me mantuvieron en ayuno hasta que ella regresara de la cirugía. Entre llantos, intenté buscar leche en el seno de mi abuela. No hubo consuelo; caí en un sueño profundo que ni los pellizcos ni los movimientos de las enfermeras lograban romper. Y luego de desvestirme, solo el frío me despertó. Nací con hambre, dicen, y quizá por eso, luego, no quise comer.
Crecí comiendo a regañadientes, como quien cumple con algo más en sus tareas del día. No era la niña de las golosinas ni de los sabores nuevos, y masticaba lento en un mundo que corría a toda. A los ocho años era talla cuatro, y mi familia se preocupó. Probamos suplementos, jarabes y fórmulas que prometían abrir el apetito. Y por fin, funcionó. Más tarde, con mi llegada a la preadolescencia, también apareció el hambre, y la etapa pasó.
Durante la adolescencia, la comida parecía haber encontrado su ritmo. Era deportista, y todos me recordaban que debía comer bien. Desayunaba abundante, quizá en exceso, pero lo que más recuerdo son los desayunos de mi abuela: caldo, huevo, fruta, café y la arepa que ella hace y que es insignia en mi familia. Cada bocado era un abrazo, un refugio. Quedaba saciada, y a veces no comía nada más en el colegio, porque me sentía saciada; regalaba mis onces a mi mejor amiga, y si llevaba dinero algo compraba para compartir con ella.
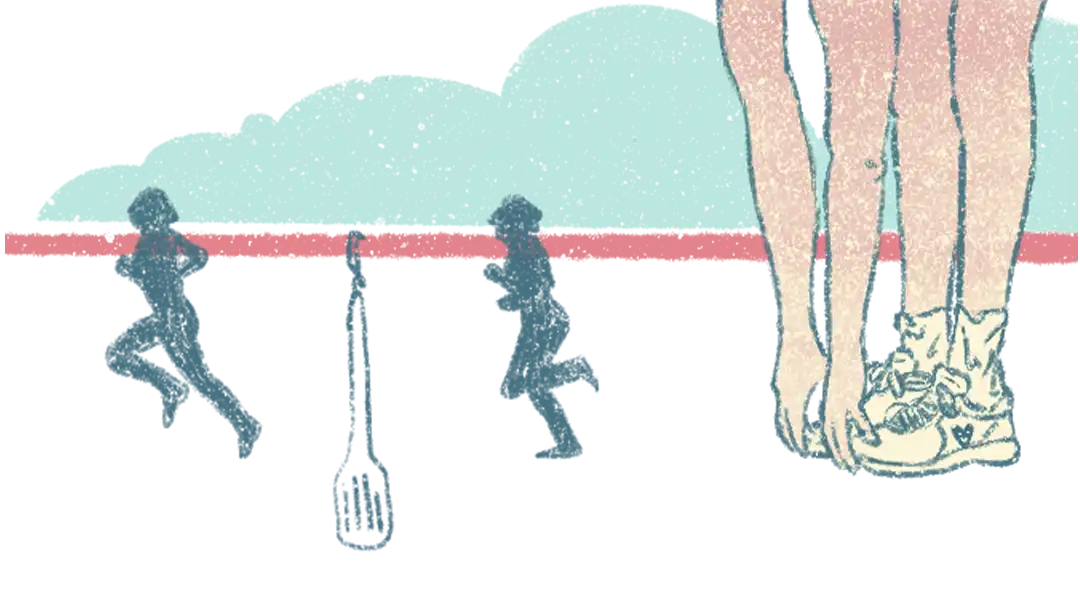
Llegó el momento de vivir sola, en otra ciudad. Nunca antes me había cuestionado mi relación con la comida. Y fue allí, en ese espacio de independencia, donde por primera vez tuve cabida para sentir dolor, para abrir las capas que había puesto sobre mis emociones. Cuando estaba triste, la comida desaparecía; no la sentía necesaria. Saltaba comidas, incluso durante un par de días, porque simplemente no sentía la necesidad de comer. A veces sobrevivía con paquetes de papas o sándwiches. Y a veces, cocinaba con intención, pero no era constante; cada plato requería un trabajo que para ese momento muchas veces no podía sostener. Mucho autocuidado para una persona que muchas veces no quería ni verse al espejo.
La pandemia me permitió ponerle nombre a lo que sentía. Volví a mi casa por diez u once meses y con la comida pasó algo curioso: podía comer, pero sin hambre, rápido, sin disfrute. Podía fingir. Almorzaba en cinco minutos, a veces menos, creyendo que mi relación con la comida estaba resuelta. No era así. Y cuando volví a irme de la casa, ahora era la alternancia de domicilios, comidas apresuradas y abstinencias la que volvió.
En medio de alguna crisis depresiva, leí Tender at the Bone, de la escritora y crítica culinaria estadounidense Ruth Reichl, y algo hizo clic. La autora narra su vida a través de la comida: cómo ésta le permitió encontrar estabilidad y entender el mundo y a las personas. Y sus palabras me hicieron preguntarme por mi propia relación con la alimentación, por lo que había guardado y lo que había ignorado.

Por entonces, llevaba casi dos años con síntomas similares a la anemia, pero no llegaba al diagnóstico. Cada movimiento era un esfuerzo imposible: piernas que temblaban, mareos al inclinarme, cabeza comprimida por el dolor, un cansancio profundo que me mantenía flotando entre la vigilia y el sueño. Mis manos y pies estaban fríos, mi corazón latía con fuerza desmedida, y mi mente se nublaba, como si la claridad hubiera decidido abandonarme. Igual así, funcionaba. Era funcional para la vida, hasta que un episodio de estrés postraumático hizo que mi salud se desplomara: cada día parecía una caminata cuesta arriba.
Y una tarde, mientras comía con mi pareja de ese momento, lo sentí con claridad durante un bocado largo de alguna hamburguesa: no le encontraba sabor a nada. Ni a la comida, ni a la vida. Como si los sabores hubieran sido drenados de mi mundo. Y decidí buscar ayuda.
La terapia había sido un primer paso desde hacía tiempo, pero cada vez que la tristeza regresaba, me reducía a saltarme todo. No tenía hambre, o solo aparecía en forma de atracones de dulce, algo extraño para alguien que nunca había sido dulcera. Sentía que conocía la teoría, que podía intentarlo, pero siempre volvía al mismo punto: algo estaba mal. Durante años no me había querido; no me abrazaba cuando me sentía mal. Cero autocompasión.
O tal vez no era un cero del todo, porque quizá ese era uno de los actos más bonitos que podía darme: reconocer que necesitaba ayuda y buscarla. Fui al médico, me hice exámenes, y los resultados fueron un mapa de mi desconexión: cortisol alto, deficiencia de vitamina D, saltos en la glucosa que rozaban la hipoglucemia. Tras sentirme mal y culpable igual sentía certeza: no era depresión. No me faltaban ganas para poder salir adelante, es que mi cuerpo por fin no podía más. Estaba malnutrida. No por falta de comida, sino por años de automatismo y descuido, por ignorar las señales de mi cuerpo.
Y entre el amor propio que no me había dado y la ausencia de cuidado, había decidido no quererme. Cada comida saltada se convirtió en un acto silencioso de autolesión, una pequeña herida invisible que me recordaba que me había perdido de vista.
Comer como acto de memoria y de presencia
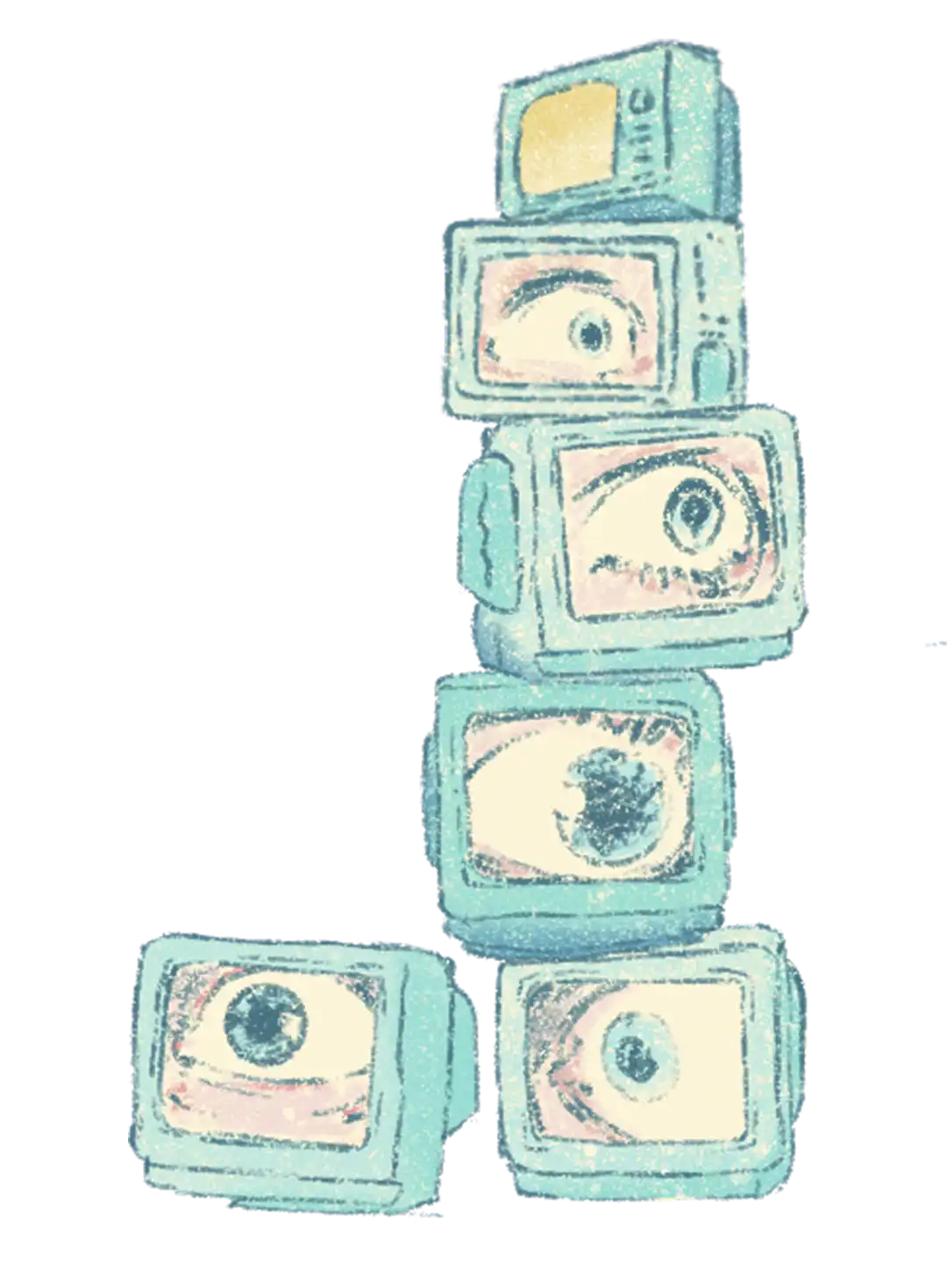
Cuando Marcel Proust probó una magdalena mojada en té, no escribió sobre el postre. Escribió sobre su infancia, sobre el amor de su madre, sobre los olores y las sensaciones de una época que había quedado atrás. En Ratatouille, Anton Ego revive recuerdos completos al probar un simple plato de verduras. En Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, Tita cocina lo que no puede expresar con palabras: cada receta es la reunión de sus emociones contenidas.
Para mí, uno de los primeros pasos, además de buscar historias que cambiaran mi percepción sobre la comida, fue intentar recomponer esas conexiones que había perdido con los años. Volver a casa, ver a mi abuela preparando su masa de arepas —esas que siempre han sido un símbolo en mi familia— me recordó algo que probablemente explica por qué la comida que preparan nuestras mamás o seres queridos es tan rica: la comida sale del amor, del propio y del que sentimos por la vida y por los demás. Me detuve a inhalar aquel aroma, a sentirlo con todos los sentidos.
Comer esa arepa se convirtió en un acto de memoria, de presencia, en un abrazo que llevaba calor, historia y cuidado.
Esos pequeños actos —liberados de la rutina, llenos de intención— nos enseñan que comer puede ser un ritual profundo, un verdadero acto de vida. Preparar y comer no deberían ser automáticos; pueden ser, y deberían ser, gestos de atención, de cuidado, de amor. Escuchar al cuerpo. Sostenerlo. Recordar que, muchas veces, lo que nos falta no es claridad, motivación ni propósito, sino un plato de comida real.
Abril Pulido, psicóloga clínica de Colsanitas, lo explica: “La comida es una de las experiencias primarias [a la hora] de acercarnos al mundo. Antes de hablar, antes de movernos, comemos. Y cómo nos relacionamos con lo que comemos refleja cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con lo que nos rodea”. Comer, entonces, no es solo nutrir al cuerpo: es tocar la vida, tocar la memoria. Cada bocado nos recuerda que existimos y que podemos elegir.
Movida por la curiosidad, hablé del tema con varios amigos, y cada historia tenía su propio matiz, sus propios silencios y descubrimientos. Estaba el amigo que, durante la universidad, desayunaba tinto y un cigarrillo, y con el tiempo dejó de desayunar por completo, convencido de que podía “ahorrar tiempo” o que su cuerpo no lo necesitaba; la amiga que dejó de cenar porque las noches la abrumaban y cualquier bocado se sentía pesado, cargado de culpa y de peso; otra que se quedaba trabajando hasta la madrugada y, cuando las luces de la cocina eran su único refugio, devoraba lo que encontraba, buscando llenar un vacío que nada calmaba; y la amiga que probaba cada dieta que encontraba en Internet, desde las más extremas hasta comer gelatina sin sabor, con la esperanza de adelgazar sin esfuerzo.
Y, claro, estaba yo. Durante mucho tiempo me saltaba comidas, incluso días enteros: a veces por tristeza, otras por distracción, y otras simplemente porque se había vuelto una forma de no sentir, de tapar el sol con la mano. Y hablar nos permitió ver que la alimentación es un espejo de nuestra vida y de nuestras emociones, un tema que está en todas partes y, al mismo tiempo, un camino para conocernos más a fondo, para mirar el detrás de cada uno y los silencios que cargamos en cada bocado.

Todas las historias tenían eso en común: la relación con la comida es compleja, íntima, y muchas veces cuesta enfrentarla. No es solo nutrición; es aprender a escucharnos, a reconocer carencias, a levantarnos cuando la motivación flaquea, a reorganizar nuestras rutinas, a ir al médico, a hacer exámenes de sangre, a probar nuevas recetas, a suplementarnos si nos lo indican, y sobre todo, a comprometernos con un proceso que no tiene atajos ni soluciones mágicas.
Hambre real, hambre emocional
“Lo que comemos es fundamental para cómo nos sentimos”, dice Abril. “Pero pocas veces conectamos el estado emocional con el estado nutricional. Las personas llegan diciendo que están deprimidas, pero no duermen bien, no comen bien, no descansan. A veces el cuerpo está pidiendo ayuda, no el alma”.
Ella diferencia hambre física de hambre emocional. La primera se siente en el cuerpo. Aparece como un vacío, un ruido en el estómago, una señal fisiológica clara. La segunda se expresa como un deseo específico: “quiero chocolate, quiero un helado de fresa, quiero algo dulce ahora mismo”. Aquí no hay señal fisiológica real: es la mente pidiendo consuelo, estímulo, seguridad.
“Cuando nuestro cuerpo está en déficit —de proteínas, grasas saludables, o minerales como magnesio o hierro— nuestra mente no funciona bien. No tenemos energía, no regulamos emociones, nos irritamos con facilidad, nos agotamos sin hacer nada. Lloramos sin razón aparente. Y no es solo mental: es químico, físico, real”, agrega Pulido. En mi caso, mi mente pedía estímulo, pedía atracones, pero mi cuerpo pedía otra cosa: proteína, vegetales, hierro. Esa desconexión entre mente y cuerpo nos hace sentir vacíos, cansados, frustrados. Y muchas veces confundimos hambre emocional con debilidad o pereza.
La presión social y la percepción distorsionada del cuerpo

Los desajustes alimenticios pueden evolucionar más rápido que un trastorno depresivo, explica Abril: “Un trastorno depresivo requiere mantener un estado emocional constante durante varias semanas. Un trastorno alimenticio viene acompañado de reglas, creencias y miedos relacionados con la comida, muchas veces irracionales”.
Las redes sociales imponen estándares de belleza que relacionan delgadez o musculatura con aceptación social. “Evolutivamente, pertenecer a un grupo aumentaba nuestra supervivencia. Hoy no hay depredadores físicos, pero la mente activa las mismas alarmas cuando sentimos que no encajamos”, agrega Pulido.
Este impulso puede llevar a extremos: algunos restringen al máximo lo que comen, mientras otros se desbordan sin control. Ambos comportamientos pueden estar asociados con el trastorno dismórfico corporal, que distorsiona la percepción de la propia imagen. Y si sumamos la presión de cumplir con el “cuerpo ideal” y la necesidad de consuelo inmediato, podemos caer en un vaivén constante: un día contamos cada gramo de azúcar; al siguiente, nos dejamos llevar por la gula emocional. Y entre medio, sentimos culpa y desconexión.
Abril propone reconectar con la comida a través de la presencia plena: “No se trata de comer perfecto, sino de ser consciente. Dedicar unos minutos a la comida sin distracciones, notar cómo nos sienta un alimento, diferenciar entre hambre física y emocional. Esto no solo nos alimenta, sino que nos conecta con nosotros y con el mundo”.

En la práctica: masticar lentamente, cerrar los ojos y notar sabores, texturas y temperaturas. Observar la respiración mientras comes. Recordar de dónde viene el alimento, cómo fue cultivado, qué nutrientes nos regala. Cada paso nos conecta con la vida.Y el objetivo no es la perfección, sino el equilibrio, ese que es tan difícil de conseguir, de construir hábitos que respeten los límites personales, sin compararse con estándares externos ni dejarse llevar por impulsos momentáneos.
Reconectar con cada bocado
Vivir el día es también vivir cada bocado. Por pequeña que parezca, cada comida es una oportunidad para estar presentes, para habitar nuestro cuerpo y escuchar lo que nos pide. Comer sin apresurarnos, percibir su aroma, su textura, su calor o frescura, es un ejercicio de conciencia y paciencia.
Tomar decisiones conscientes al comer significa observar cómo responde nuestro cuerpo, cómo se activan los sentidos, cómo se altera el ánimo, cómo se calma la ansiedad o cómo se evidencia un vacío que no se llena con comida. Esa atención nos enseña a leer nuestras señales internas, a reconocer el hambre real y el hambre emocional, y a nutrirnos de manera más completa.
Poco a poco, eso nos conecta con nosotros mismos y con el mundo. Nos recuerda que comer no es un trámite ni un hábito automático, sino un diálogo continuo con nuestro cuerpo, mente y emociones. Cada bocado puede ser un pequeño acto de cuidado, una afirmación de que existimos y que podemos elegir.
Tal vez no sea depresión
Tal vez no sea depresión. A veces, antes de la introspección profunda, viene la alimentación. Están nuestros hábitos. Porque la salud mental también se cocina en el plato y en nuestro día a día. En nuestra conciencia. Tal vez solo no estás comiendo bien. A veces, es hambre. Hambre real, hambre de vida, hambre de conexión.
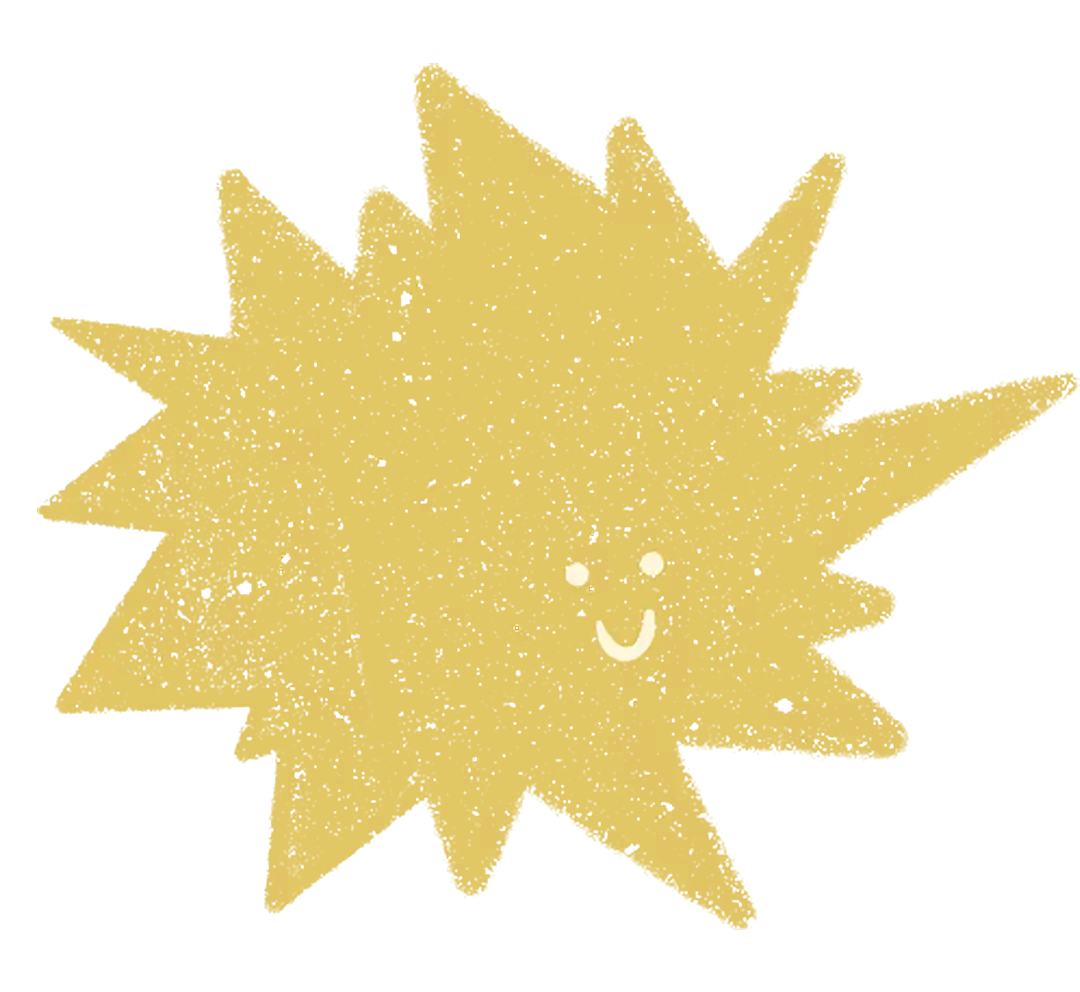
A veces, lo que necesitamos no es un nuevo comienzo, sino un desayuno: uno caliente, uno real, uno solo para nosotros. Ese acto sencillo también es amor: puede venir de otros, como los seres queridos que cocinan con cuidado, o puede surgir de nosotros mismos, en el gesto de atendernos, reconocernos y permitirnos estar bien. Muchas veces, ese cuidado está en volver a lo simple, a los alimentos de la tierra, sin complicaciones ni costos elevados: frutas de la plaza, verduras de la tienda, productos que nos recuerdan que lo esencial siempre ha estado al alcance de nuestras manos. En estos pequeños momentos, tenemos la posibilidad de cuidarnos y nutrirnos de verdad.
Y en ese desayuno, en ese café con notas florales, de chocolate o caramelo, o en esa fruta jugosa que nos recuerda la infancia, encontramos algo que nadie puede robarnos: la certeza de que, incluso en los peores días, seguimos aquí, podemos elegir y siempre tenemos la posibilidad de volver a empezar.
Nota: Aunque la alimentación consciente sea fundamental, no se debe subestimar la ayuda profesional. La terapia es un espacio seguro para explorar emociones, identificar patrones y revisar hábitos normalizados sin darnos cuenta. Recuperar la relación con la comida es también recuperar la relación con nosotros mismos y con nuestra salud mental.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.












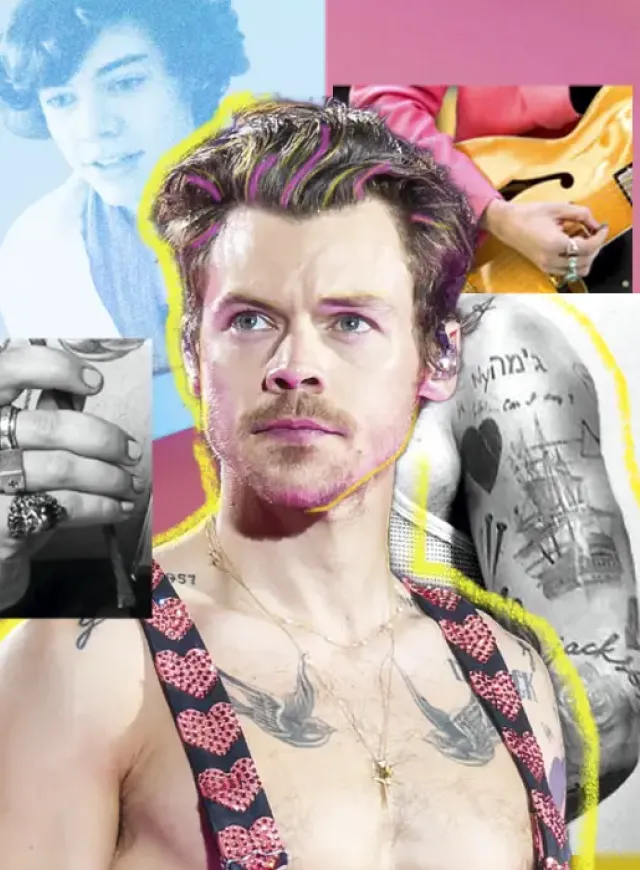





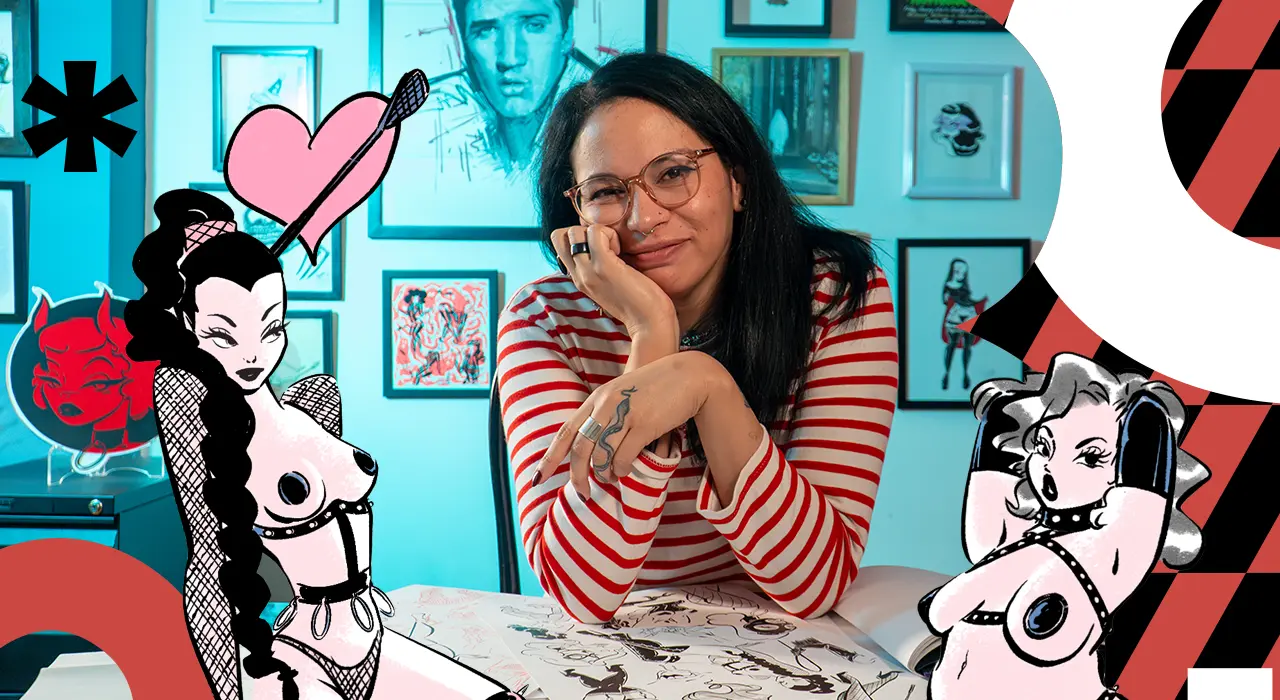









Dejar un comentario