
Esa familia feliz

Ya no era el mismo. Juan Camilo había cambiado mucho desde que nacieron las gemelas. Lo notaba preocupado, con una tensión que no había mostrado ni en su época más complicada y llena de peligros en Cali.
Y eso que en aquellos tiempos hubo momentos muy malucos. No podía quejarme de lo súper amoroso que resultaba con las niñas y conmigo, pero… No, Juan Camilo ya no era el mismo hombre alegre ni tenía esa forma de tirar conmigo que siempre me volvía loca. Las pocas veces que lo hacíamos, lo sentía como distraído.
No le dije mayor cosa cuando me comentó, casi a modo de orden, como siempre lo hacía, la posibilidad de trasladarnos a Bogotá y buscar una ocupación diferente, más tranquila. “Es por el bien de las niñas”, me dijo. No tuve tiempo ni de pensarlo ni de darle una opinión: al día siguiente ya teníamos los pasajes de avión y me mostró las imágenes por Internet de la casa que había arrendado con una opción de compra, para ver primero si nos amañábamos bien en aquella zona de las afueras de la ciudad. También, en la misma charla, me insinuó que ya tenía prácticamente cerrada la compra de un negocio bien chévere de importación y exportación. Al fin y al cabo, me sonrió con cierta malicia al decírmelo, alguna experiencia tenía en eso de trajinar con mercancías.
En los primeros meses que vivimos en Bogotá creí que había recuperado al mejor Juan Camilo. No había noche en la que no me lo pidiera, en la que no me hiciera sentir como cuando nos conocimos y se lo di por primera vez en aquella finca que tenía su jefe en Manizales.
Pero todo fue un espejismo. De nuevo, volvió a ese silencio tan suyo que me desesperaba. Las gemelas estaban divinas y adoraban a su padre. Y él lo único que hacía era contarles de vez en cuando que eran sus princesas y que construiría para cada una de ellas un palacio de oro y diamantes para que se gozaran la vida. No hablaba más.
Yo no sabía mucho de sus temas de plata, pero por los regalos que nos hacía a sus “tres amores” le tenía que ir muy bien. Sin embargo, siempre murmuraba que aunque el negocio prosperara y diera buenas utilidades, había que seguir ocupándose de arreglar el futuro de las gemelas, su universidad, comprarles un apartamento…
Comenzó a llegar otra vez muy tarde, como antes. Y sospeché lo peor. Las niñas no dejaban de preguntar por su papito y yo volví a perderle en la cama. Se paraba al amanecer y luego se demoraba mucho en volver a la casa. Estaba obsesionado por dejar a sus hijas en una buena situación, que jamás vivieran lo que él padeció en su niñez, que tuvieran asegurada una excelente educación y mejor por fuera del país. Yo le insistía hasta volverme muy cansona en que ya teníamos suficiente, le alegué que no se obsesionara y que lo que realmente deseábamos las gemelas y yo era disfrutar de él y no verlo, si es que las niñas alcanzaban a hacerlo, llegar mamado a la casa cada dos por tres en las madrugadas. Me negó aquello de lo que yo ya estaba segura, pero en el fondo él sabía que no me engañaba.
Hasta que una noche que regresó aún más agotado que de costumbre y cayó rendido en la cama, le chismoseé su mochila. Y me encontré, confirmando mis sospechas, una de sus semiautomáticas con el cañón aún tibio.
A la mañana siguiente discutimos. No quería entrar en razón. Le dije que no podíamos continuar así: las gemelas con un padre al que apenas veían y yo con un esposo que cada vez lo era menos. Hacerse cargo de una empresa de 7 de la mañana a 8 de la noche y luego los encargos de su antiguo jefe y de sus socios era un disparate. “Vos sabés que te amamos y tu cariño es realmente lo más importante que nos podés dar a las tres; la plata es lo de menos”— le supliqué su comprensión con lágrimas en los ojos para que abandonara aquella locura.
Gracias a Dios, Juan Camilo tuvo juicio y reaccionó. Estoy segura de que mi Virgen de Chiquinquirá me hizo caso, que atendió a mis plegarias. Y hemos vuelto a recuperar toda la pasión que poco a poco se había apagado con el tiempo. Por las mañanas, después de dejar a las niñas en el colegio, me cuelo entre las cobijas, lo despierto mientras lo consiento besuqueándole su sexo y vuelvo a sentirlo como antes. Además, está hecho todo un amor: se encarga de pagar los servicios, de hacer las vueltas en el banco, ayuda en las tareas escolares de las pequeñas, juega con ellas y siempre les lee algún cuento antes de cumplir con el ritual del beso de buenas noches. Luego, se va a trabajar y yo lo espero. Al principio, lo hacía con un poco de ansiedad, pero sé que es muy bueno en su trabajo, pese a que ya tiene que tener cuidado con el sereno de Bogotá y que gracias a mis consejos está sacándole más rendimiento. Cuando hemos hecho las cuentas nos sale que ganamos parecido que antes con los dos empleos y que eso sí que era un sin vivir. Y lo mejor: tenemos mucho más tiempo libre para disfrutar. Porque cuando me empecé a enterar de quiénes eran los manes a los que mandaba al otro mundo, me di cuenta de que lo estaban engañando: “Oye, Juan Camilo, pilas; ¿es que a vos te van a pagar solo diez millones por eliminar a un juez tan hijueputa como ese?”. Así que, y pese al mal humor inicial de quienes le pedían los trabajos, subimos las tarifas.
Ahora sí que somos una familia feliz, unida, como Dios manda. La semana entrante nos vamos todos a Orlando, a Disney, aprovechando que Juan Camilo tiene una vuelta que gestionar cerca de allá con un empresario o un político gonorrea, no lo sé, porque no le apetece que yo me entere demasiado de lo que hace. Seguro que la pasaremos bien rico los cuatro, sin derrochar, aunque mi virgencita amada nos haya bendecido con nuestra buena cantidad de pesitos por la venta de la empresa de importación y exportación. Y es que obvio que nos entra un poquito menos de plata, pero bien que compensa. Porque, como yo digo, lo peor de todo es el exceso de ambición. Eso es lo que nos hace perder la razón y la felicidad.
Nota: Jesús Méndez es el autor de los libros Miénteme, dime que me amas y de Caño abajo.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.




















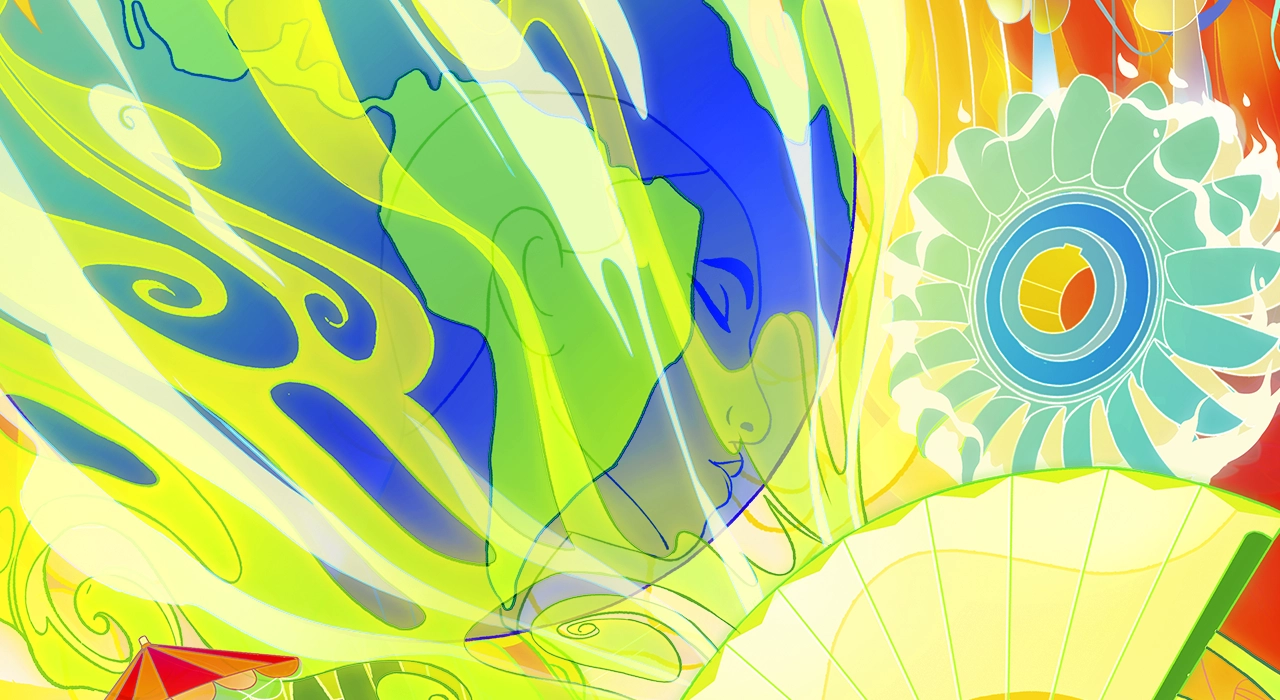







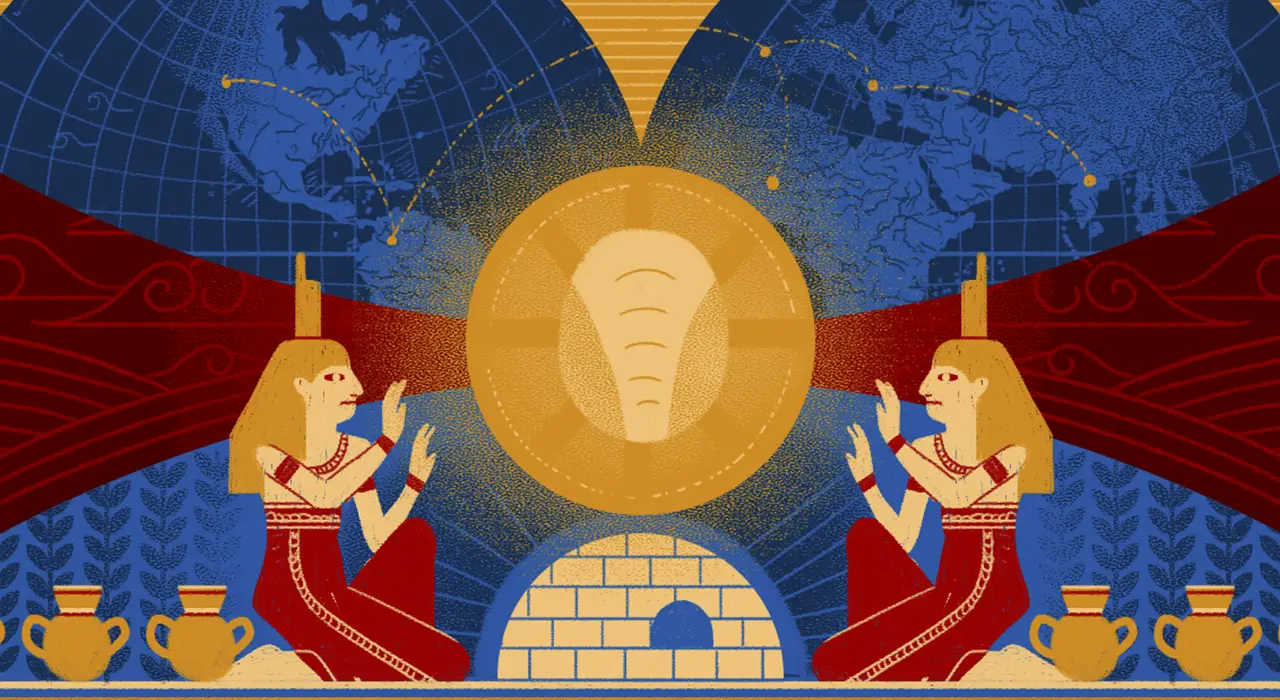




























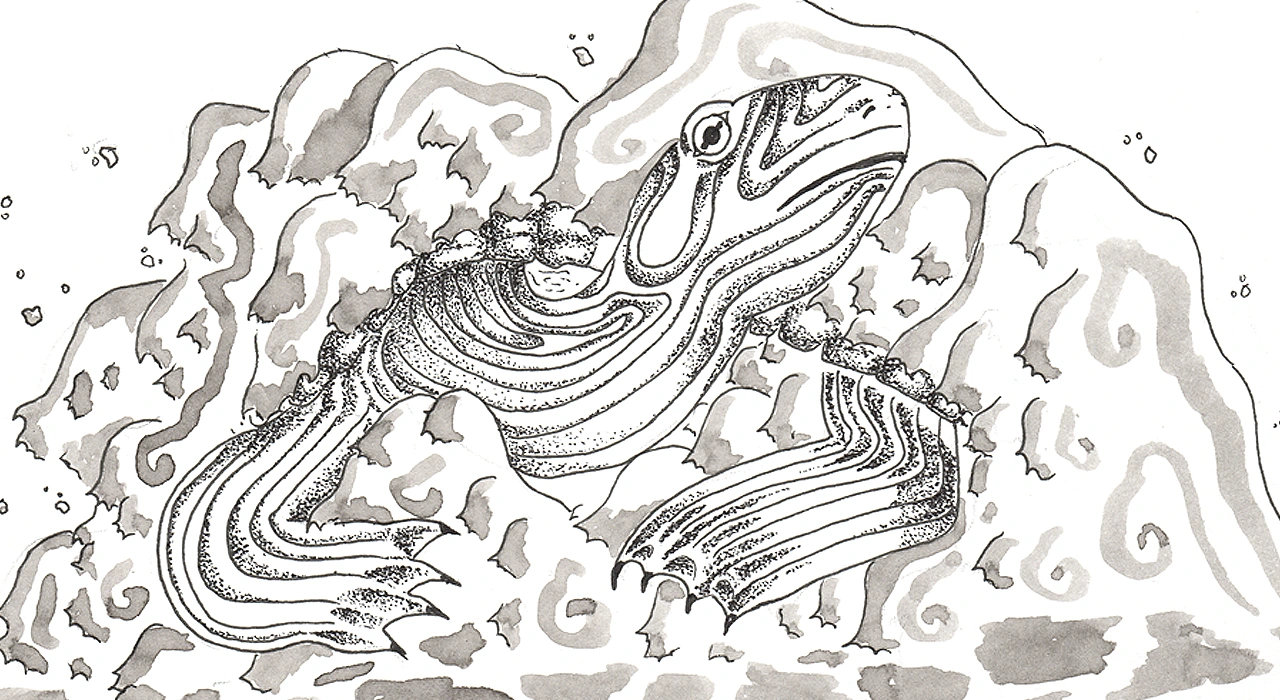





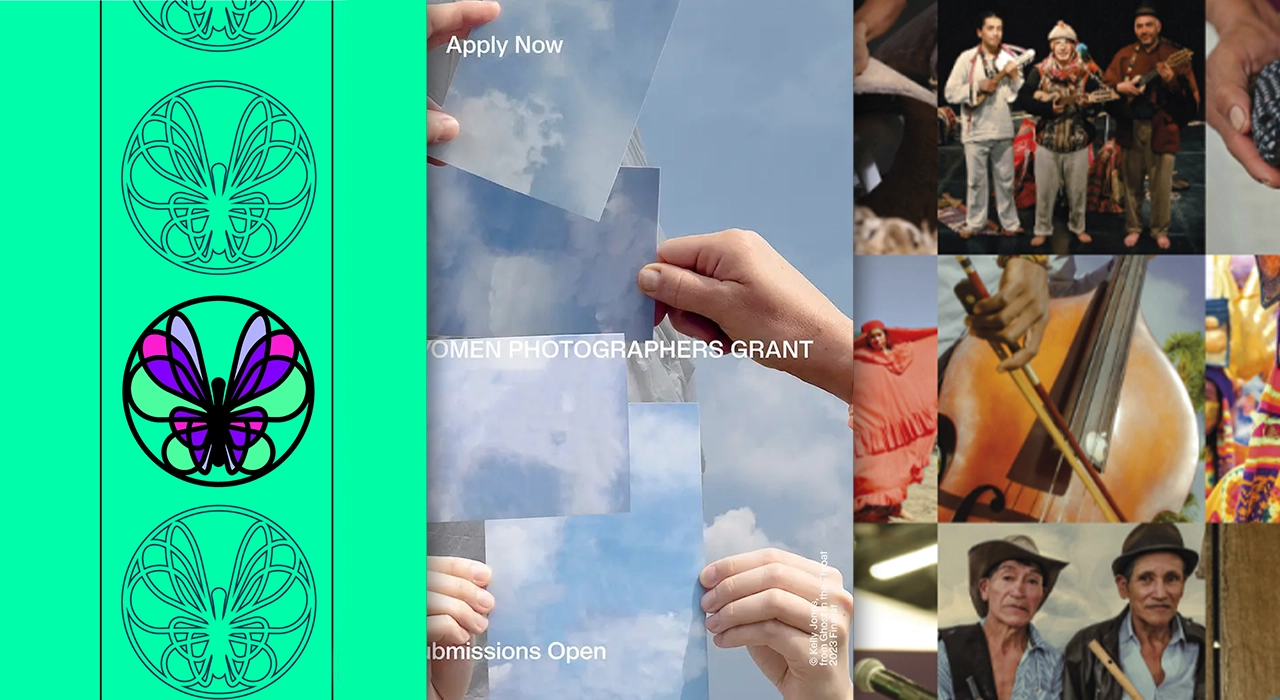






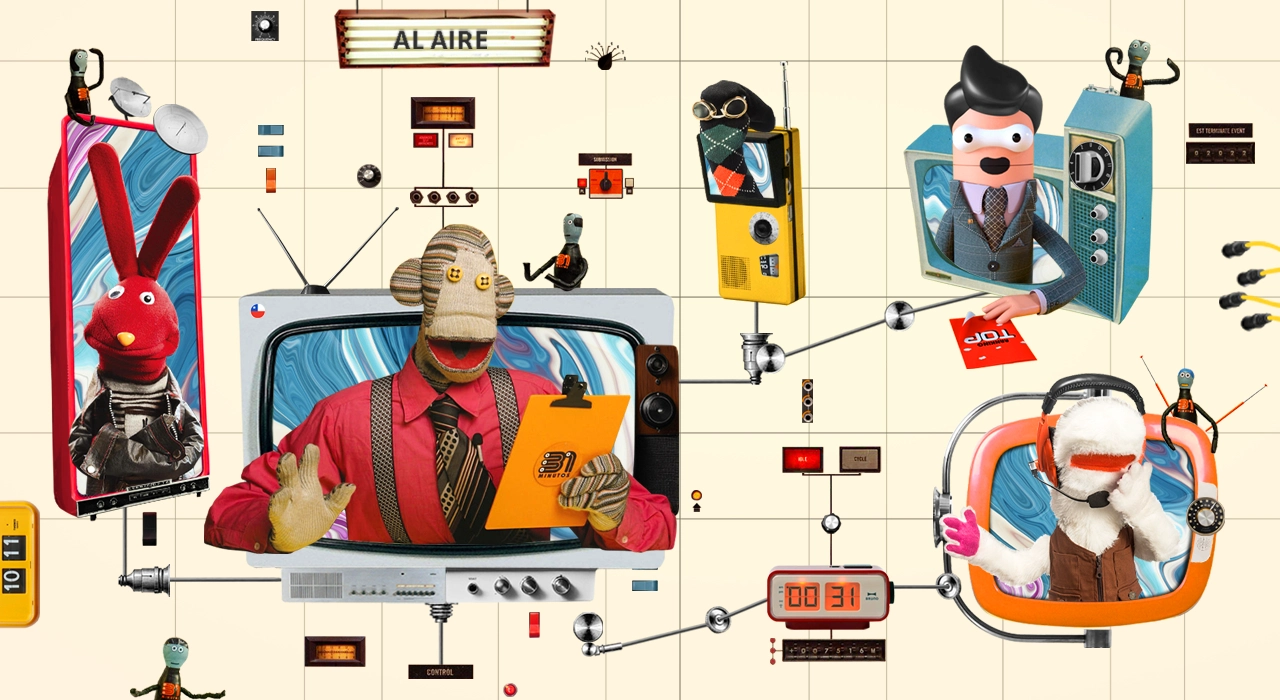

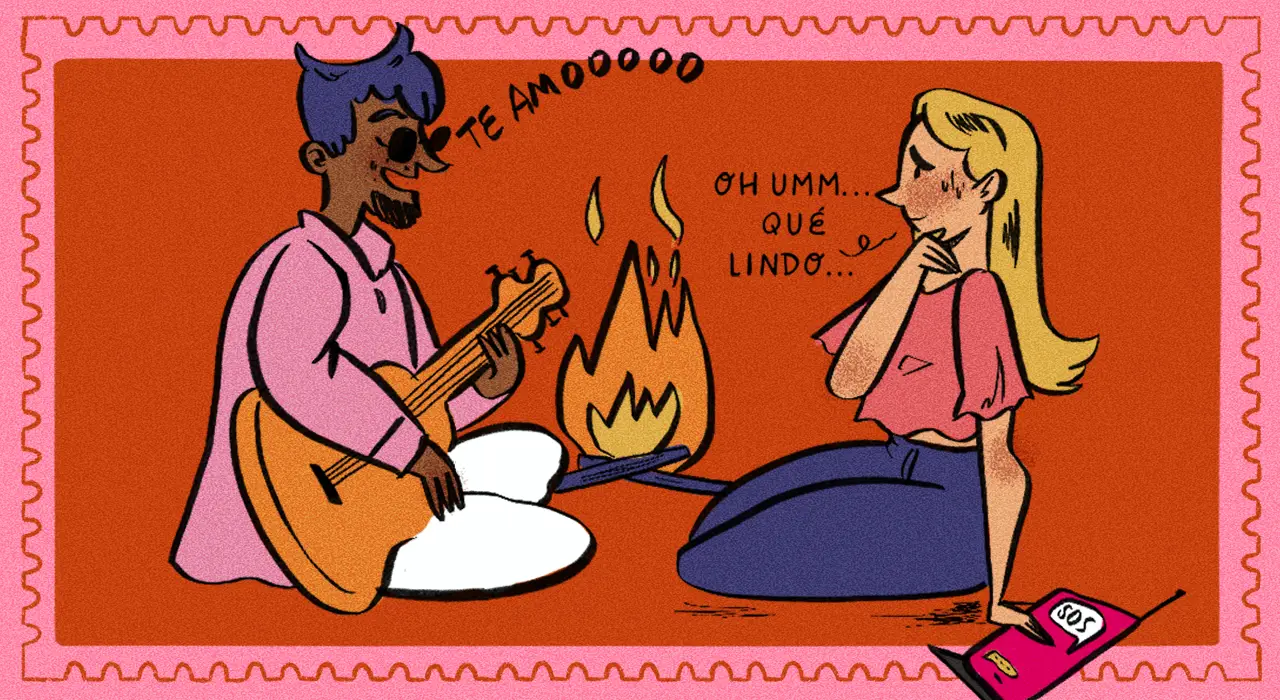








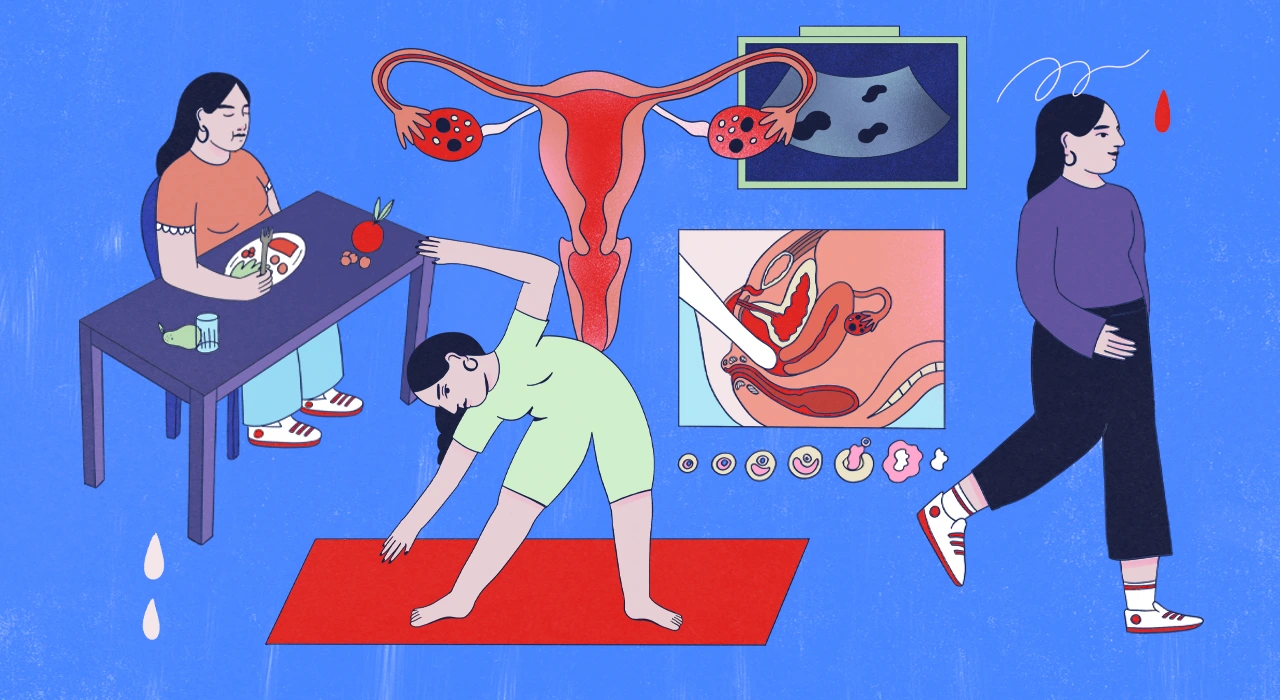
























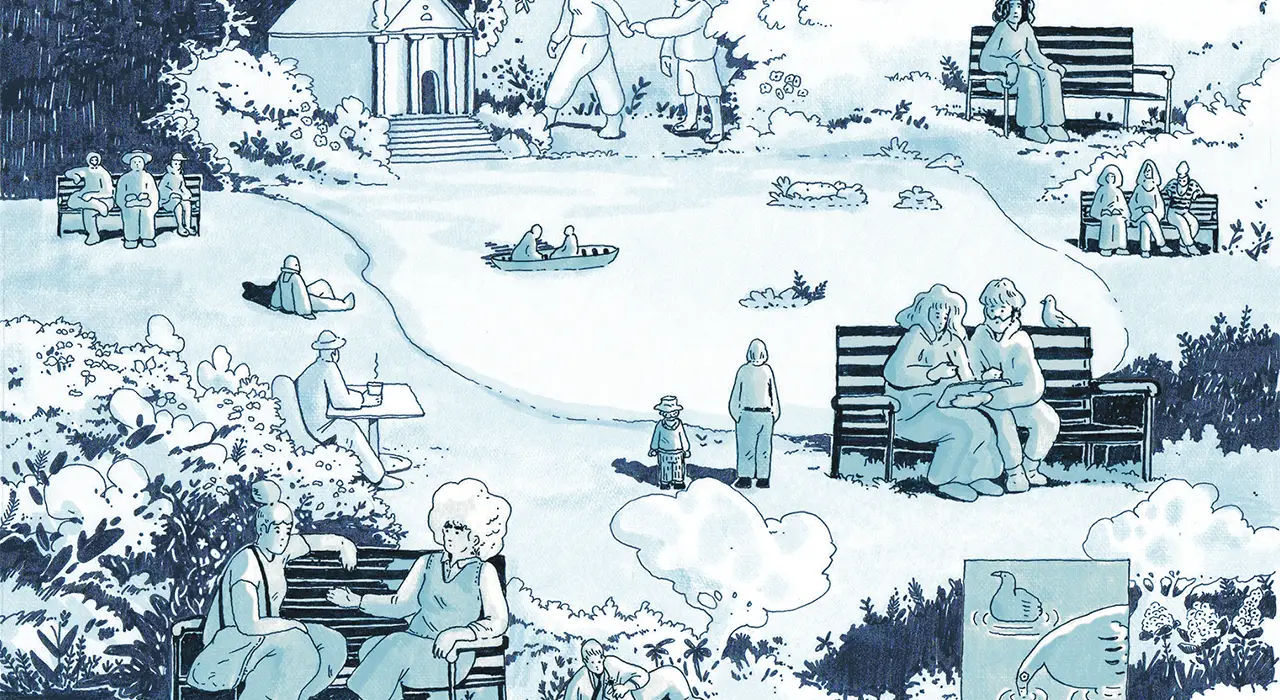


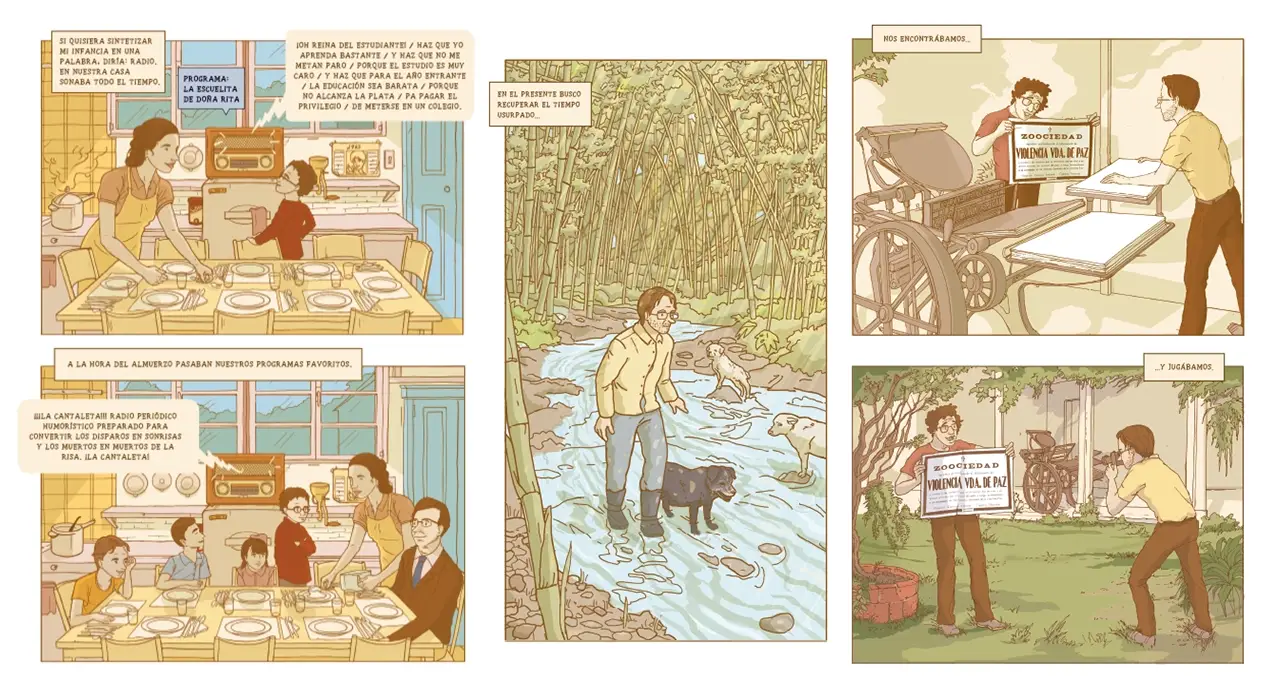


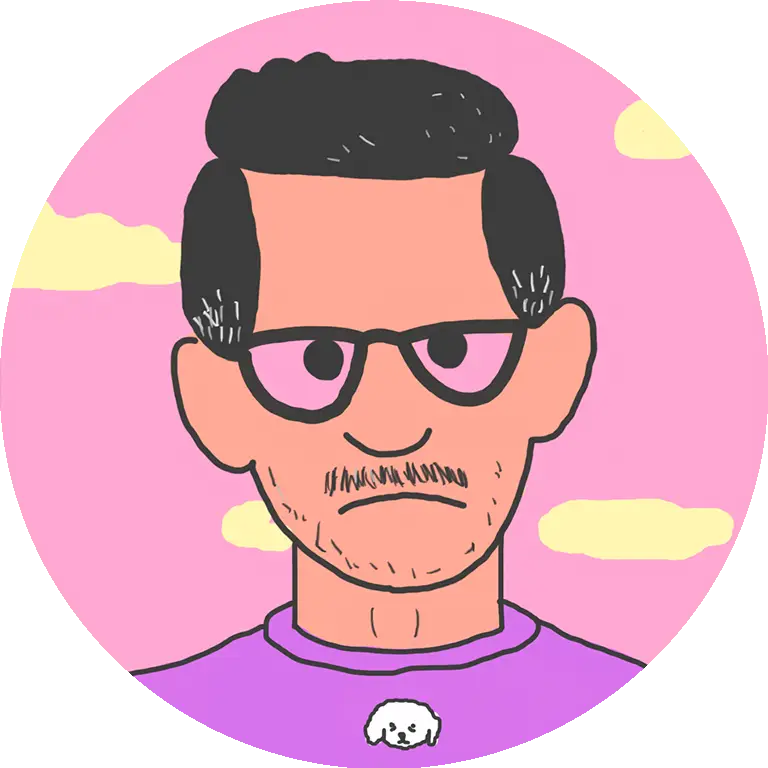

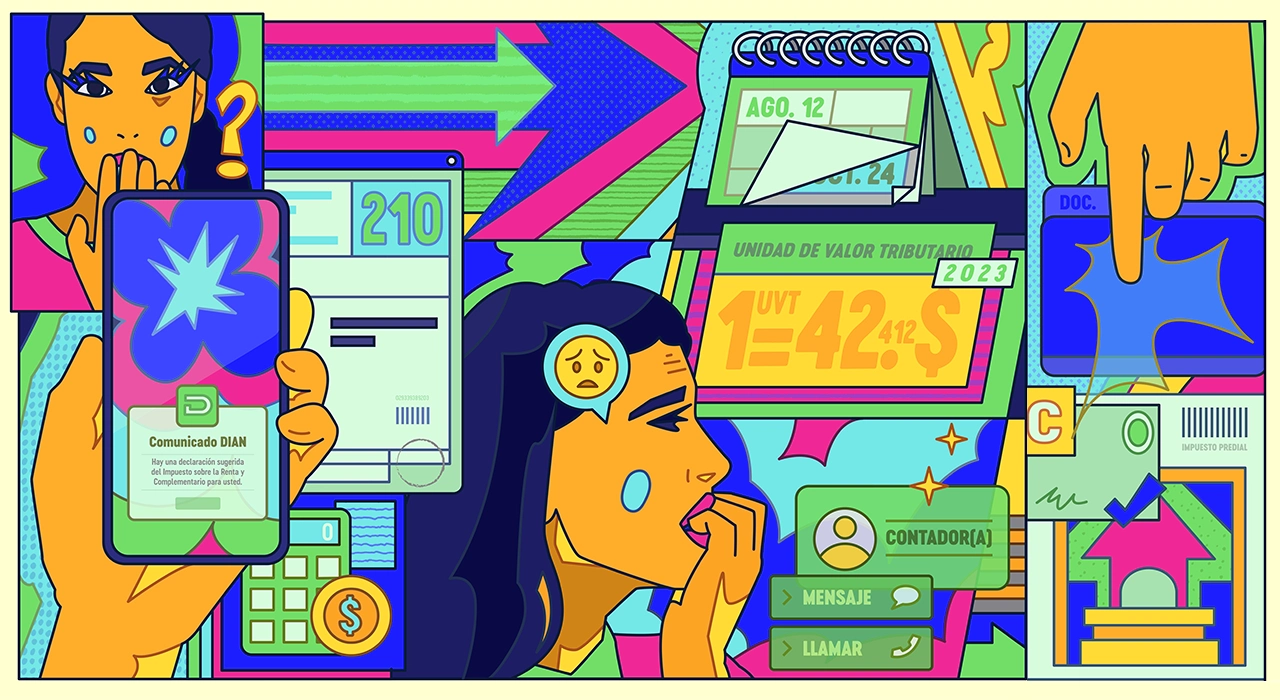







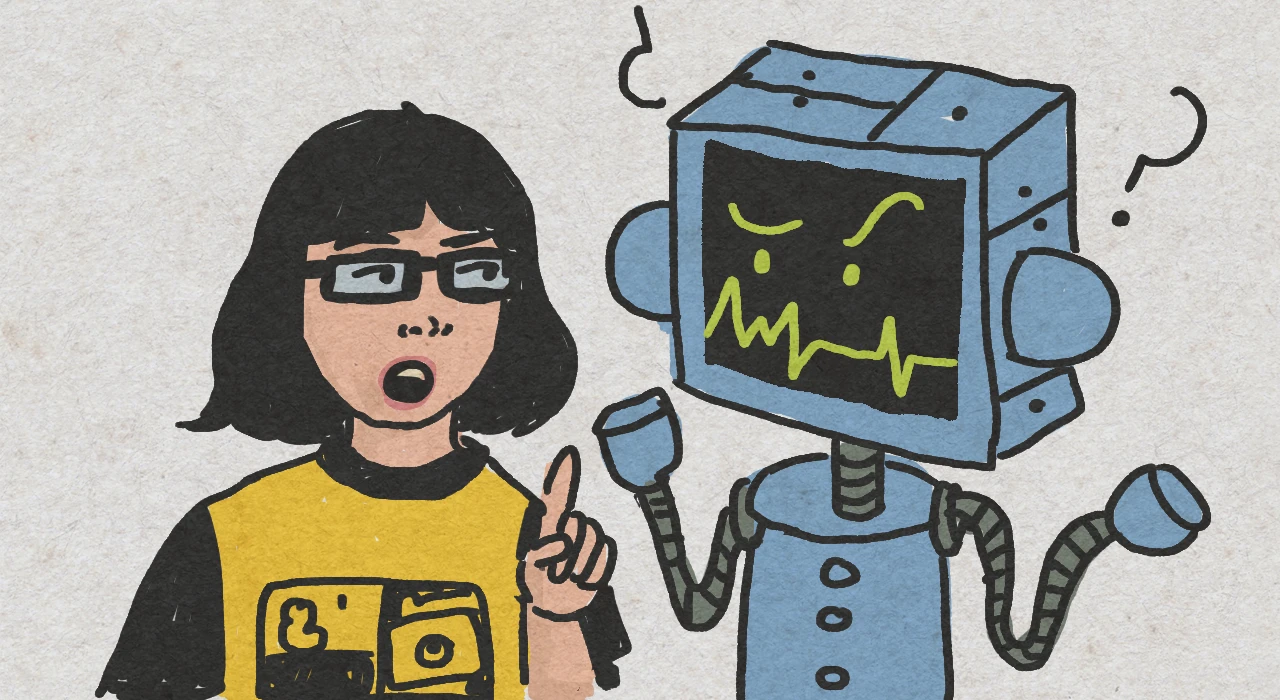


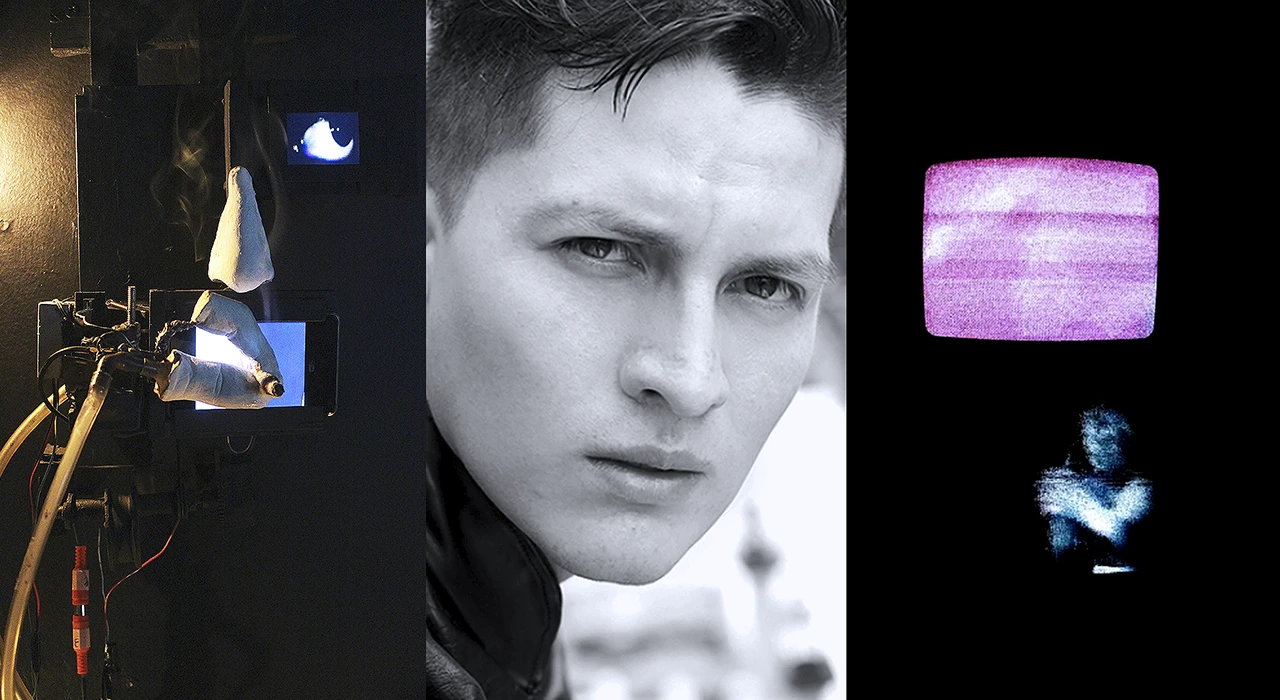


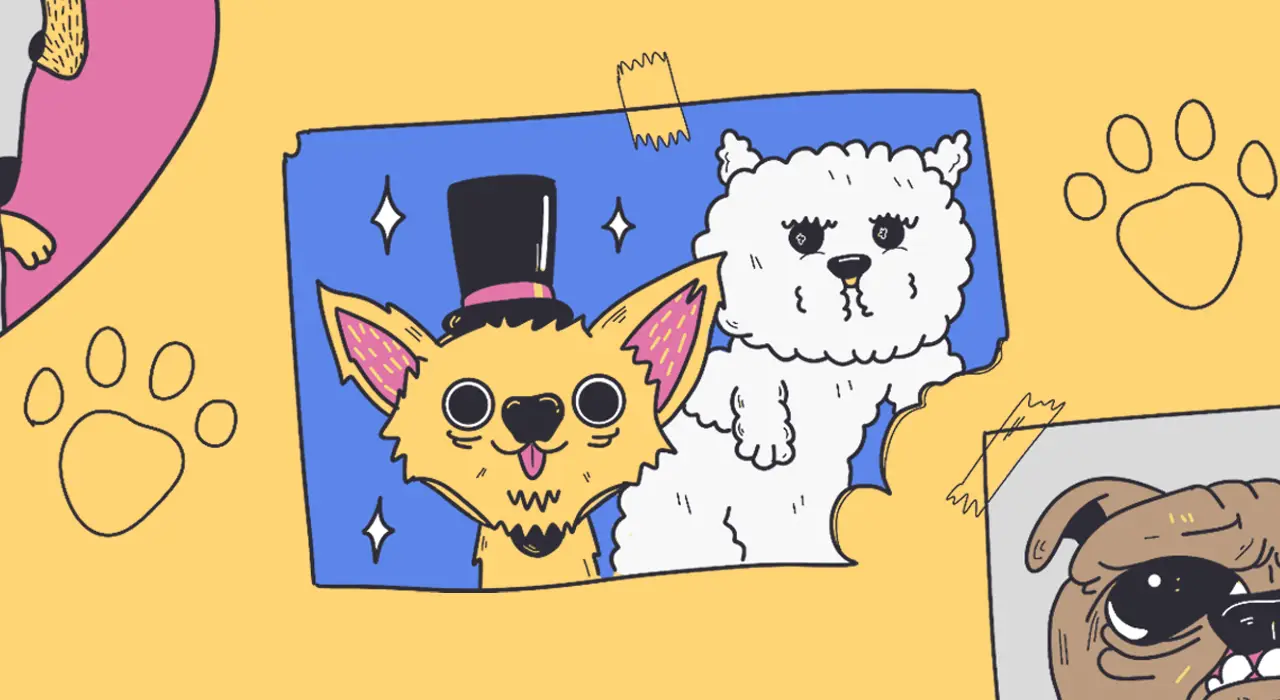

Dejar un comentario