
Correr, o cómo desaparecer completamente
Una de las periodistas más importantes de Latinoamérica, nos cuenta por qué corre
y qué hay más allá del simple ejercicio físico.

n los días buenos, que siempre son pocos, se obtiene el mismo tipo de placer –abstracto, geométrico– que cuando se sueña con nadar en el aire: esa levedad porosa, esa libertad olímpica que sólo se experimenta haciendo lo imposible: cosas de superhéroe, lo que no se puede hacer. En los días malos, que son la mayoría, es una pelea contra el aire que falta, contra el viento que hace llorar los ojos, contra los músculos que duelen, contra el calor, contra el frío pero, sobre todo, contra la conciencia asesina de que falta mucho para volver a casa.
Entonces, si lo bueno es tan escaso y lo malo es frecuente, ¿por qué corro? Lo primero que pienso es que, para correr, hay un método. Y que ese método es sencillo y austero, y que eso me gusta: hacer algo poderoso para cuya ejecución no se necesita nada. Solo el suelo firme bajo los pies.
Cuando era chica corría con mi padre en Junín, la ciudad de Argentina en la que nací. Un hombre de 34 años y su hija de 14 trotando por caminos de tierra, entre criaderos de cerdos y campos que en verano crujían bajo el sol y, en invierno, bajo las heladas. Corríamos una hora, dos o tres veces por semana, tragando polvo, sudor y agonía, sin música, hablando entre nosotros. Cuando faltaba medio kilómetro para llegar, mi padre decía “Vamos, el último esfuerzo”, y nos lanzábamos en una carrera frenética, salvajes sicópatas de nosotros mismos, más rápidos que la tierra y que el sol fatales, perfectamente fuertes, hasta arrojarnos jadeantes sobre el capó del auto o de la camioneta. Y nos sentíamos lobos. Ahora, en los días buenos, que siempre son pocos, yo todavía siento esa felicidad maníaca. La de haberle ganado una pelea a un dios.
No sé cuándo empecé a correr tres, cuatro veces por semana, media hora o treinta y cinco minutos cada vez. Supongo que en 2004 o 2005. En todo caso, solo tengo recuerdos a partir de 2007, cuando me mudé al barrio en el que vivo y empecé a correr por esas calles que desconocía: para domar, para doblegar el territorio. Ahora, en Buenos Aires, ese es mi circuito de hámster, mi rueda sin fin. Doblo en la esquina de mi casa hasta la cancha de fútbol, la bordeo, tomo la curva que termina en una rotonda desierta y emprendo un largo camino de calles flanqueadas por depósitos cerrados, tapicerías viejas, talleres mecánicos, casas bajas: una postal urbana de la desolación. Rechazo con ímpetu cualquier insinuación de correr por sitios más amables –un parque amplio, un barrio mejor– porque, cuando los días son buenos, ese circuito –ese corral– es mi cárcel y mi liberación. Porque, cuando los días son buenos, la cancha, la rotonda, los talleres, no están ahí. Y yo tampoco. Yo estoy en algún sitio, dentro de mí, perdida en ese instante de absolución salvaje en el que el mundo, arrasado por una inoculación violenta de omnipotencia y de ferocidad, desaparece.
Leo, en una de esas páginas dedicadas al running –a las que entro ahora, por primera vez, para escribir esto– que “Al convertirte en runner ya nunca dejas de marcarte objetivos. Te conviertes en un ‘medidor’ de pulsaciones, tiempos y distancias, a inventarte metas para las próximas carreras”. Yo no me marco objetivos, no sé cuántos kilómetros corro y voy a la velocidad que me imponen el clima, las piernas, el sol, el hígado y el brillo de las hojas. No llevo un medidor de pulsaciones sino el iPod (con música absurda: Jacques Brel y Calexico, Paco Ibáñez y Pearl Jam) y las llaves de casa. No corro de noche. No corro en el campo. No corro en circuitos diseñados para correr. Y corro en soledad. Correr y escribir: solo puedo hacerlo si estoy sola.
Correr y escribir parecen dos actividades unidas por algún hilo invisible y eso es, a estas alturas, un lugar común. Casi todos los escritores que corren, como Haruki Murakami o Joyce Carol Oates, establecen alguna relación entre una cosa y la otra. En su artículo Del correr y escribir, Oates dice: “Al correr, la mente vuela con el cuerpo; la misteriosa florescencia del lenguaje parece latir en el cerebro al ritmo de nuestros pies y el balanceo de nuestros brazos. Idealmente, al correr, el escritor atraviesa las ciudades y paisajes de su ficción, como un fantasma en una locación real”. Yo no corro para escribir, pero quizás corra por los mismos motivos por los cuales escribo: para propinarme, cada tanto, una experiencia abrumadora de la que sé que saldré ilesa. Para lanzarme al galope cuando no quedan fuerzas. Para llegar no más lejos, pero sí más alto. Para estar sola. Quizás –no lo diré nunca– para volver a casa. Donde sea que quede. Y si es que hay.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.



















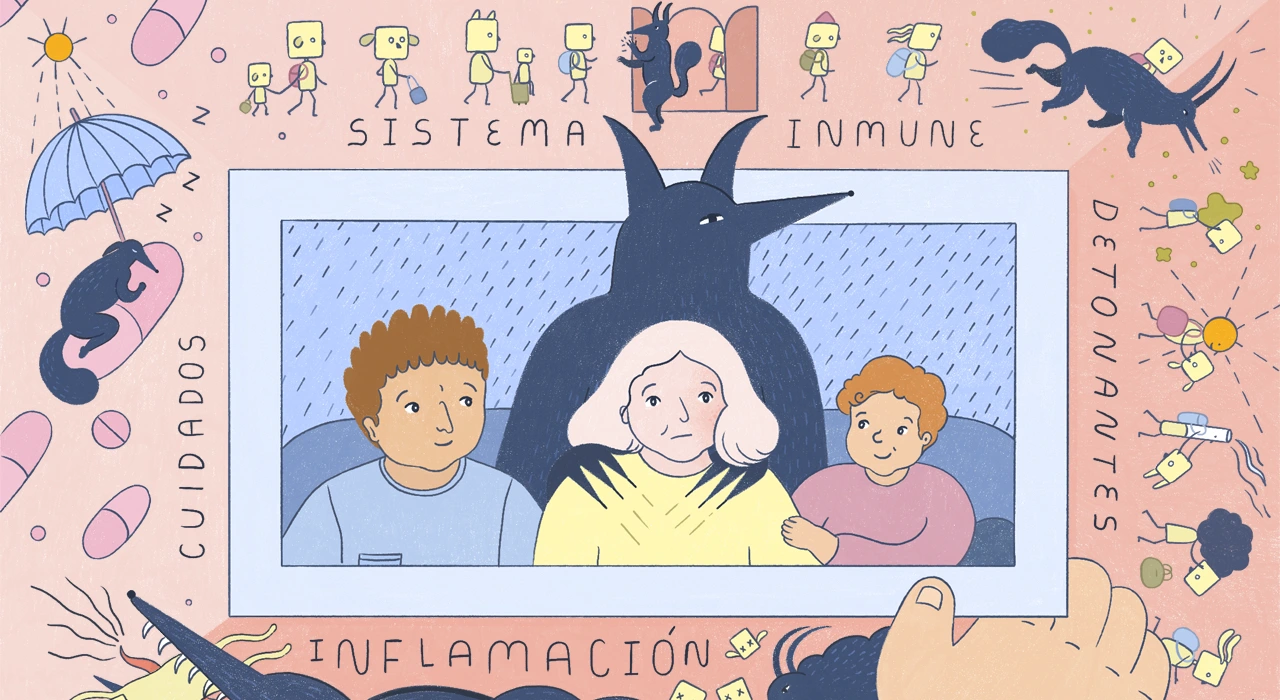













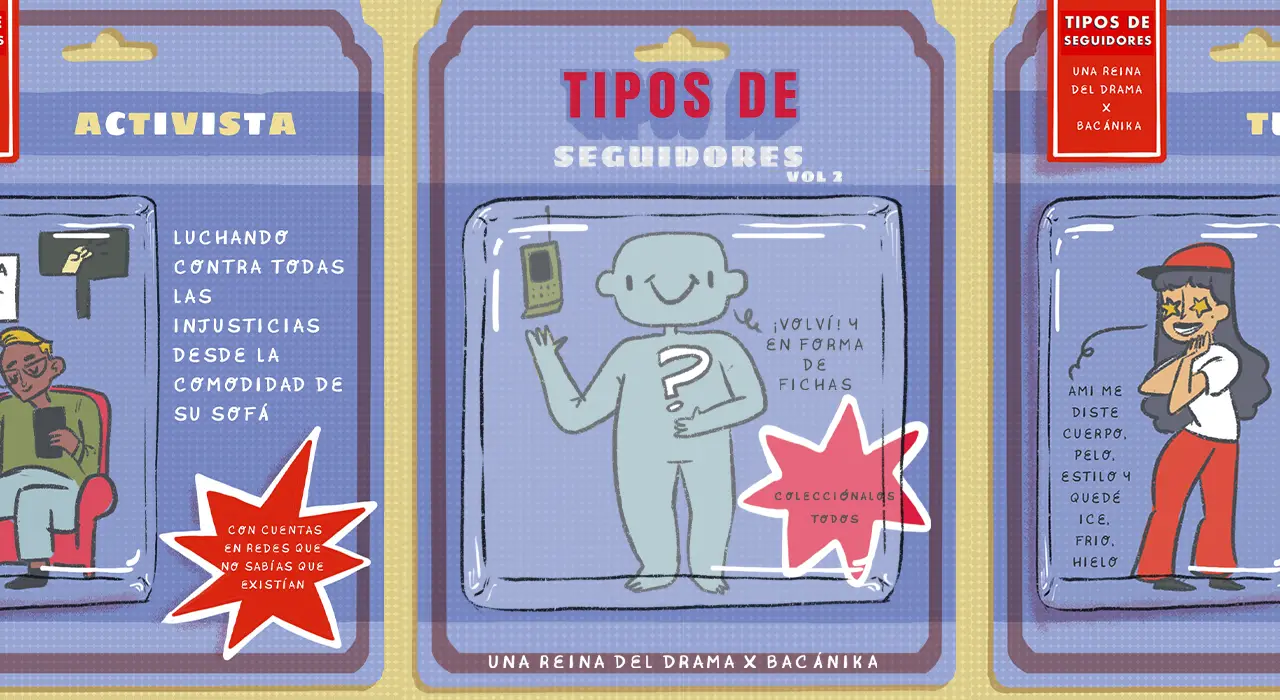



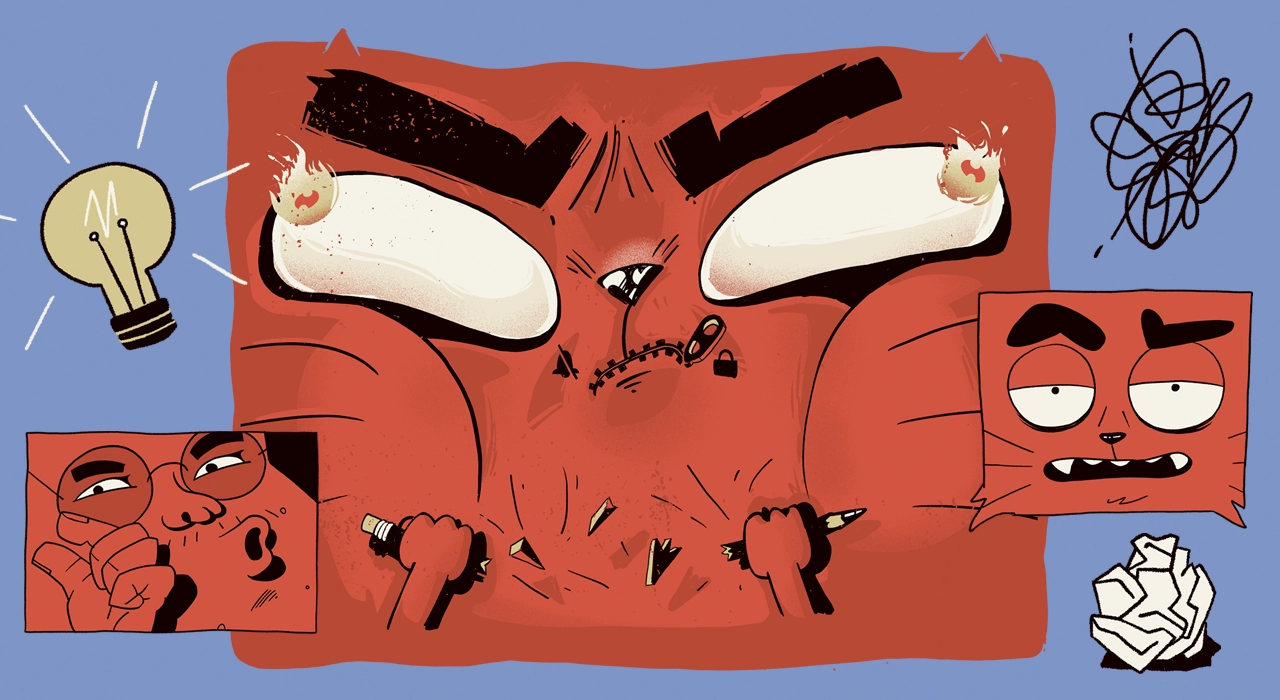


















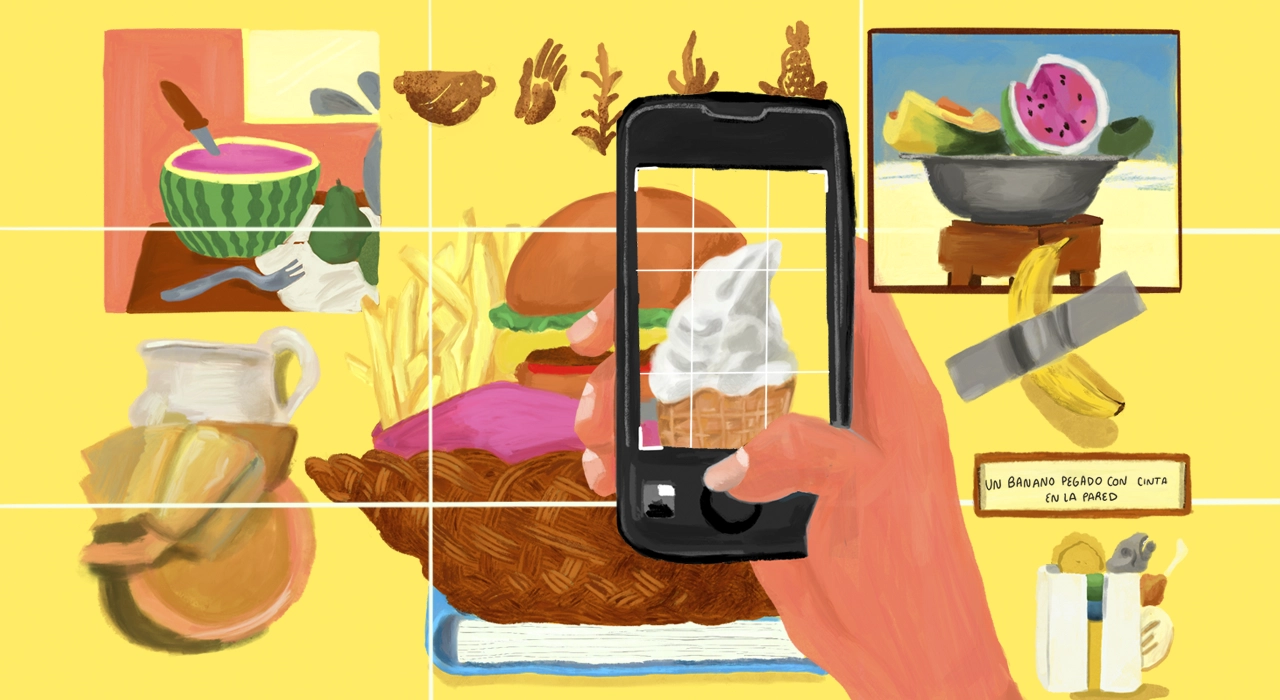











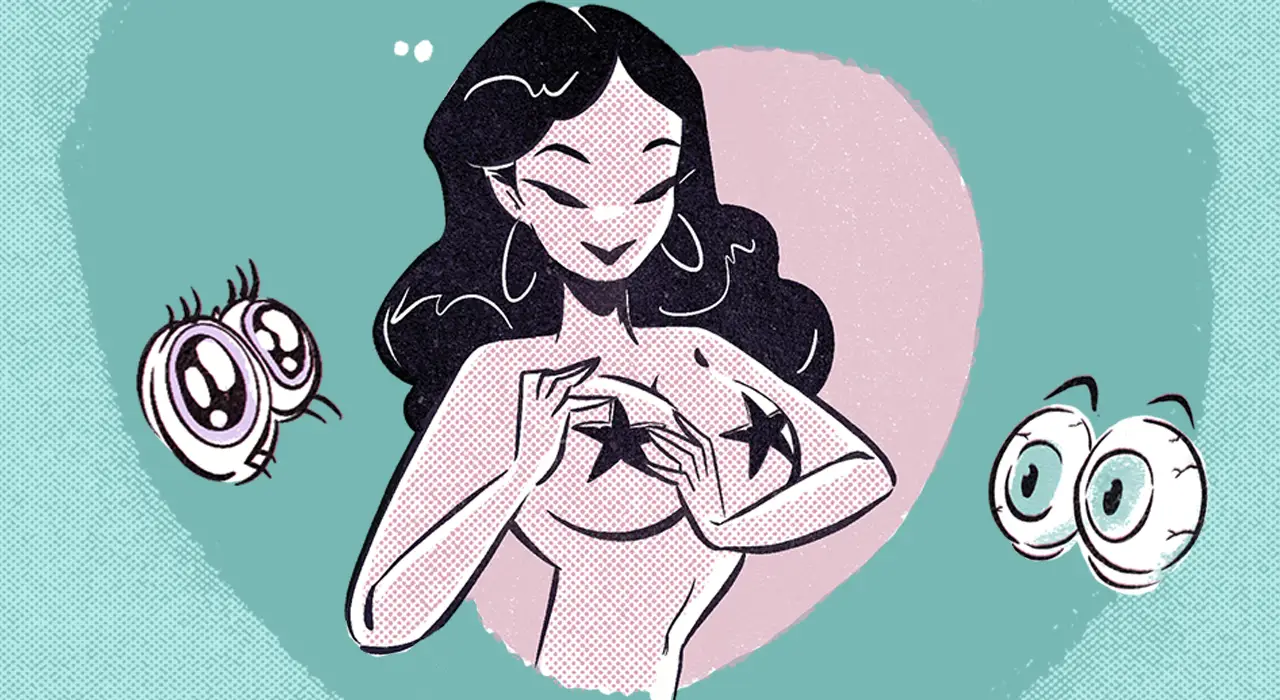
















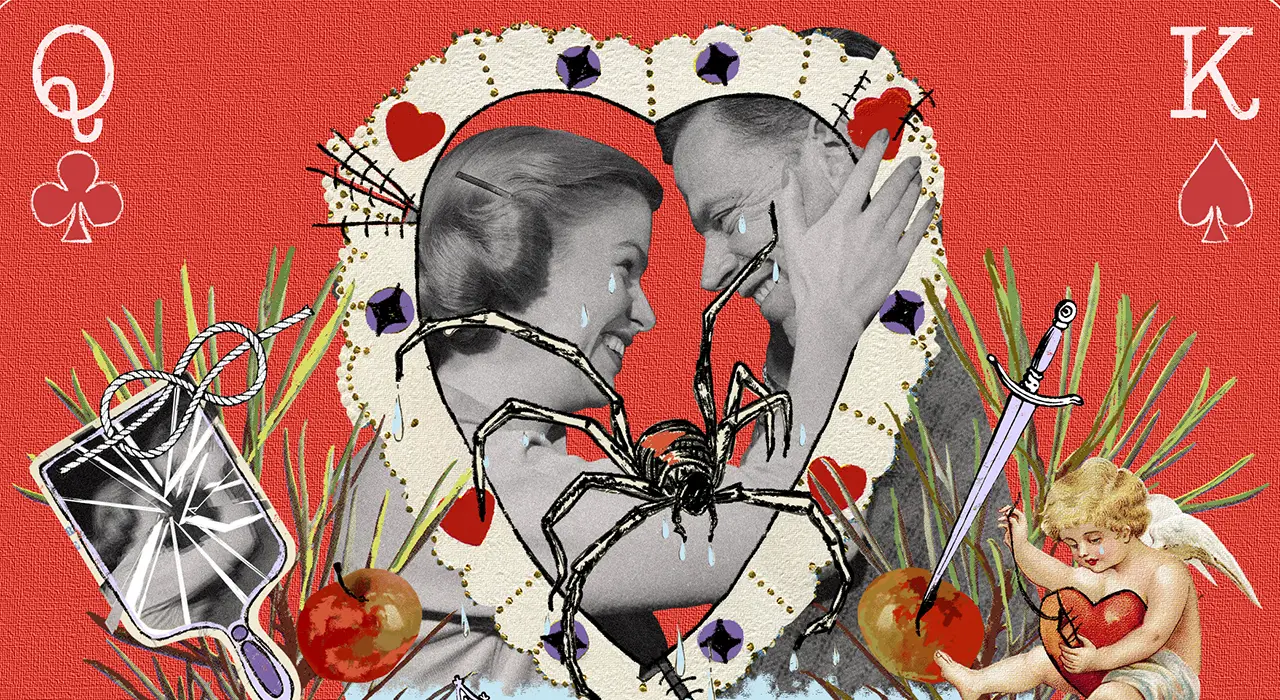





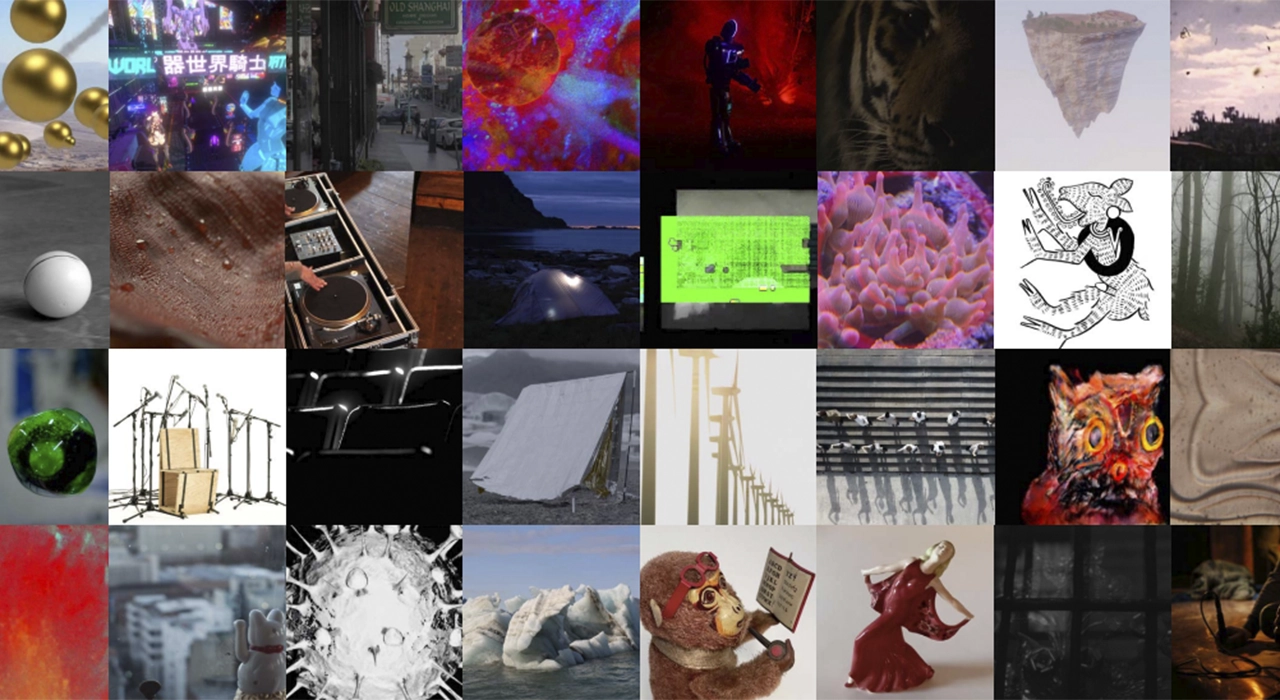

















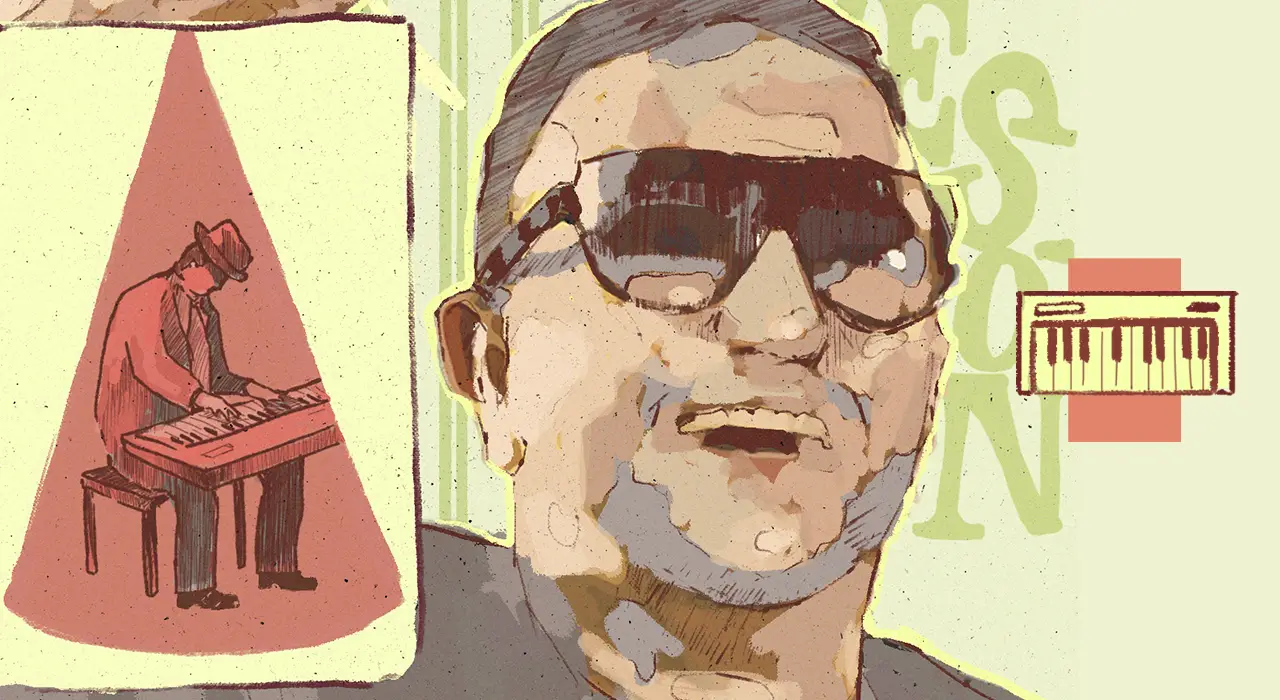






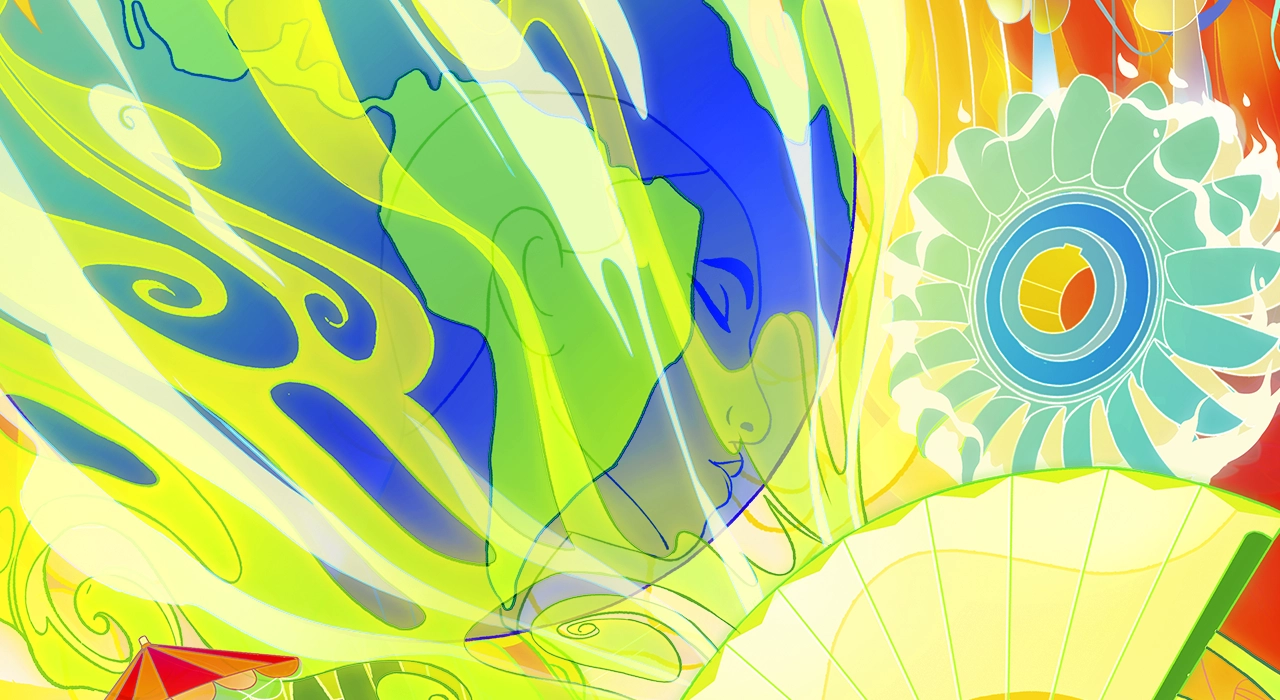




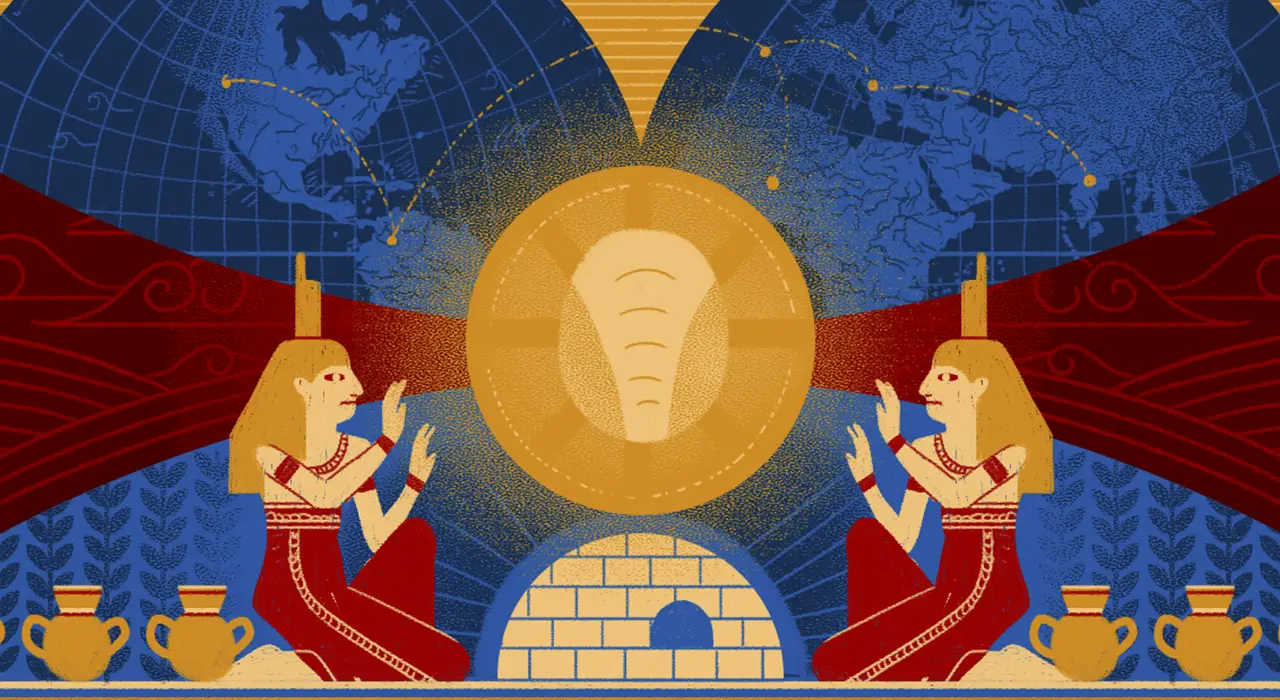





Dejar un comentario