
¿Cómo fue volver a correr la Media Maratón de Bogotá?
Después de haber corrido varias medias maratones, la pandemia interrumpió el ritmo de este periodista y corredor experimentado. ¿Cómo ha sido la experiencia de retomar y enfrentarse de nuevo a este reto físico y mental de 21 kilómetros?
El día anterior a la carrera estaba por tirar la toalla. Llevaba una semana sin licor, durmiendo las ocho horas que recomiendan los coaches rebuscados de las redes sociales, comiendo a horas puntuales tres veces al día y limitándome a hacer cosas reposadas: ir a cine, cocinar en casa, salir a algún lugar cercano por un café. Y sin embargo, el cuerpo empezaba a decirme que no se sentía del todo bien.
Comenzaban a asomarse esas vibraciones raras que uno empieza a interpretar acertadamente con el tiempo y que te indican que te va a dar fiebre, o que te va a doler la garganta. Cualquiera que fuera el caso, era la señal de que de nuevo mi plan para correr la Media Maratón de Bogotá (MMB) se estaba arruinando.
En nueve años que llevo corriendo, nunca había sido tan meticuloso para preparar una carrera.Tampoco había sentido el miedo certero de no terminarla, de tener que parar en un punto para poder continuar o de no alcanzar la meta. Y mientras se agotaba la cuenta regresiva para la hora cero de salida, cada vez se hicieron más recurrentes esas ideas que conducían a una misma pregunta: ¿era el momento de correr de nuevo 21 kilómetros?
Habían pasado más de tres años desde la última vez que había corrido esa distancia. Fue, justamente, en la Media Maratón de Bogotá de 2019. Como las veces anteriores, el resultado había sido lo esperado para mí: una carrera con un ritmo constante, a paso firme sin mayor agotamiento y con un tiempo final que no pasaba de una hora y cincuenta minutos. Pero con la llegada de la pandemia en 2020, salir a correr se convirtió en otra de tantas actividades proscritas y, por supuesto, la MMB fue suspendida. Luego, en 2021, mutó en una versión digital cuya dinámica no alcancé a comprender del todo; solo entendía que la gente se inscribía y corría por su cuenta pero conectada a los demás, lo cual me parecía innecesario (como tantas cosas ‘innovadoras’ que llegaron con el distanciamiento social).
Para 2022, salir a correr volvía, poco a poco, a ser una parte de mi rutina. Como tantos otros eventos masivos que habían pasado momentáneamente a un segundo plano, la MMB volvió con un despliegue de entusiasmo nunca visto en sus versiones anteriores y la gente respondió volcándose desbordada y desesperadamente a inscribirse. Según los organizadores del evento, las inscripciones ya estaban agotadas cinco meses antes de la hora de partida. Tanta euforia colectiva me dejó sin cupo. Y, si a eso se suma que por esos días tenía un trabajo que no me dejaba mucho tiempo para entrenar, ese año tampoco sería el indicado para volver a las carreras.
Tuve claro entonces que la revancha sería en 2023. Y retomar la rutina para preparar una carrera de nuevo, resultó más desafiante que empezar de cero. Todas las frases motivacionales y manidas que orbitan el mundo de los corredores comenzaban a tener algo de sentido.
***
Es mucho lo que se dice sobre las motivaciones y beneficios de correr y creo que, de alguna manera o en una mínima proporción, algo deben tener de cierto. Desde las cápsulas prefabricadas de autoayuda con las que los entrenadores-influencers tratan de ganar seguidores fáciles, hasta las reflexiones de Murakami en De qué hablo cuando hablo de correr –que no he leído– que se ha convertido en una suerte de biblia del corredor más pretencioso y que tanto les gusta citar a los intelectuales que corren.
En mi caso, correr fue una opción a la que llegué para poder hacer deporte sin mayores complicaciones. Empecé en 2013, cuando llevaba pocos meses de haber llegado a Bogotá y decidí seguir el ejemplo de un compañero de la revista en la que trabajaba, que ya hacía carreras poco antes del boom del running. Lo mío siempre había sido nadar, pero con un salario ínfimo, poca información y opciones de piscinas en la capital, vi una respuesta práctica en las carreras. Otros compañeros de trabajo se animaron a correr y en muy poco tiempo ya había un pequeño equipo que corrió en 2014 la modalidad de 10 kilómetros de la Media Maratón de Bogotá.
Como tantos iniciados, me sentí converso a una nueva religión. Más allá de lo deportivo, correr me resultaba –y me sigue pareciendo– una inversión provechosa como pocas: en menos de una hora alcanzaba 10 u 11 kilómetros, a veces 12 si salía alentado, en los que no solo hacía ejercicio, también había otras ganancias, como conocer la ciudad por tramos recorriendo lugares a los que rara vez iba de otra manera, permanecer concentrado en una sola cosa a la vez, terminar con energía suficiente para todo el día, sentir que respiraba mejor, que era más fuerte, más resistente.
Y además, se convirtió en una suerte de terapia en la que surgían reflexiones que no se me ocurrían en otro momento. Mientras el kilometraje se hacía más largo, correr se volvió una etapa inesperada de meditación a mi manera: la estructura de un texto podía hilarse con más fluidez, la solución para aterrizar una idea se hacía más evidente, la perspectiva de que algo era difícil se apaciguaba, el enojo por alguna ofensa retrocedía y encontraba nuevas formas de expresar las cosas con calma, la valentía para hacer algo nuevo se aparecía como un arrebato, el pesimismo comenzaba a dosificarse en su más mínima proporción.
Suena sobreactuado y charlatán, pero así se sentía. Y, como en toda religión, comenzaba a tener mis propios rituales que aún conservo: un café y una fruta con avena como toda alimentación antes de cada carrera; la mejor forma de calentar es bailar frente al espejo; no repetir ruta en dos carreras seguidas; tratar de pasar por un lugar nuevo en cada carrera; en caso de correr con música, reproducir la playlist solo en modo aleatorio; si en la playlist suena ‘One More Time’ de Daft Punk, correr un kilómetro más de lo previsto; si en la carrera suena la canción de apertura de Dragon Ball Z o ‘Machete’ de Moby, correr a toda máquina hasta el final de la canción; cada par de tenis para correr solo será desechado cuando hayan corrido una media maratón; cada nivel desbloqueado en la aplicación Nike Running Club se premia con un burrito de calentado de Sipote Burrito.
Ya reunidos e interiorizados todos los poderes de mi nueva doctrina, reglamentada con mis propias mañas de obsesivo compulsivo, el siguiente paso lógico, desde luego, era correr una media maratón. Comencé en Medellín y Bogotá, en 2015 y año tras año hice las medias maratones de ambas ciudades. Al principio el reto de cada carrera era tener más fuerza mental que física para terminar. Nunca olvidaré que al ver el anuncio del kilómetro 17 de la primera media maratón que hice, en Medellín, el cansancio era tal que lo único que pensé fue “¡¿qué putas estoy haciendo?!”. Pero luego, como repasando todo lo anterior, entré en una especie de trance –ajá, así de cursi– en el que solo movía las piernas y ningún pensamiento, hasta llegar a la meta como un autómata.
Con el tiempo, la constancia hizo que las medias maratones fueran más llevaderas. Lo que nadie me había dicho y no había aprendido es que retomarlas después de meses de pausa podría ser un camino tan incierto como el de la primera, con la diferencia de que tanto ritual y tanta motivación repetida ya no son tan útiles como la primera vez.

***
Entre los corredores hay cierta idea de que la Media Maratón de Bogotá es diferente a las demás porque la altura de más de 2600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad es un reto adicional. Puede que sea cierto o puede que no, pero decidí lanzarme de nuevo a las medias maratones en la MMB porque fue aquí donde aprendí a correr. En rigor, nunca había dejado de correr, pero sabía perfectamente que mi constancia no era la adecuada para hacer de nuevo 21 kilómetros y no bastaba con que ya lo hubiera hecho en otras ocasiones.
Solo fue hasta abril de 2023 cuando volví a correr 100 kilómetros en un mes y repetí ese kilometraje en mayo, y luego en junio, cada vez en menos carreras. Ese acumulado era un síntoma, o al menos me lo ha parecido siempre, de que podía medirme de nuevo a una media maratón. Pero tenía claro que, a diferencia de los primeros años de carrera, cuando los resultados eran mejores progresivamente, estos últimos meses el avance era completamente aleatorio: había días en que corría 10 kilómetros de corrido en 55 minutos, otros en los que la misma distancia tomaba 58 minutos con pausas y otros en los que podía correr durante una hora y veinte minutos sin interrupción.
El día en que volví a hacer 12 kilómetros de corrido con un promedio de 4 minutos y 50 segundos por kilómetro, sentí que ya estaba listo para retomar la MMB. Pero en vez de eso, lo que obtuve fue una leve gripa que no terminaba de concretarse durante más de una semana. Y así llegué el día previo a la carrera: un cuerpo tirado en la cama como un costal, con unas marcas aceptables, cuidando cada detalle previo a la carrera durante una semana, pero que prefería quedarse en casa tomando aguapanela con limón y jengibre que lanzarse de nuevo al circuito de la ciudad.
La sola idea de empezar la carrera y no terminarla me espantaba. Me imaginaba saliendo de la carrera en el kilómetro 14, agotado y deshidratado, mientras los demás seguían a la meta. Me imaginaba tambaleante al lado del camino tratando de sostenerme de un poste sin ánimo de levantarme. Ese tipo de cosas, a veces y de manera muy personal, funciona más como un golpe en el ego de los corredores que como una señal de prevención. O, al menos, ese es mi casi. A punto de tirar la toalla tratando de evitar el ridículo, a mi cabeza vino una imagen que había olvidado: el punto de partida.
Hay una sensación extraña y difícil de describir sobre las carreras y es esa especie de nerviosismo colectivo que comparten bajo presión cada uno de los corredores al momento de partir. Todos atestados, a la expectativa de los últimos segundos de una cuenta regresiva que termina con un pitazo o un tiro al aire y a cuyo llamado se arrojan todos aullando, como un enorme cardumen galopante dispuesto a embestir, en el que cada uno sabe exactamente qué hacer y cómo moverse. Nadie de mi círculo cercano corre, pero cada vez que trato de explicar la energía de ese instante, digo que es como el momento en que tu cantante favorito sale por fin al escenario y el público entra en un frenesí de devoción.
Al recordar esa imagen y esa sensación que no vivía hacía tres años, fue entonces que olvidé todas las ideas intrusivas y la sensación de agotamiento previo por la que estaba pasando. No iba a esperar un año más. Decidí correr los 21 kilómetros de MMB y terminarlos como pudiera.
***
El día de la carrera empezó con una intermitencia de sol y rocío de lluvia, que es lo más bogotano que podía esperarse del clima. Desde la carrera 30 las vías entre la calle 53 y la calle 63 estaban cerradas y los corredores caminaban como una enorme masa color salmón que llegaba por intuición al Parque Simón Bolívar. El parque estaba a tope. Me daba la impresión de que había mucha más gente que en otras ediciones, el doble o el triple, y entre la plaza y las escaleras del escenario para conciertos ya flotaba la tensión ansiosa de los corredores que tratan de contener su energía estirando y calentando antes de lanzarse a los kilómetros.
De solo ver el panorama, el entusiasmo empezó a aumentar en mí y con él empecé una sucesión extrañas reminiscencias sobre detalles que había olvidado de las carreras. El primero era recordar algo que siempre me ha causado curiosidad al ver a tantos corredores reunidos: ¿dónde está metida toda esta gente el resto del año y a qué horas entrenan? Me causa cierta empatía hermosa pensar que por toda la ciudad hay regadas miles de personas que como yo están pensando todo el tiempo en cumplir su propio kilometraje, que salen a cumplir su compromiso personal a diario en solitario y que también esperan ansiosos este día en el que por fin se juntan con otros, desconocidos casi todos, con los que se hermanan de cierta manera durante un par de horas solo por el gusto de correr.
El llamado para los corredores de 21K comenzó y en menos de diez minutos la carrera 50 con calle 53 ya se encontraba llena. Los corredores se escabullían entre los prados del parque esquivando árboles mientras trataban de hacerse un lugar en la partida. Como siempre, una línea de hombres se enfilaba a un costado de la pradera para hacer su última meada. También se veía a algunos corredores separándose de sus compañeros de equipo que correrían más tarde la modalidad de 10K. Por todos lados, se escuchaban palmadas de espaldarazos y deseos de buena suerte.
Ya concentrados en la calle frente al marcador de partida, como un torrente represado a punto de estallar, todos gritaban juntos los diez últimos segundos previos a la salida. ¡5, 4, 3, 2, 1! La horda comenzó a marchar. El murmullo de los pasos acelerando aumentaba. La música y los gritos de los animadores en los amplificadores del evento sonaban como despidiendo un buque que parte a ultramar. Fue ahí que apareció evidente el primer síntoma de que llevaba un buen tiempo sin estar sincronizado con las carreras: no había descargado la playlist para correr y había olvidado que la señal del celular siempre está caída al inicio de la carrera por tanta gente concentrada. “¡Ya qué hijueputas!”, fue lo único que pensé.
El primer kilómetro, que consiste básicamente en calibrarse a uno mismo y esquivar a otros corredores para encontrar el lugar propio, lo corrí en silencio. Recordé el viejo y útil truco de encontrar a algún corredor de referencia que te sirva de guía o apoyo moral no consensuado durante algunos tramos, y así empecé a irme viendo a una pareja con camiseta del equipo de Mercados Zapatoca, que son un clásico de la MMB. Y desde ahí, a cada paso de los siguientes 21 kilómetros, fueron apareciendo cada vez más detalles que me recordaban lo mucho que me gustan las carreras, sobre todo esta.
Me gusta ver a la gente que, a pesar del frío del domingo, sale a la calle a ver pasar, una vez más, a la masa corredora. Me conmueven, sobre todo, los que salen con carteleras. “Me siento orgullosa de ti, hija”, decía la de una mujer envuelta en una bufanda . “Miguel, eres el mejor abuelo del mundo”, decía otra. “Luz Mery, eres mi campeona”. “Me gustan tus piernas”; “¡Corre que ahí viene tu ex!”, decían otras más divertidas. Muchas, sobre todo de niños, decían “Toca para recargar energía” y al lado siempre estaba un nene o una nena estirando la mano esperando a que los corredores choquen los cinco. El gesto es igual de conmovedor en los adultos, que siempre están gritando “¡Ánimo!” “¡Vamos!” “¡Ya casi!” u otros más generosos que reparten bocadillo y murrapos.
Mi propia dosis de afecto me llegó al kilómetro 4, a la altura del Parkway, donde tres amigos del alma, cubiertos de impermeables y sombrillas, esperaban a que yo pasara. La euforia de encontrarse en medio de la multitud corredora para darse la mano y cruzarse una palabra de aliento es una de las mejores recargas que puede haber en el camino, sobre todo si uno corre solo en medio de tanta gente. Y a su vez, las ocurrencias de tantos corredores, creo, son la chispa que espera la gente al lado del camino en correspondencia.
Si es difícil entender las motivaciones de alguien para correr, es más inentendible encontrar las de aquellos que lo hacen disfrazados o con elementos adicionales. Y eso hace aún más emotiva la carrera. En el recorrido vi a cuatro Forrest Gumps diferentes, un gokú al momento de la genkidama, un tipo disfrazado de vaca, otro de gorila, otro de tomate junto a uno disfrazado de pimentón, un tipo como Mario Bros, una chica con traje de Barbie y otros tantos con tutús de bailarinas de ballet. Los que corren con sus perros, los que van en silla de ruedas, los que corren empujando a sus bebés en coches, los que corren con consignas animalistas o pro derechos humanos… todos alentados por otros desconocidos que están esperando su paso desde una tienda de barrio en La Esmeralda, empijamados en un balcón en Galerías, pasando el guayabo en un desayunadero de tamales en la Séptima o comiendo fruta picada en El Virrey.
Vivir de nuevo tanta euforia colectiva por un deporte que muchos practican en solitario hizo la distancia más llevadera. El anuncio de cada kilómetro alcanzado se convertía en una marca más chequeada y, al final del número 21, con el cronómetro en medio de las graderías llenas de espectadores vitoreando a cada finalista como si fuera Usain Bolt, lo que quedaba era una mixtura de un dolor corporal placentero que solo se sostenía por la emoción de los miles de corredores que llegaban a encontrarse de nuevo con los suyos y hablar de su odisea personal.
El reloj marcaba dos horas y siete minutos, el peor tiempo que he hecho en una media maratón. En la fila de ingreso, un hombre de unos 50 años al que nunca había visto me dijo riéndose: “¡muy duro, casi me quedo!”. Muchos otros comentaban más o menos lo mismo. Yo, dentro de todo, me sentía estable. La preocupación del día anterior, que al parecer también sentían otros, fue quedando atrás, cada vez más lejos, al igual que la obsesión por la nueva marca.
Me colgué la medalla de recordatorio, bebí una botella de Gatorade de un sorbo y emprendí el rumbo a casa caminando, unos cinco kilómetros más. No sentí cansancio en el camino. Es lo que queda después de la media maratón.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.







































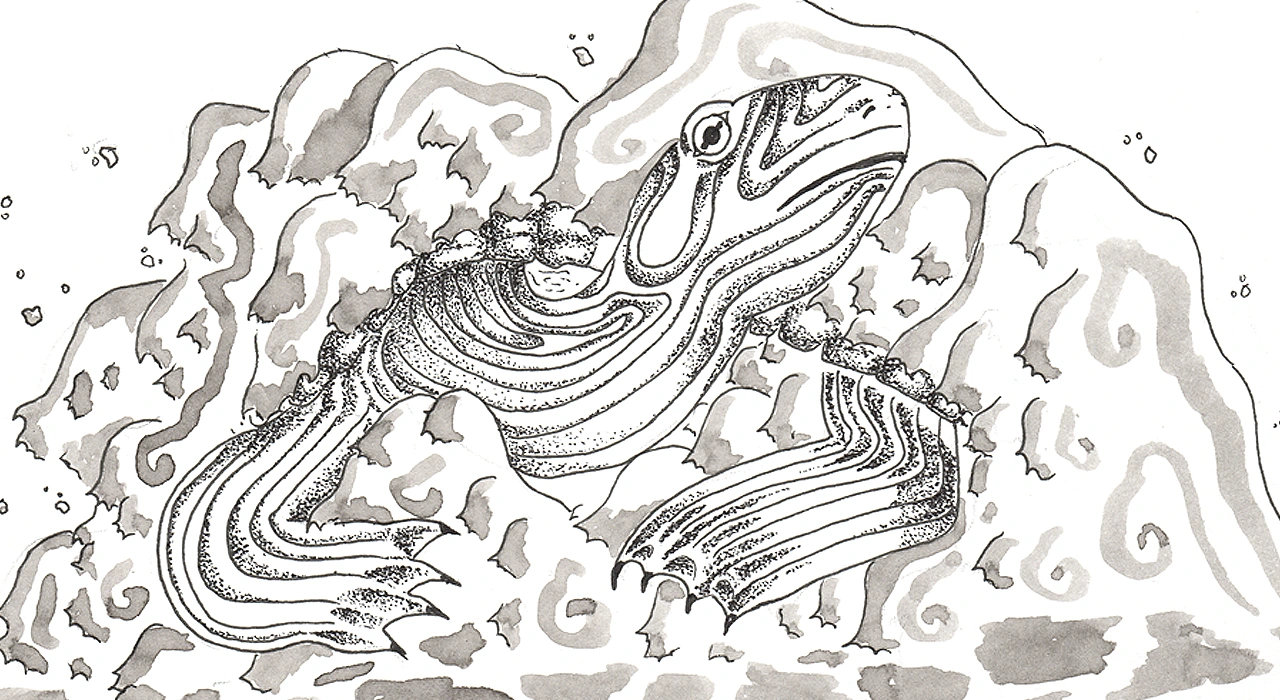





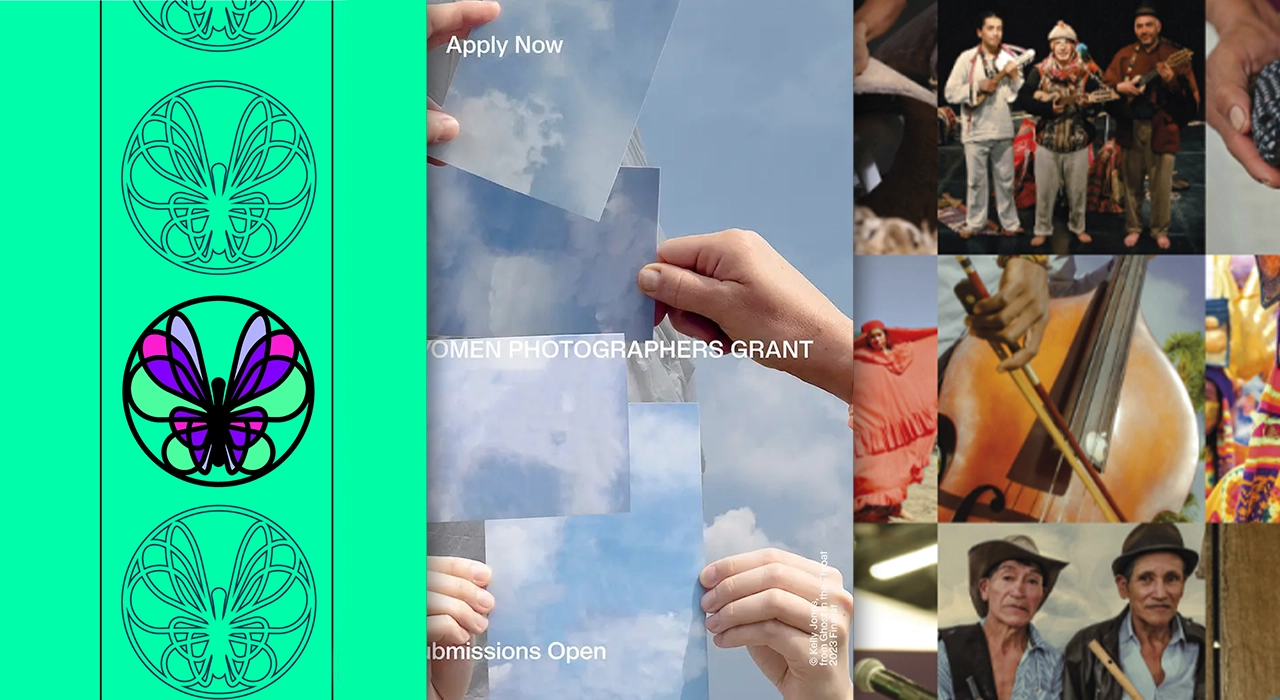






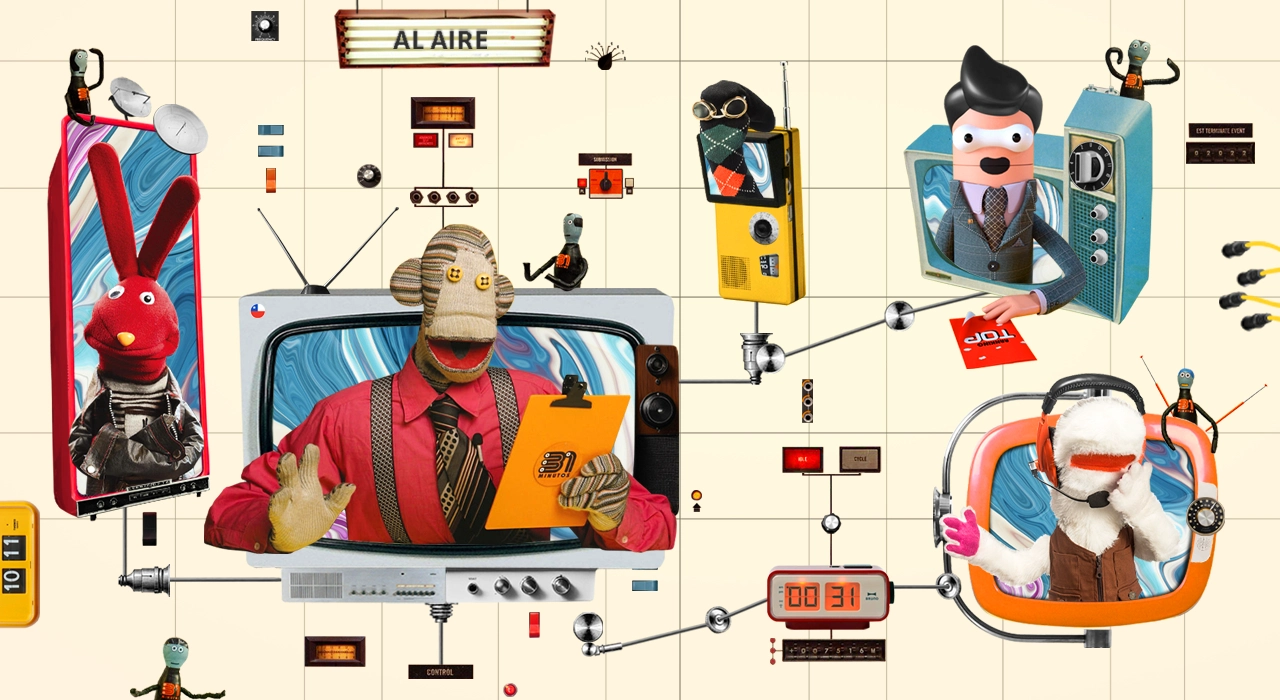

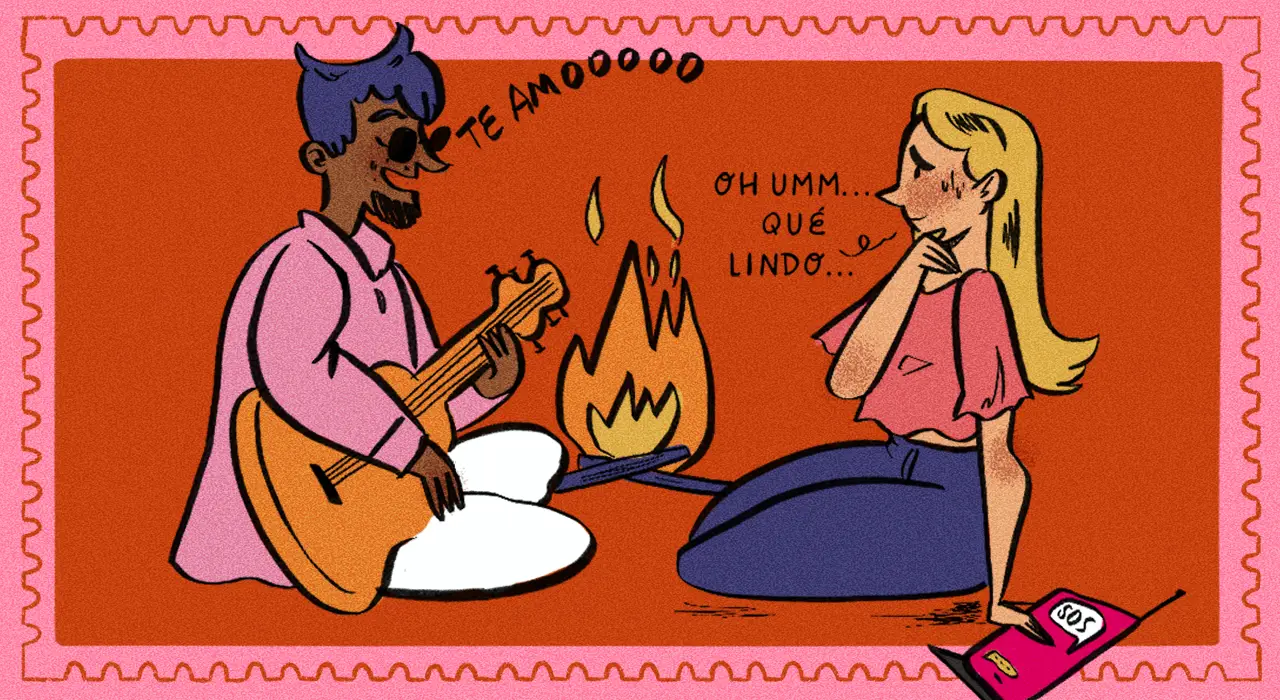








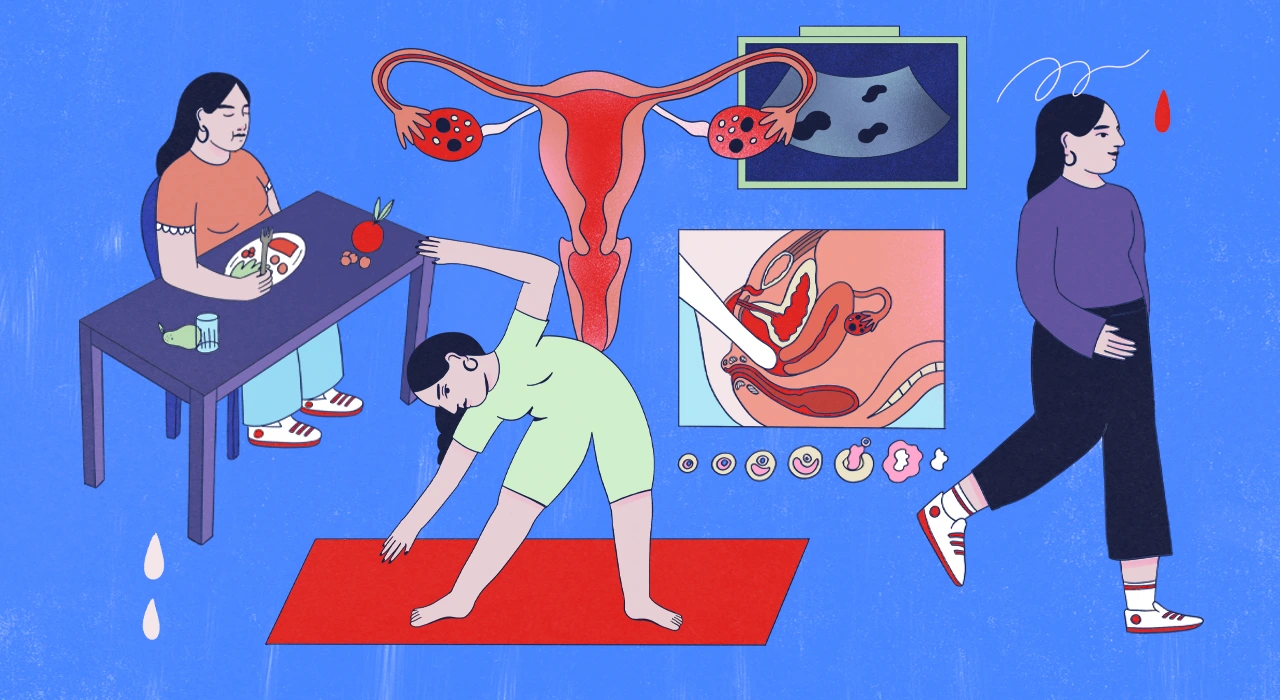

























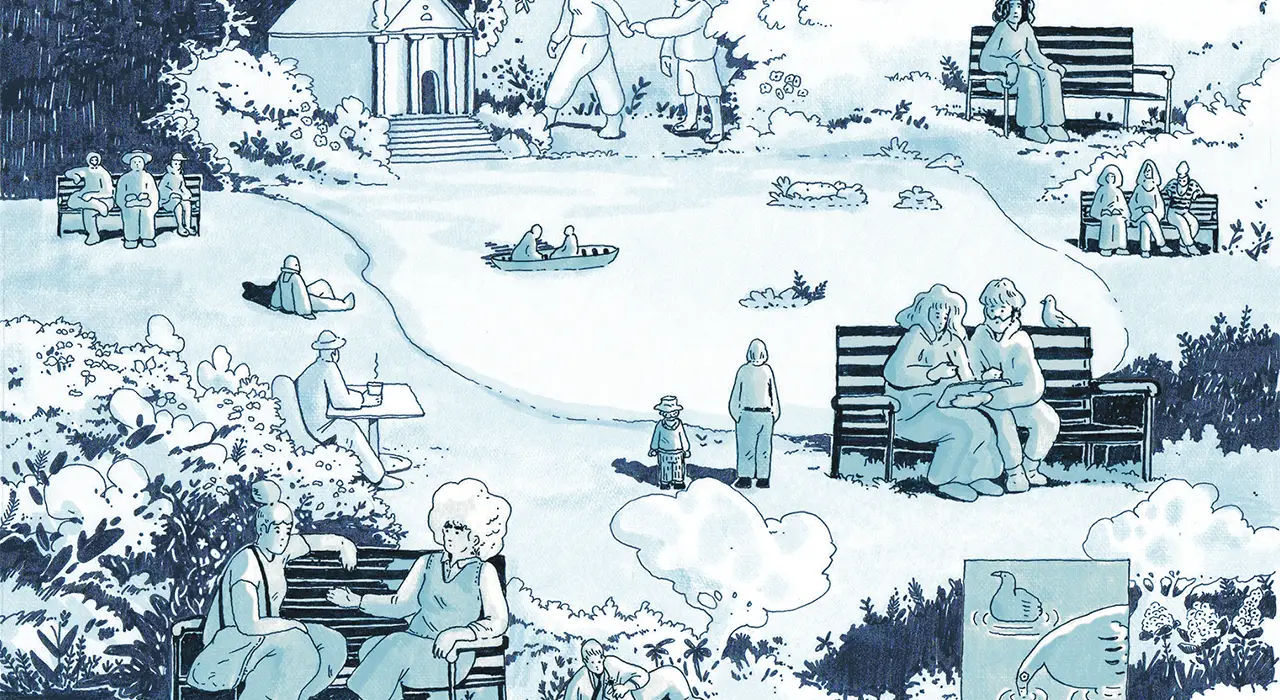


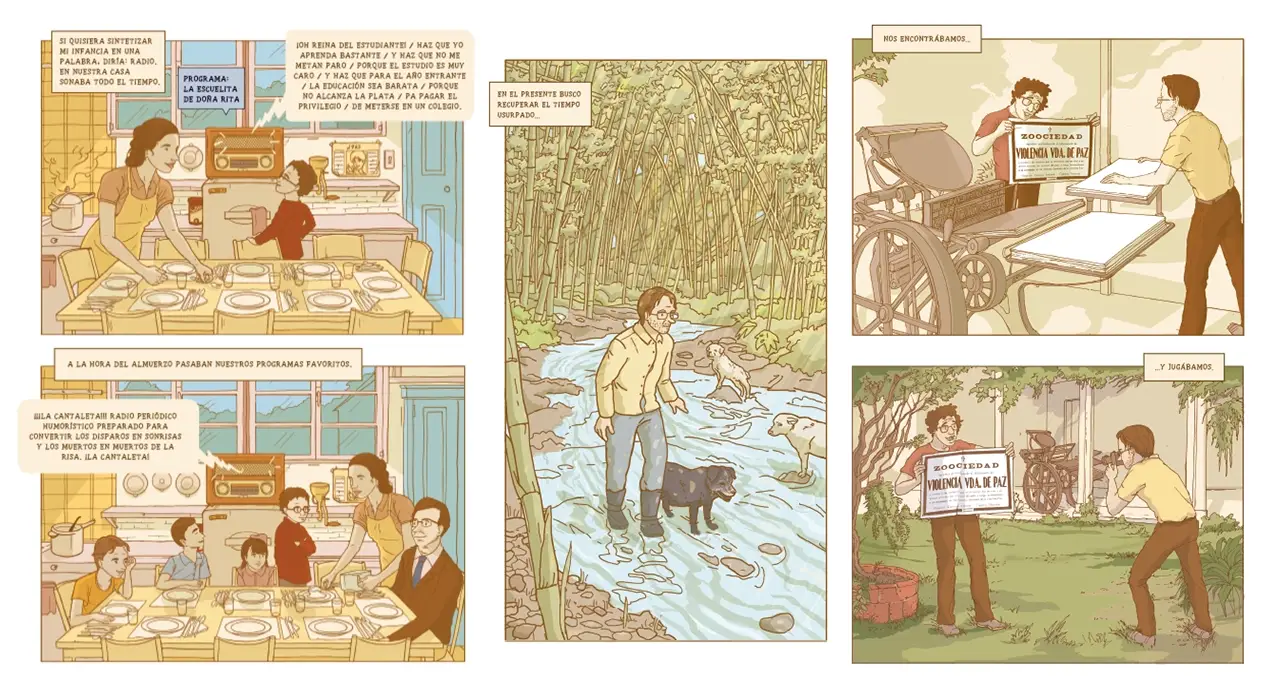


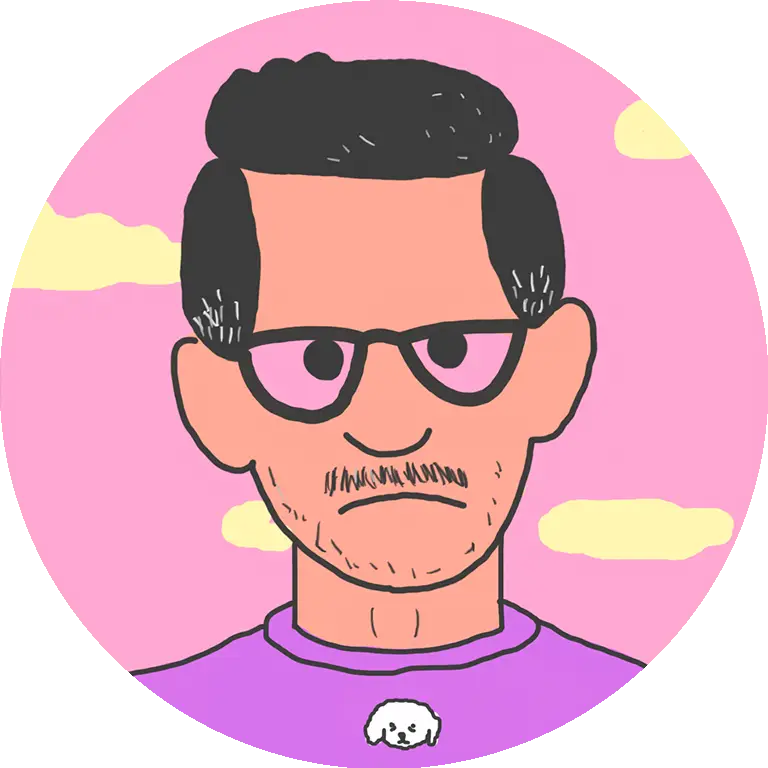

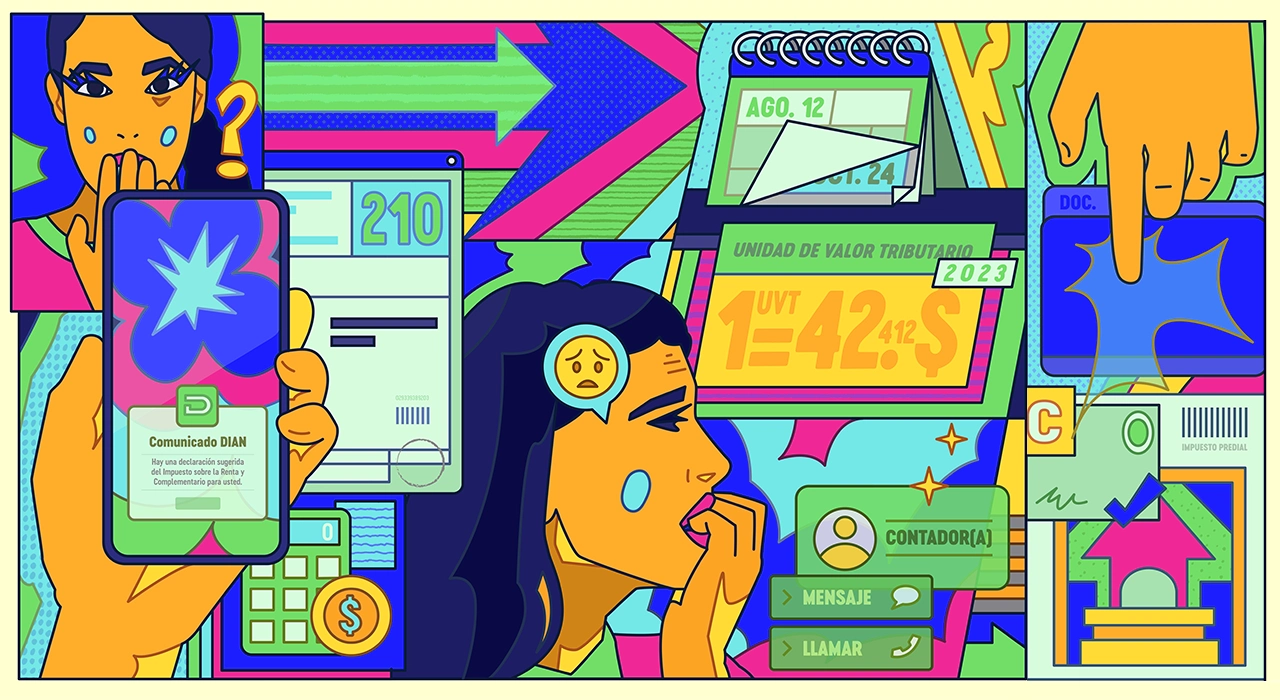







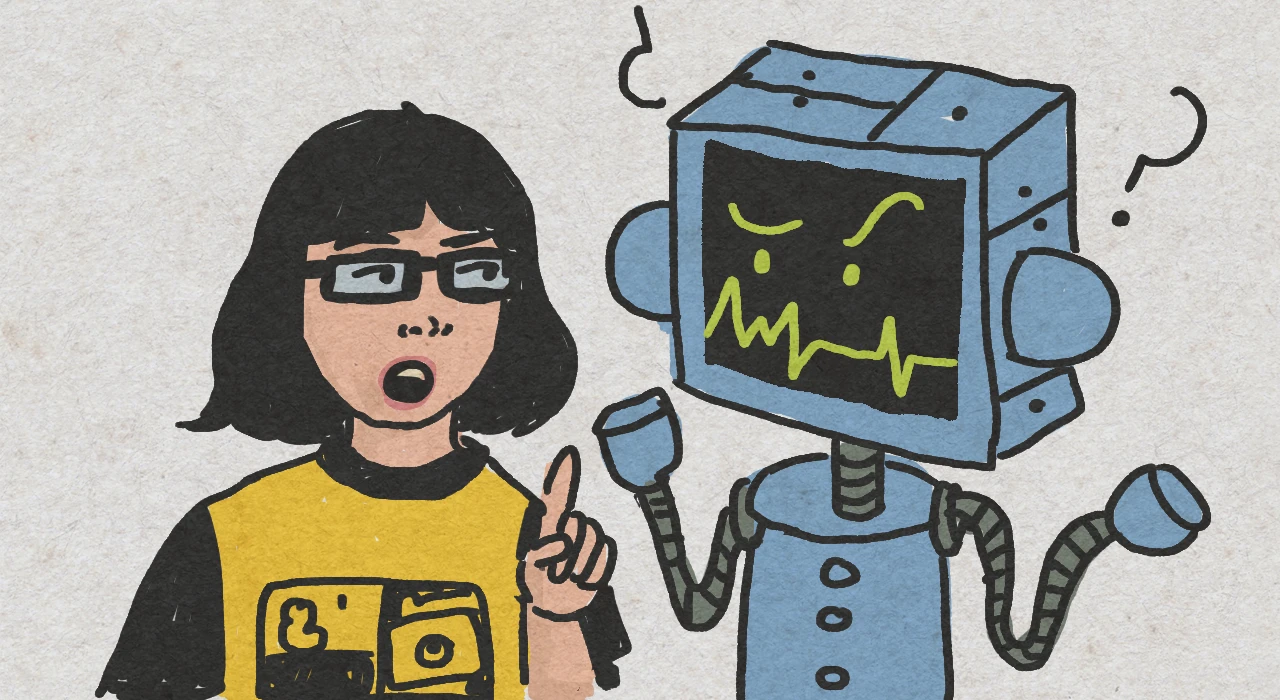


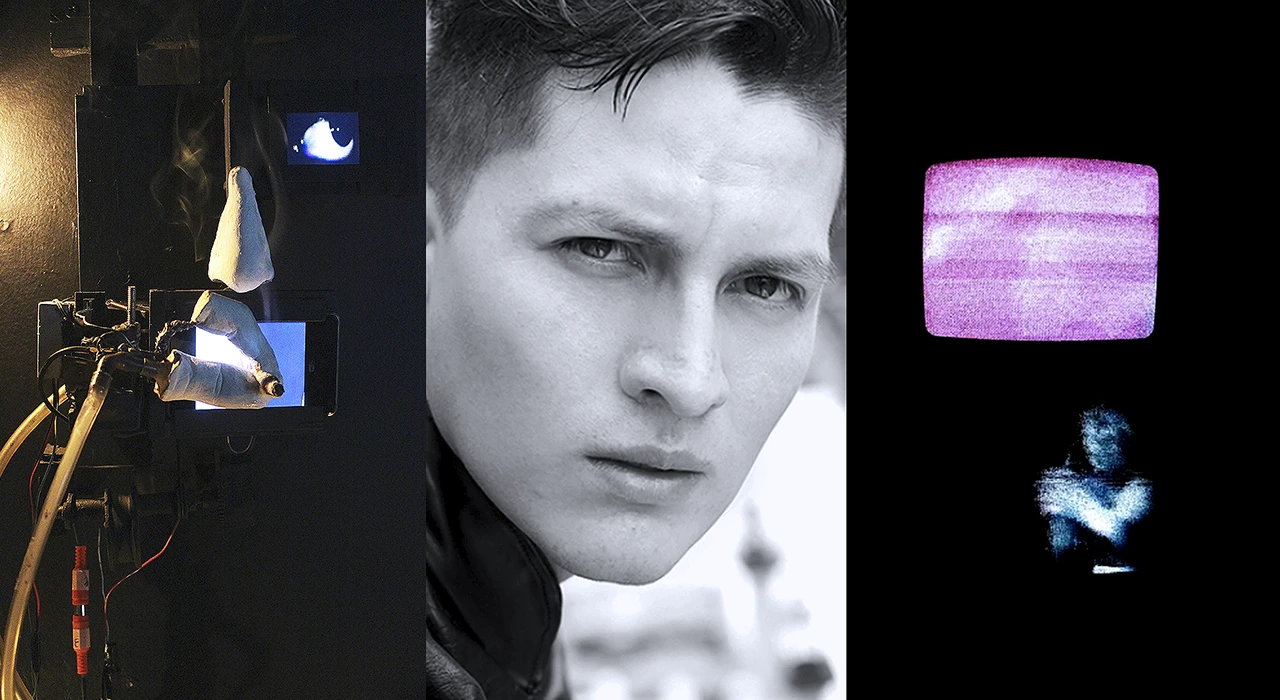


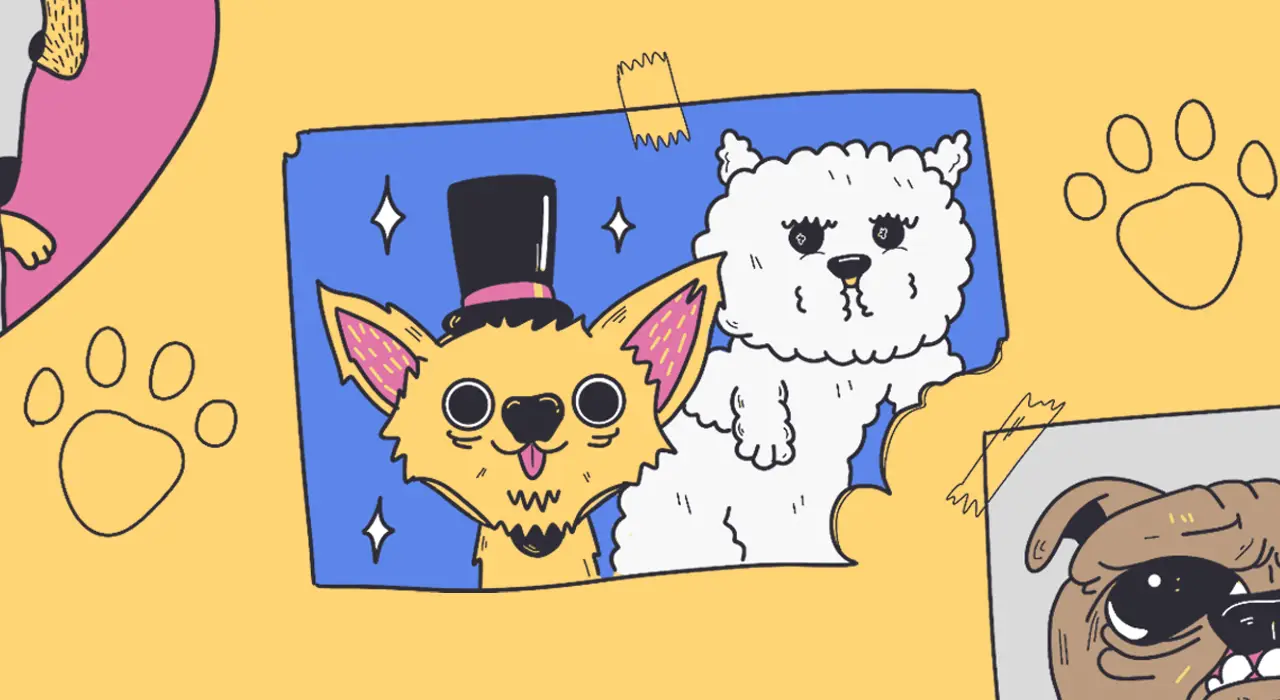













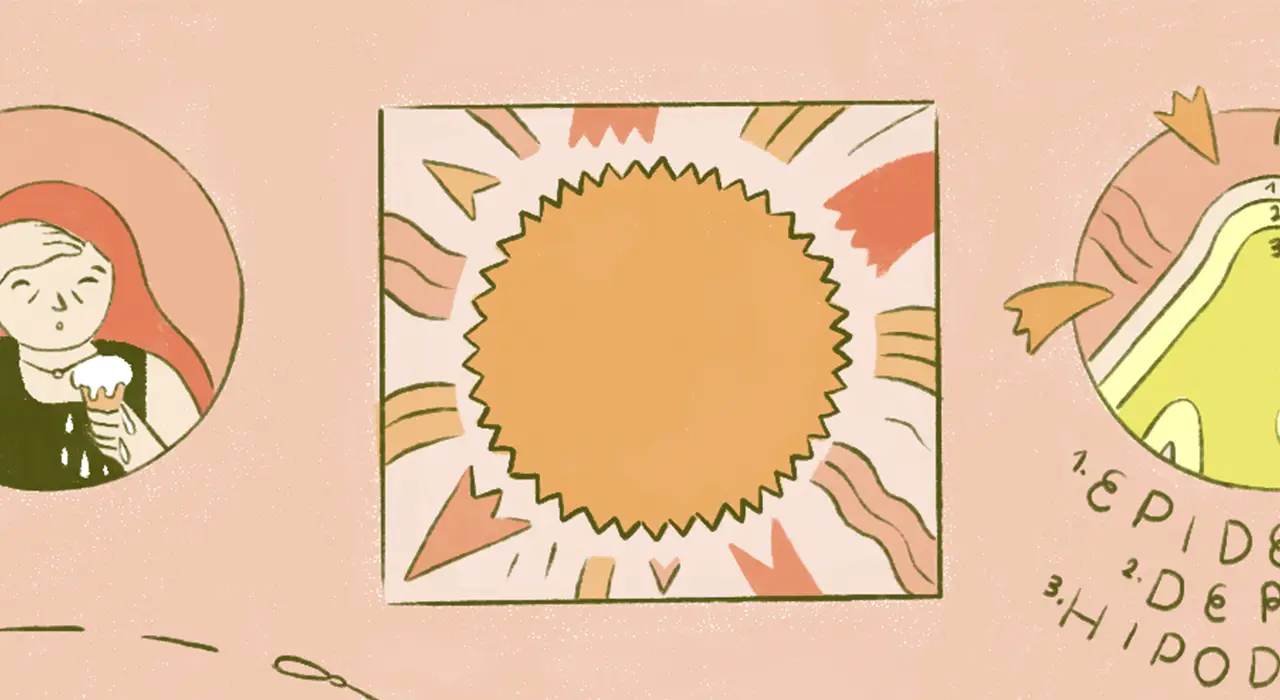






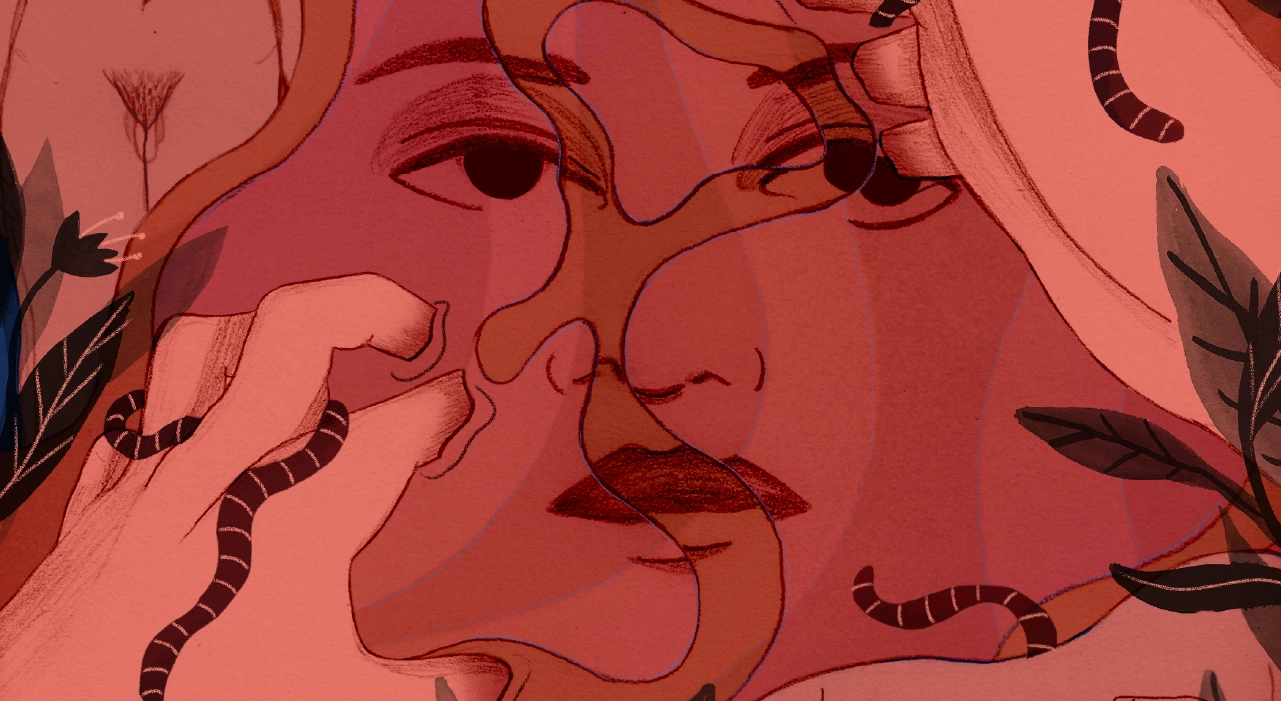

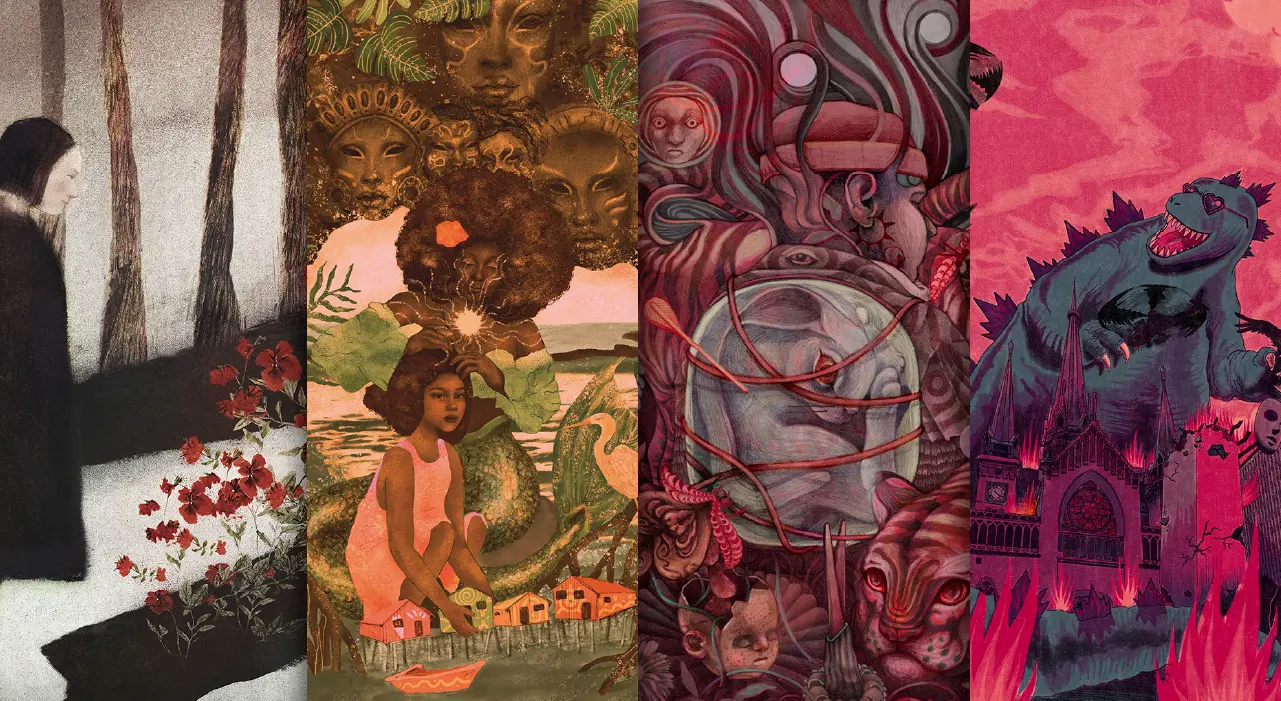




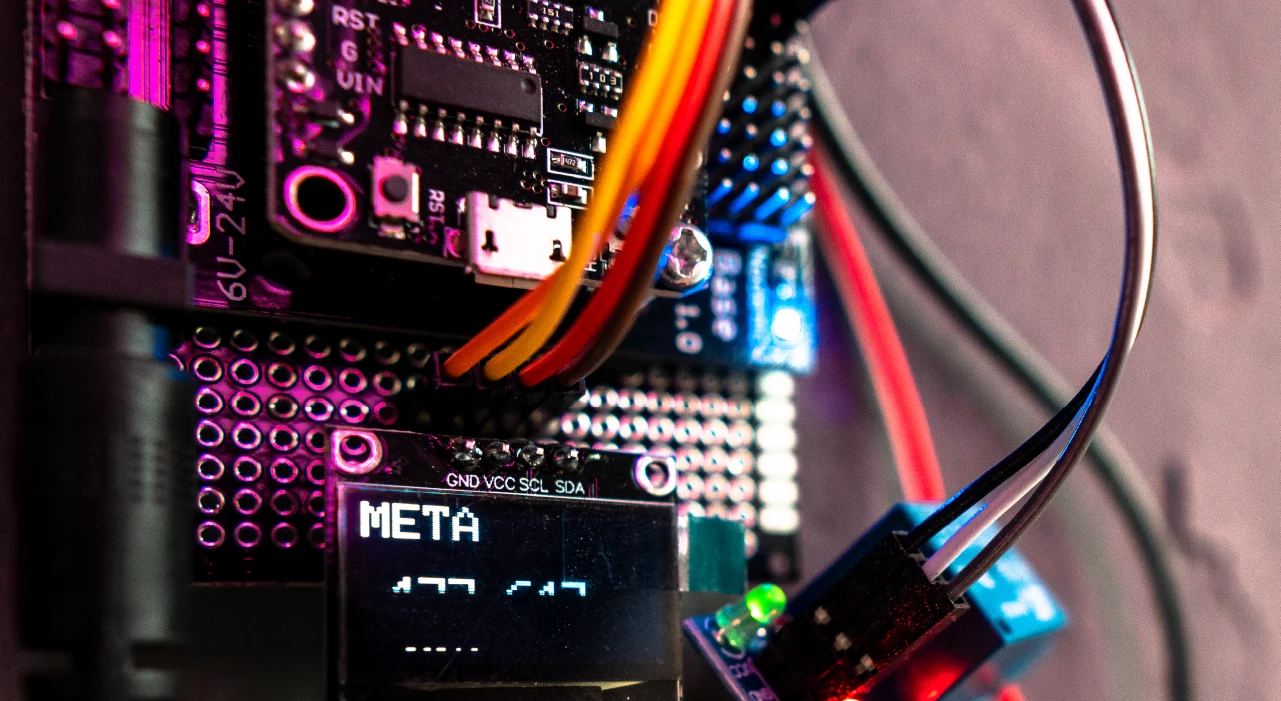
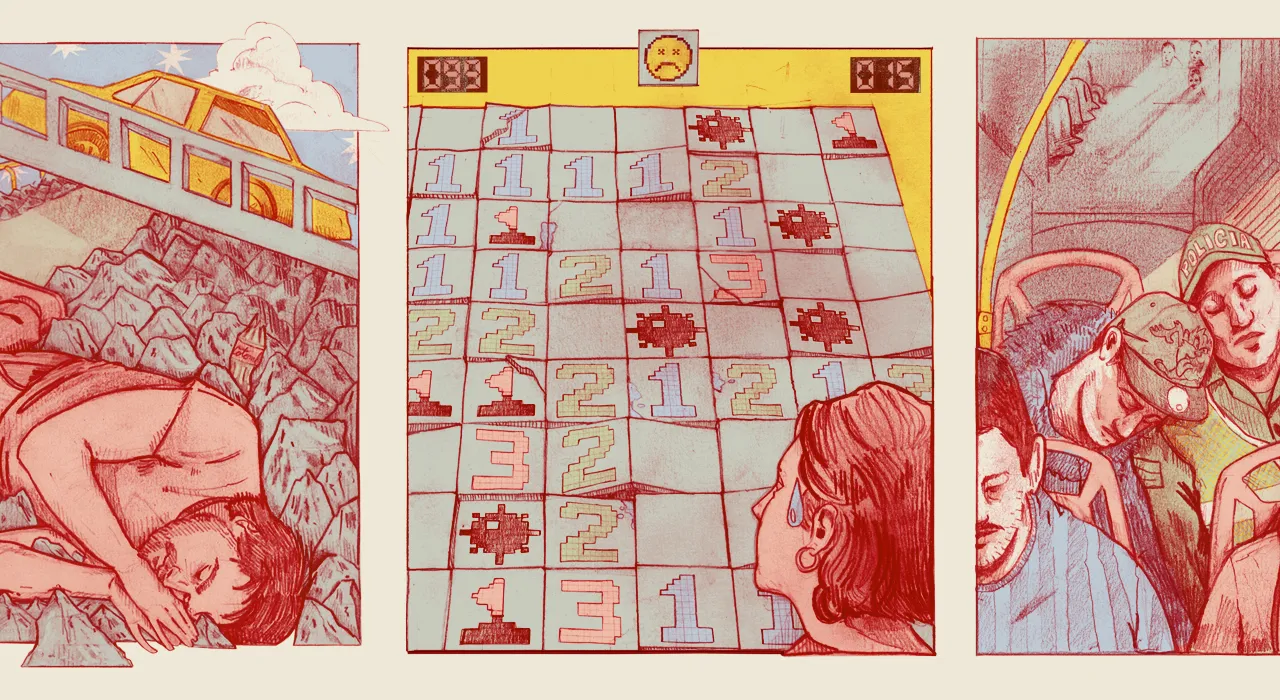





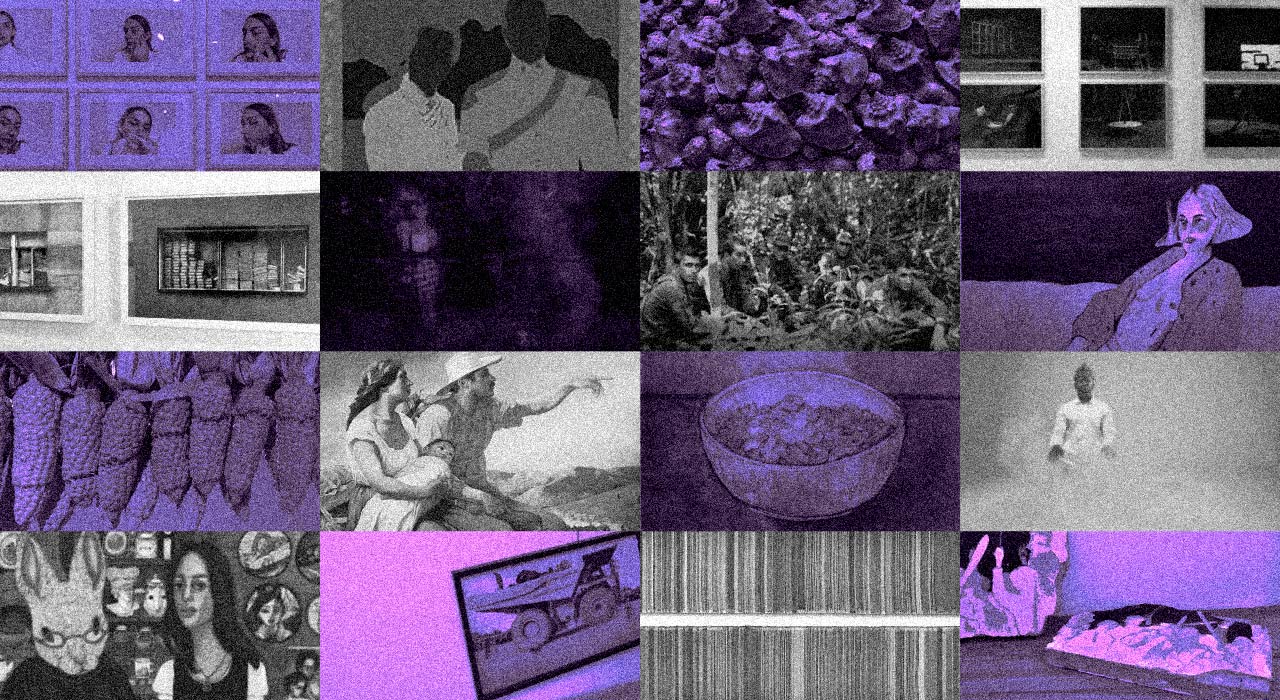















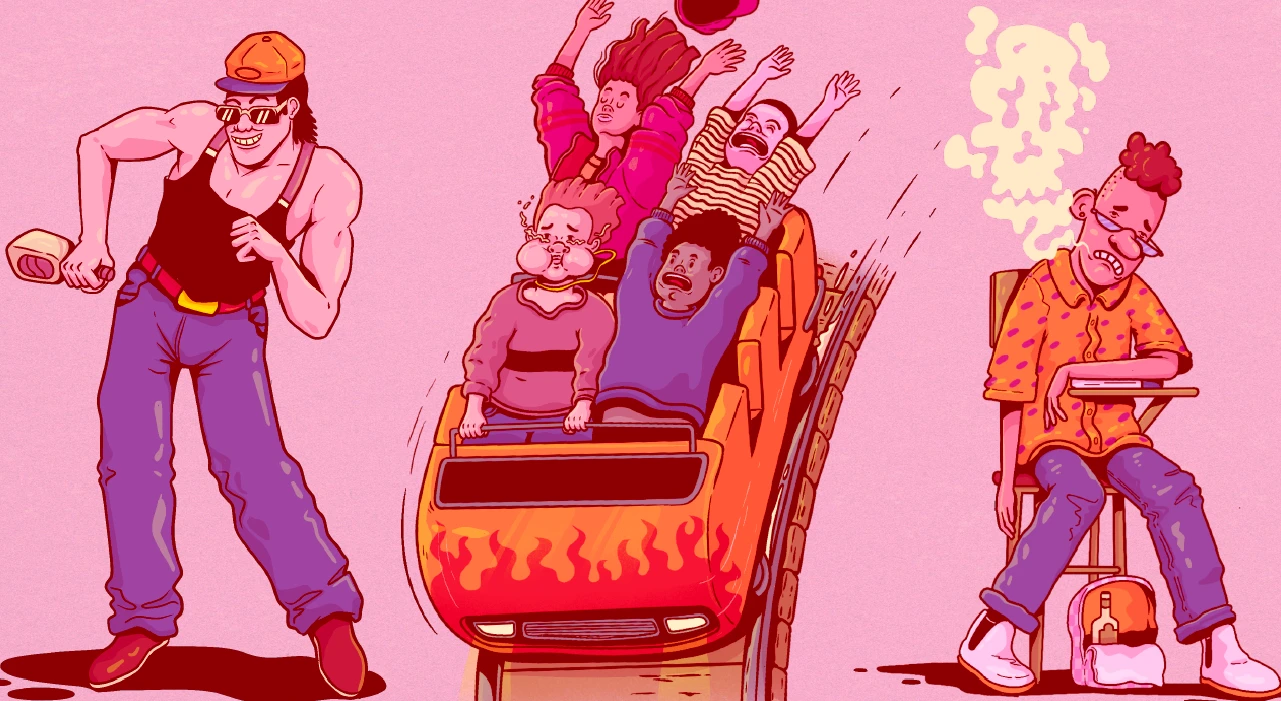


















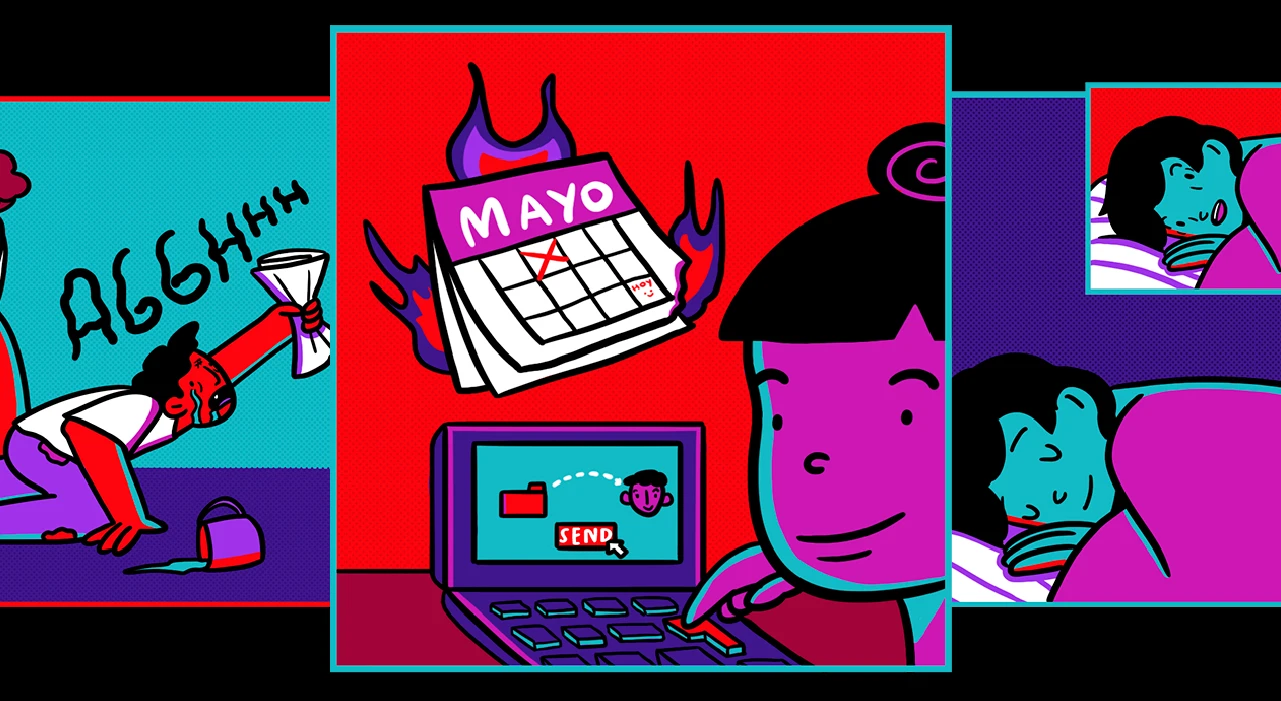












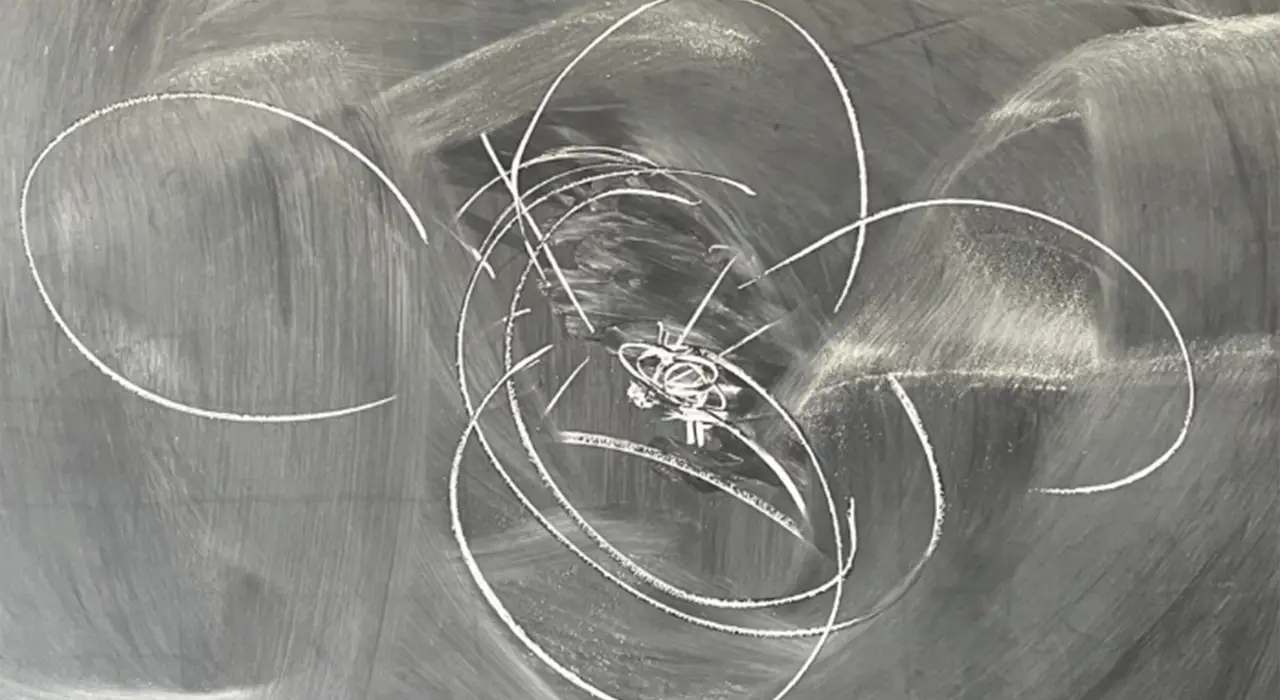






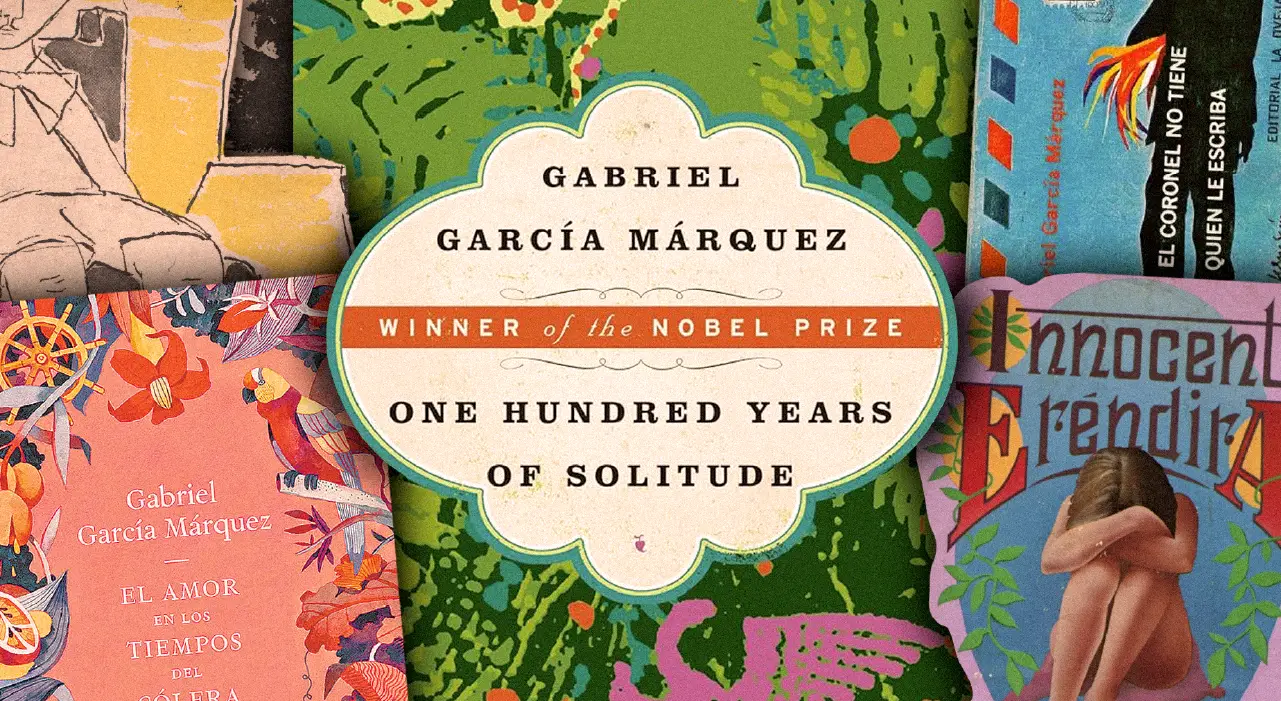
















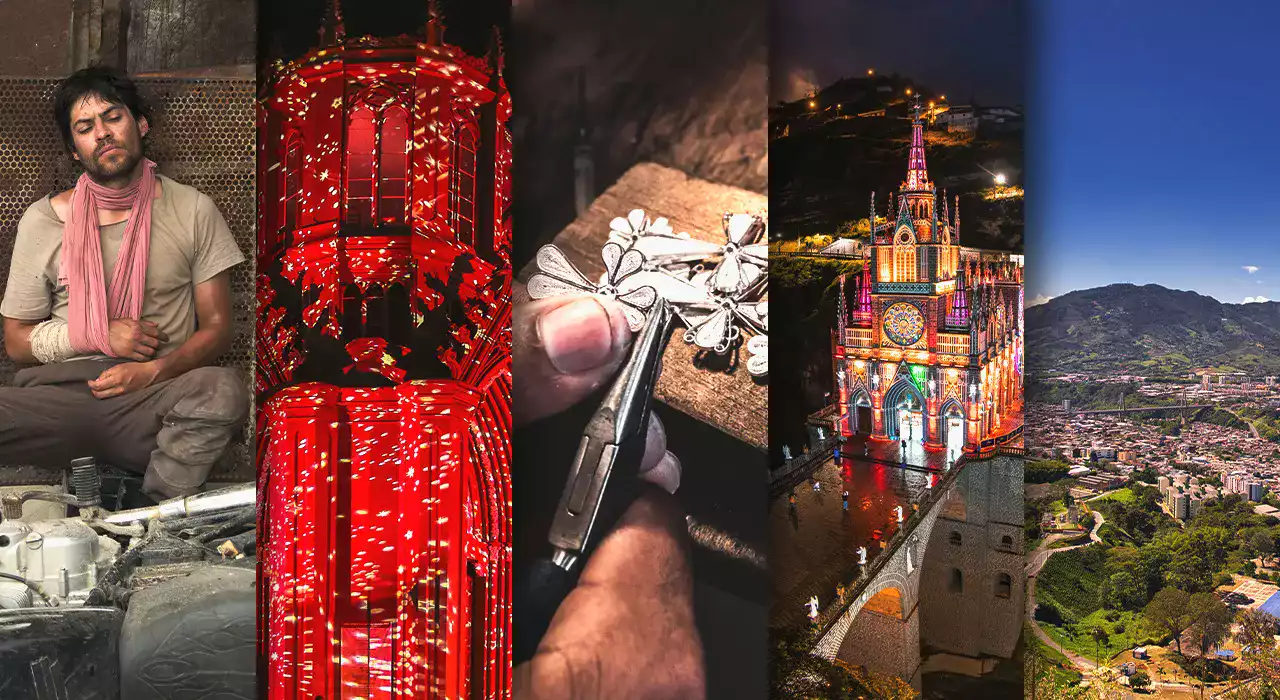


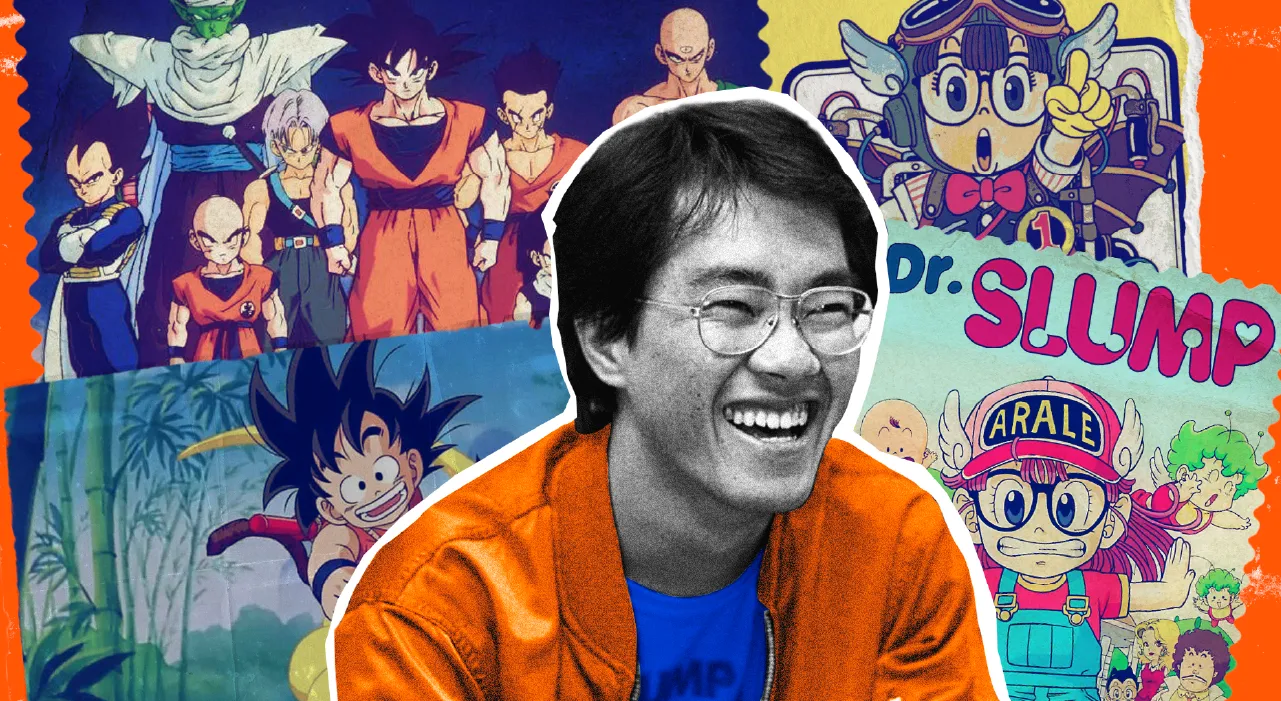
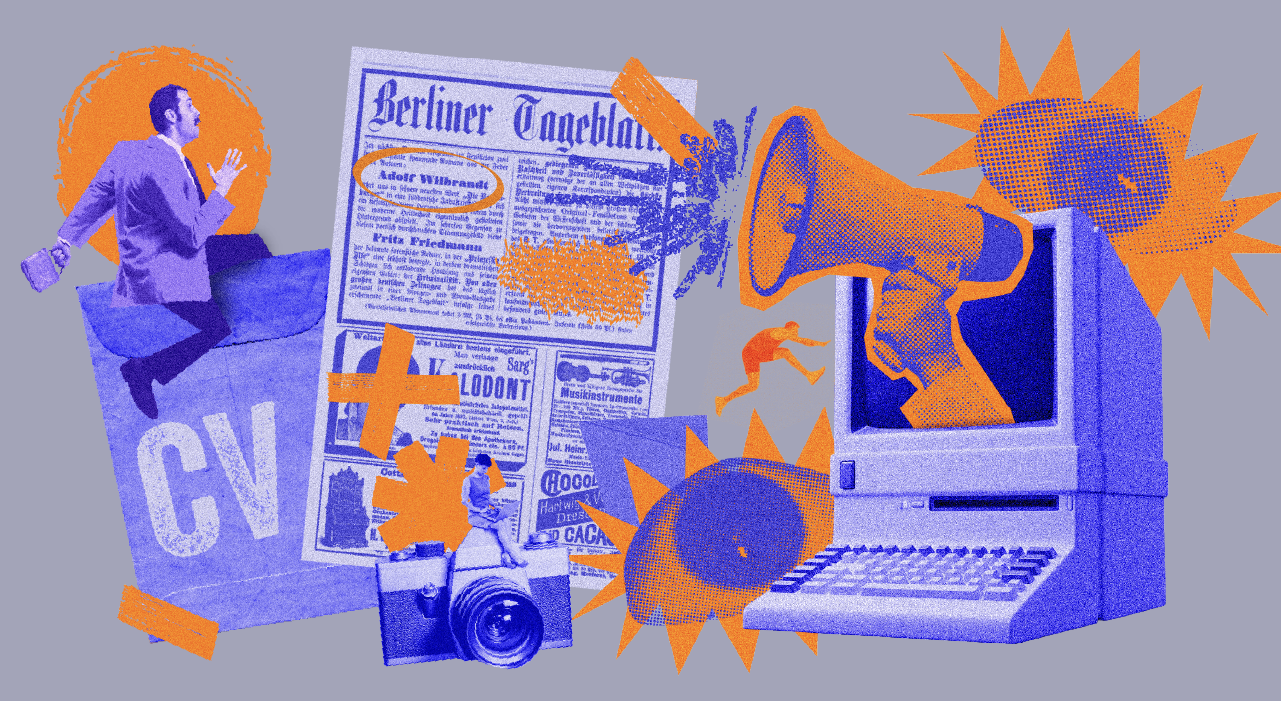
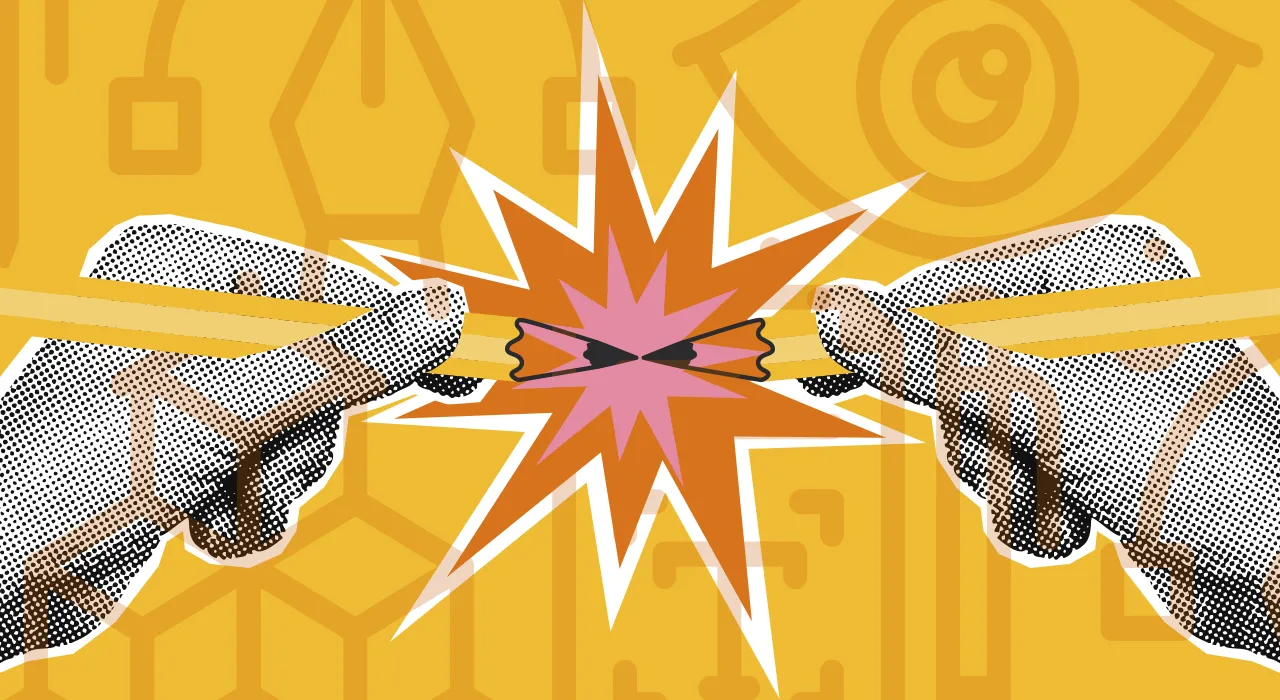
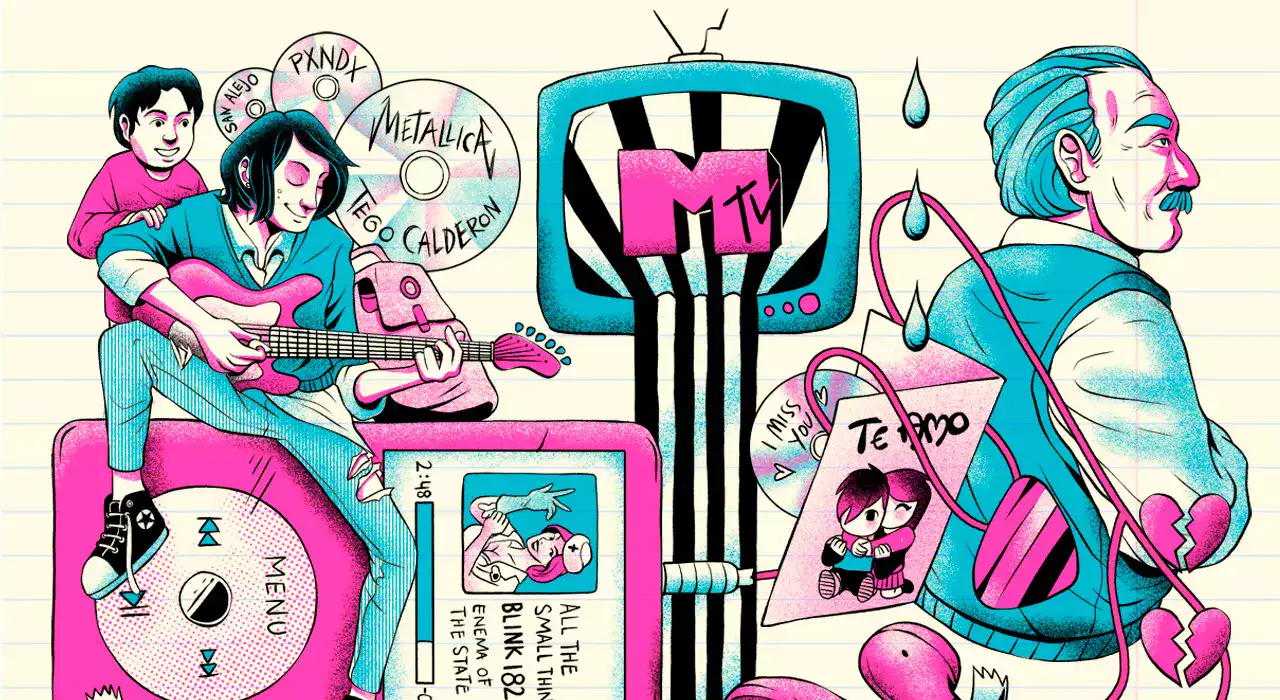





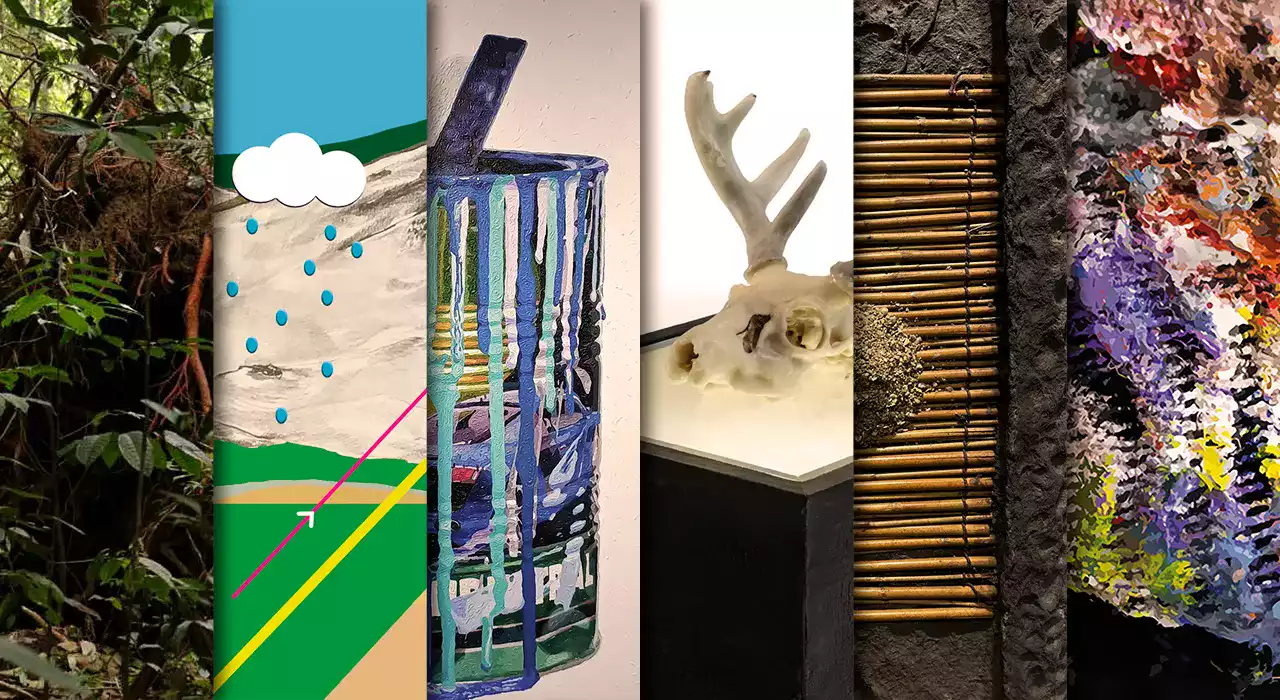









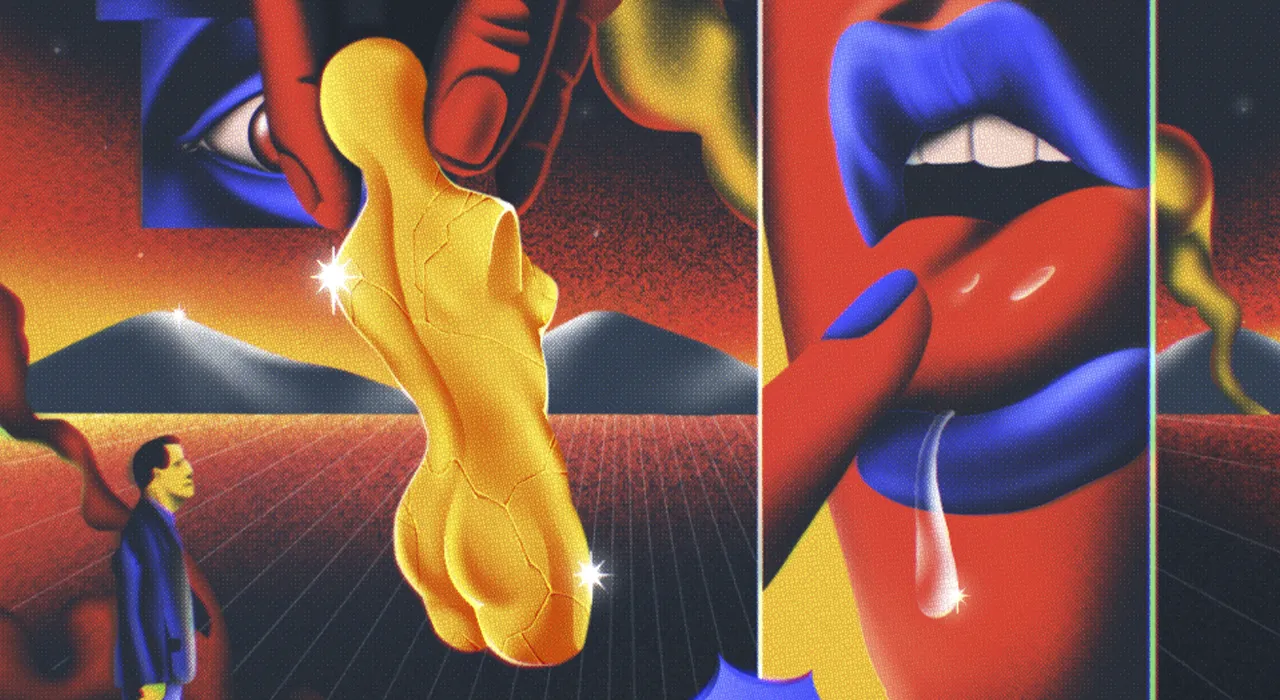










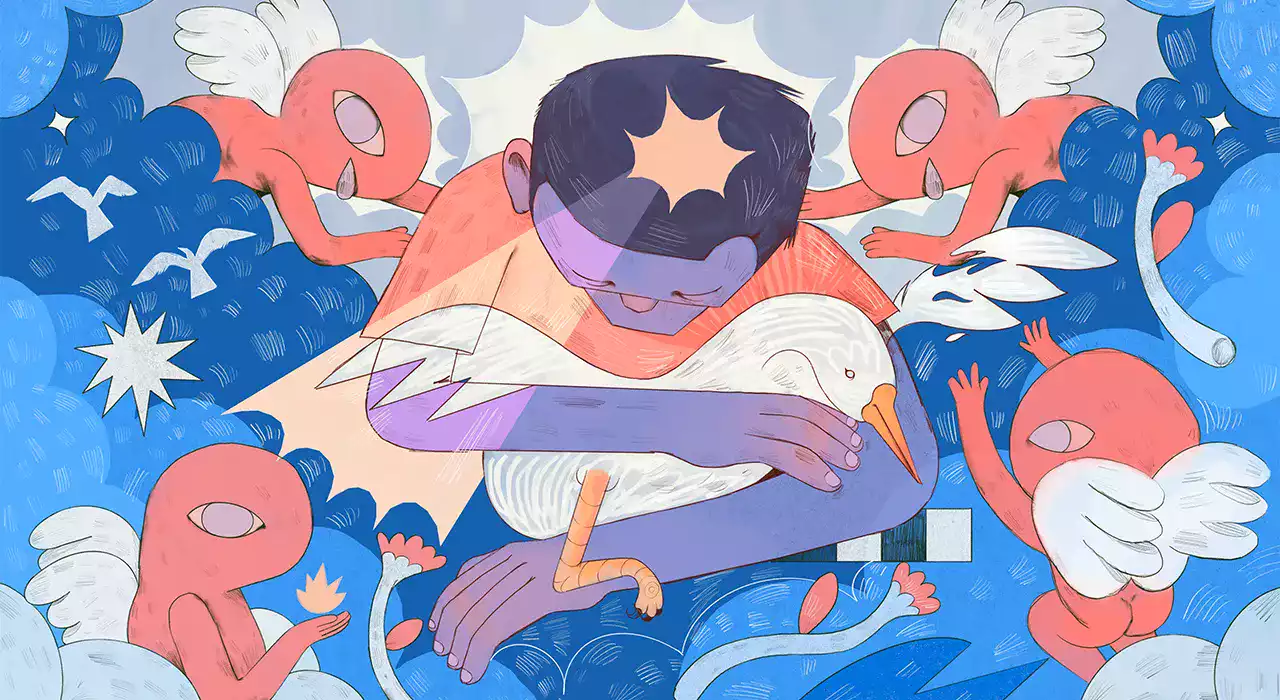











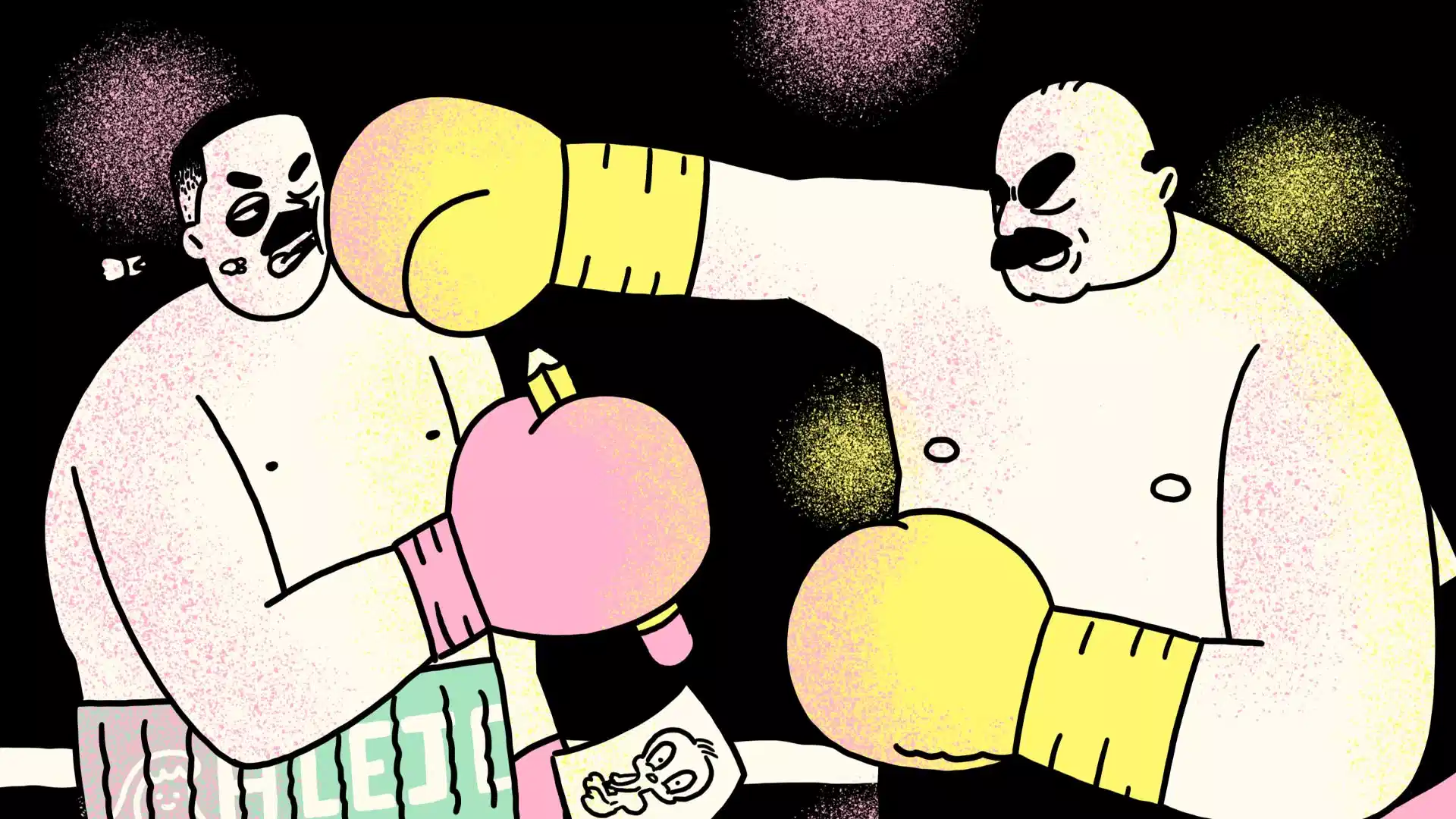



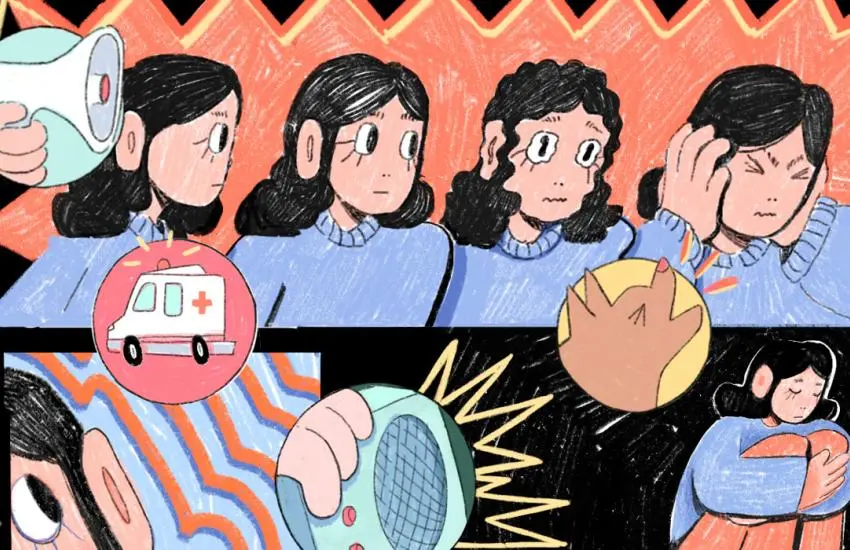








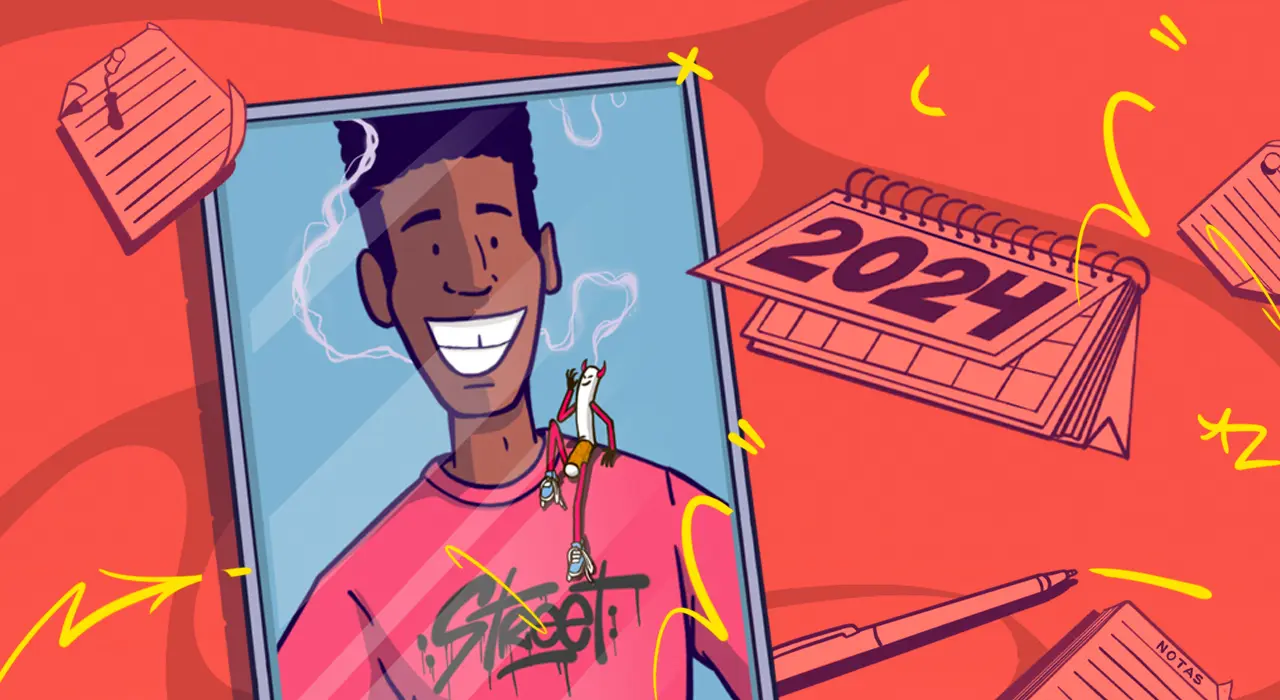

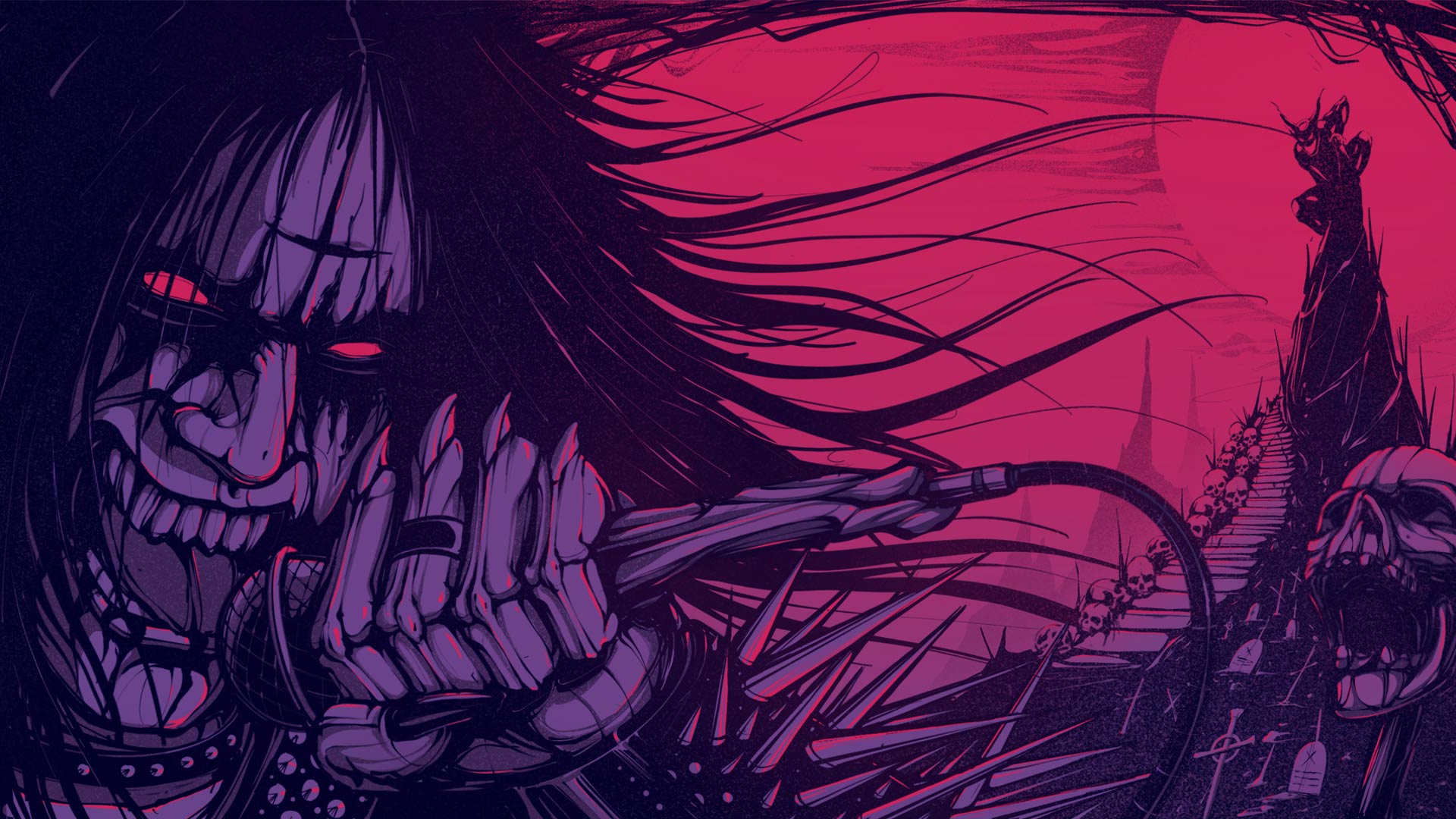




Dejar un comentario