
La divorcée ( vol . 4)
Damisela en apuros necesita ser rescatada por un caballero
de brillante armadura.

Soy una mujer independiente y me siento orgullosa de ello. Aunque me guste que los hombres sean los que llamen primero, abran la puerta del carro y se quiten la chaqueta cuando siento frío, el lado feminista tomó las riendas de mi vida desde mi divorcio y al vivir sola me he visto enfrentada a tareas caseras que siempre fueron cumplidas por el macho de la casa: desagües que se obstruyen, bombillos que se funden, chapas de puertas que se dañan, armada de camas y ensamble de mesas de comedor. Y todo lo he hecho sola, sin cromosomas Y alrededor mío.
Sin embargo, y a pesar de haberme “liberado” del yugo masculino, nunca me he sentido tan damisela en apuros necesitando ser rescatada por un caballero de brillante armadura como cuando tuve que llevar el carro al mecánico.
En el pasado, nunca me interesó nada que estuviera relacionado con el carro diferente a que se viera bonito y tuviera gasolina. Más de una vez mi cerebro se transformó en el de Homero Simpson –proyectando dibujos animados de los años treinta que bailan y tocan el acordeón– mientras trataban de explicarme cómo funcionaba el motor de un carro o qué pasaba si se rompía la chumacera. Si el carro tenía un ruido, mi solución era subirle el volumen a la música. El aceite siempre se cambió solo, las llantas nunca se gastaron y la revisión de los frenos o la alineación sucedían por arte de magia.
Pero como cuando me divorcié no tuve en cuenta estas minucias, llegó el día en el que el carro empezó a comportarse raro. De un momento a otro, dejó de responder con la misma velocidad. Vivía acelerado, como emputado conmigo. Y sumado a esto, comenzó a oler raro, como a quemado. Y pues nada, damisela en apuros sin caballero de brillante armadura se ve obligada a enfrentar al dragón sola: al mecánico.

Estoy segura de que muchísimas mujeres fueron criadas por un papá precavido que las preparó para el futuro, entrenándolas en mecánica automotriz, conocimientos avanzados de fútbol y caza de insectos rastreros y voladores. Pero en mi caso, y al ser la última de cinco hermanos, con un papá que me tuvo a los 50 años, su única enseñanza adicional fue un fallido intento de disfrutar como él la fiesta brava –me llevó a toros cuando tenía 7 y todavía no me recupero pero eso es tema para otra entrada– y la canción de la Vaca Lechera –lo cual ahora me parece algo contradictorio con su primera enseñanza–. En su repertorio de conocimientos a transmitir nunca existió la posibilidad de enseñarme algo que le correspondía por derecha al hombre de la casa porque, seguramente, cuando ya no viviéramos juntos, yo tendría otro hombre de la casa.
Entrar al taller fue como ir a Hombrelandia. Un completo cliché. No hay mujeres en varios metros a la redonda, hablan entre ellos en una jerga inentendible para mí –de ahí saqué la palabra “chumacera”–, la camisa se usa sin abotonar hasta el ombligo y algunos de los que están trabajando en cuclillas exhiben sin problema la raja de la nalga. Todo esto en medio de piezas de autos desbaratados, grasa de motor como papel tapiz y Darío Gómez a volumen medio y mal sintonizado.
Hombrelandia puede describirse como una vecindad del Chavo pero de mecánicos. Varias puertas de talleres abiertas mirándose unas a otras con un patio de partes de motores en el centro. No hay espacio para mi carro entonces debo dejarlo parqueado en la calle y caminar deslizando los zapatos por el piso de aceite con cuidado. Como la visitante inesperada que soy, recibo más miradas de las que me gustaría y me achanta algún piropo que se le escapa a uno de los más audaces. Mi travesía termina en el taller de Fredy.
Fredy, el mecánico: mi dragón, mi némesis, mi pesadilla, es más adorable que una canasta de cachorros de labrador. Morenazo cubierto en aceite de carro, 1,80 de bonachonería, sonrisa inmensa y un corazón del tamaño de su barriga. Escucha con paciencia y sin reírse mi descripción de los síntomas del carro y caminamos juntos hasta él.
“Eso es el clutch”, concluye Fredy luego de examinar el vehículo. “Eso le pasa a estos carros que tienen motor turbo; esos 180 caballos de fuerza hacen que tenga que usar el ASR –control eléctrico de tracción, me explicó Google después– para que sea menor el torque excesivo en las ruedas, lo que hace que el clutch tenga menos vida útil”. “O sea, ¿el pedal del pie izquierdo se dañó?” pregunto yo. “Eso”, me contesta sonriente Fredy.
Me despido entonces de Fredy, que me asegura tener listo el carro para mañana. Atravieso de nuevo Hombrelandia para tomar un taxi pero ya sin pena. Es un paso pendejo para la humanidad pero un gran paso para mi independencia. Una vez más me convertí en mi propio caballero de brillante armadura.


Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.



















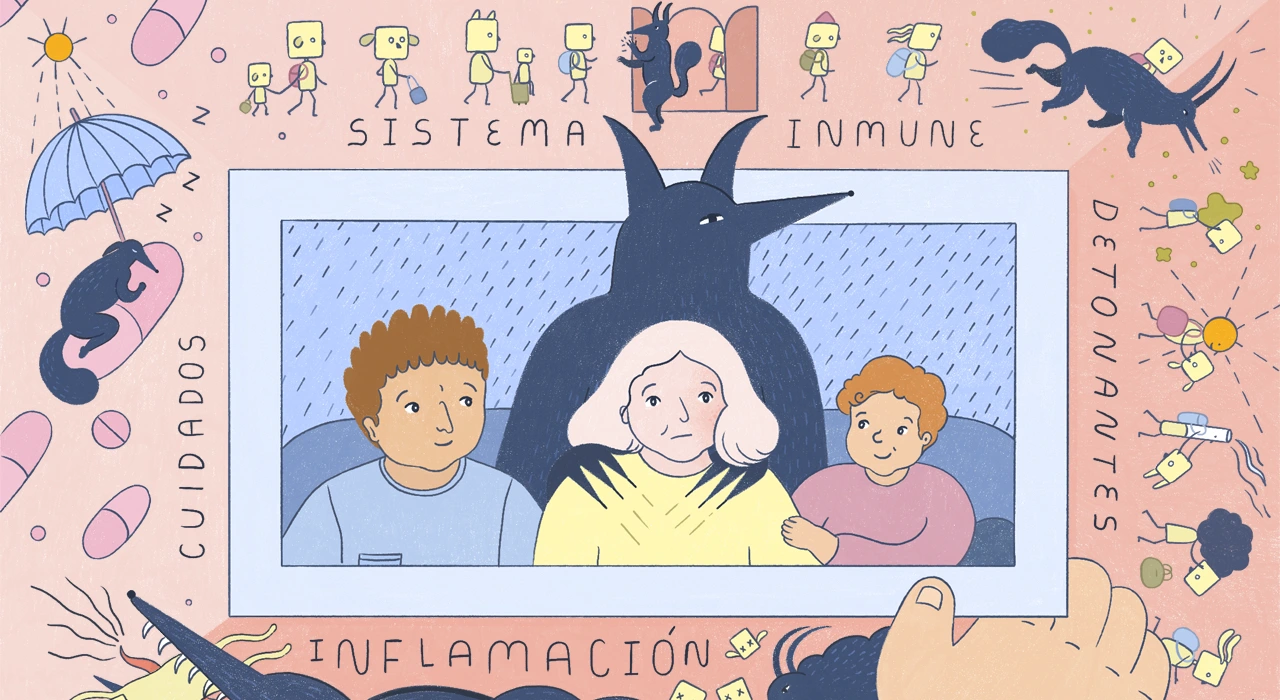













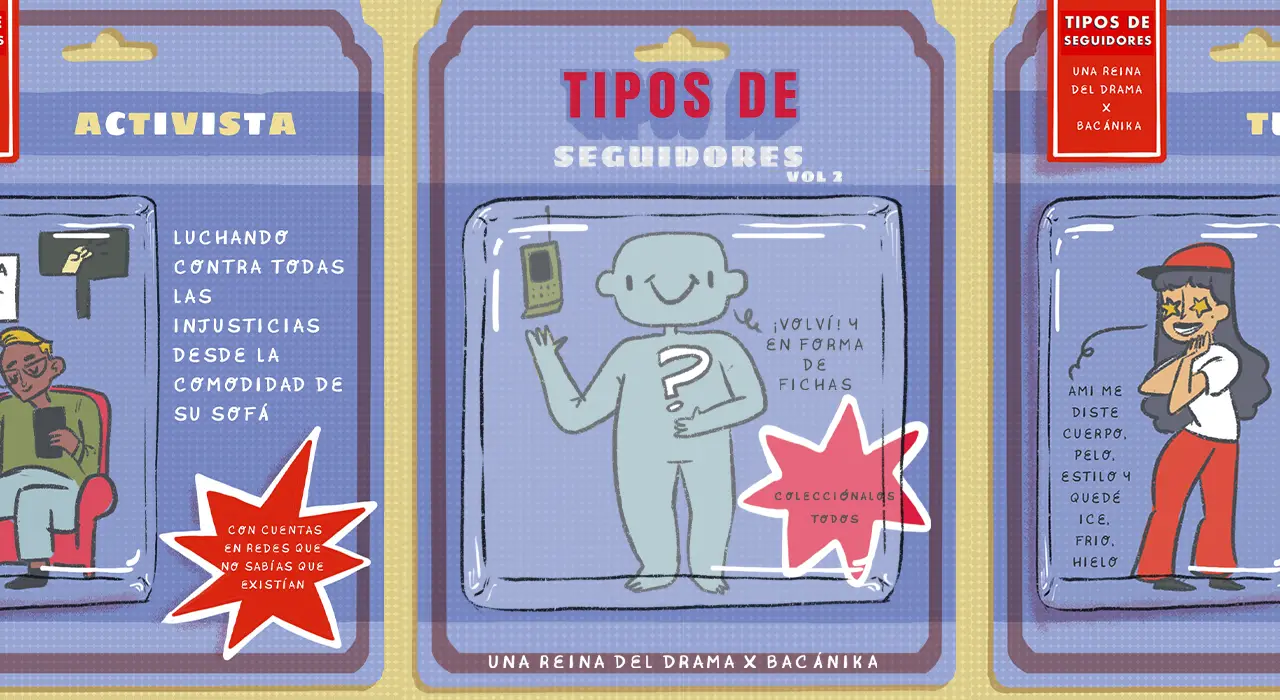



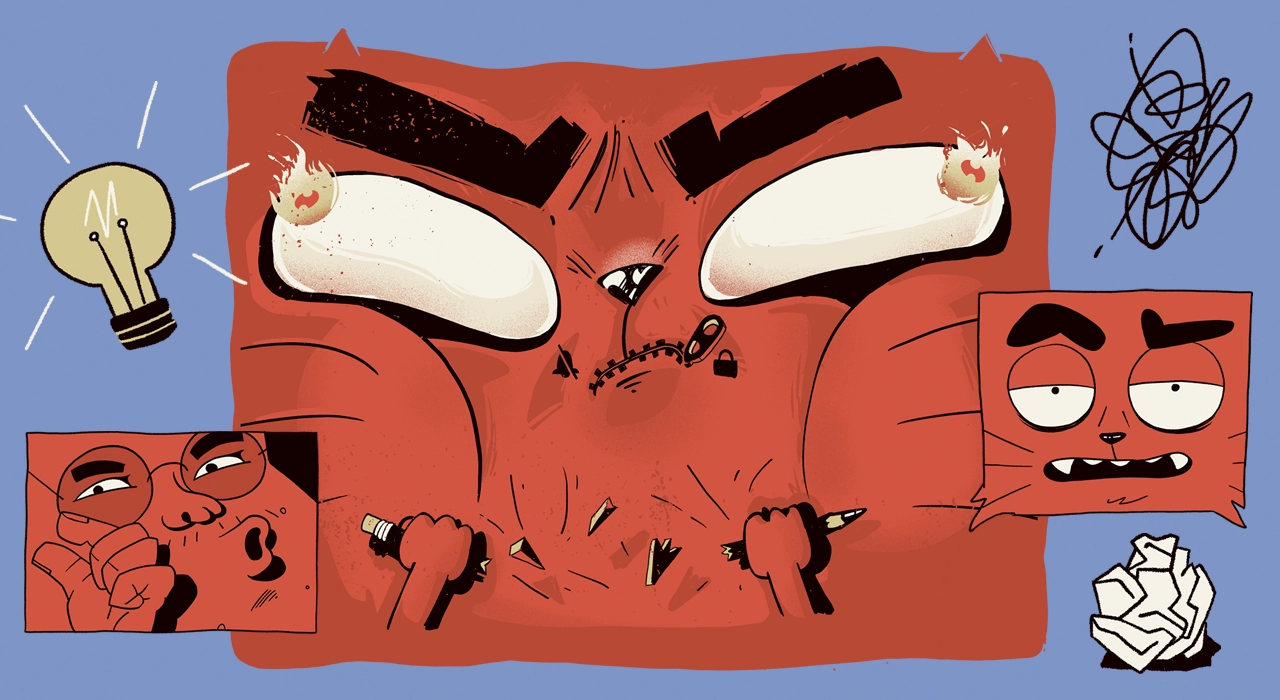


















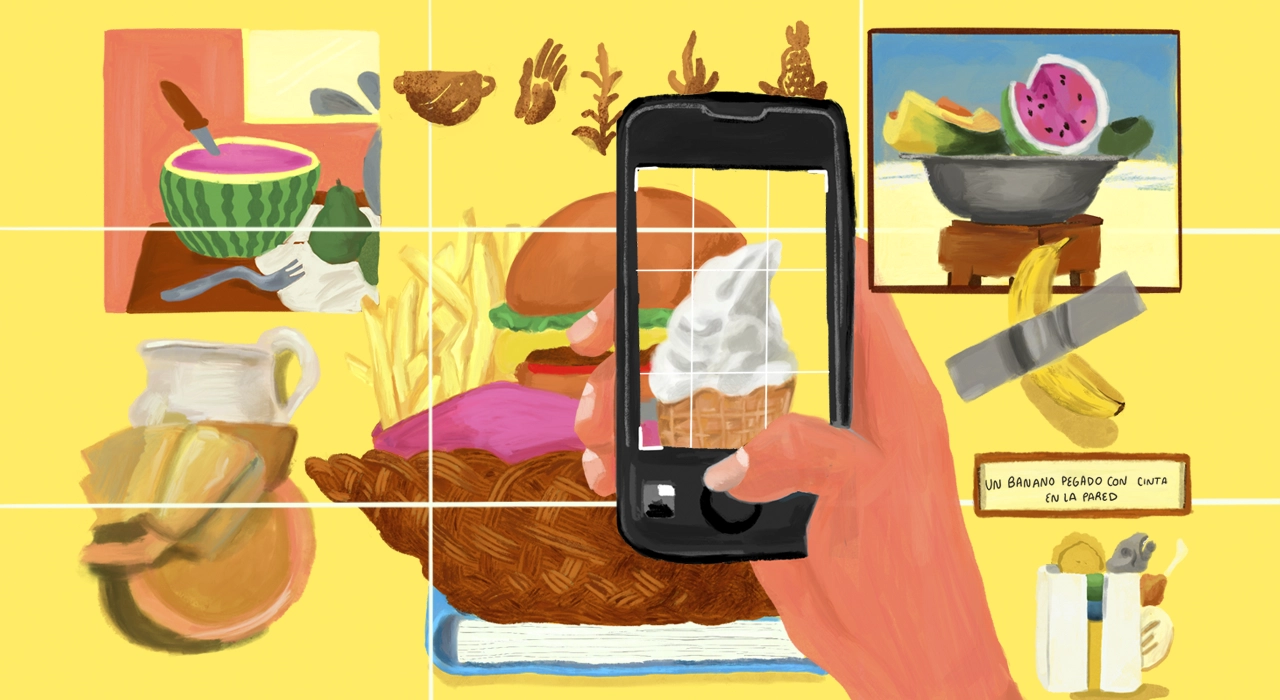











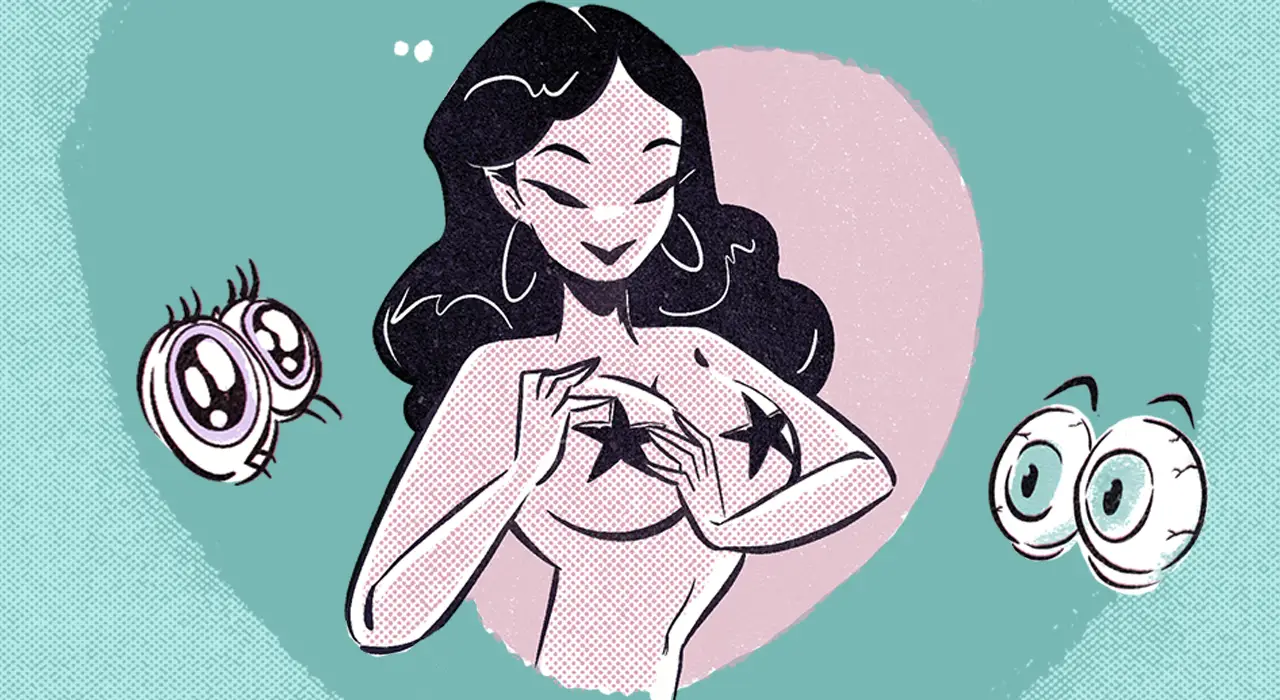
















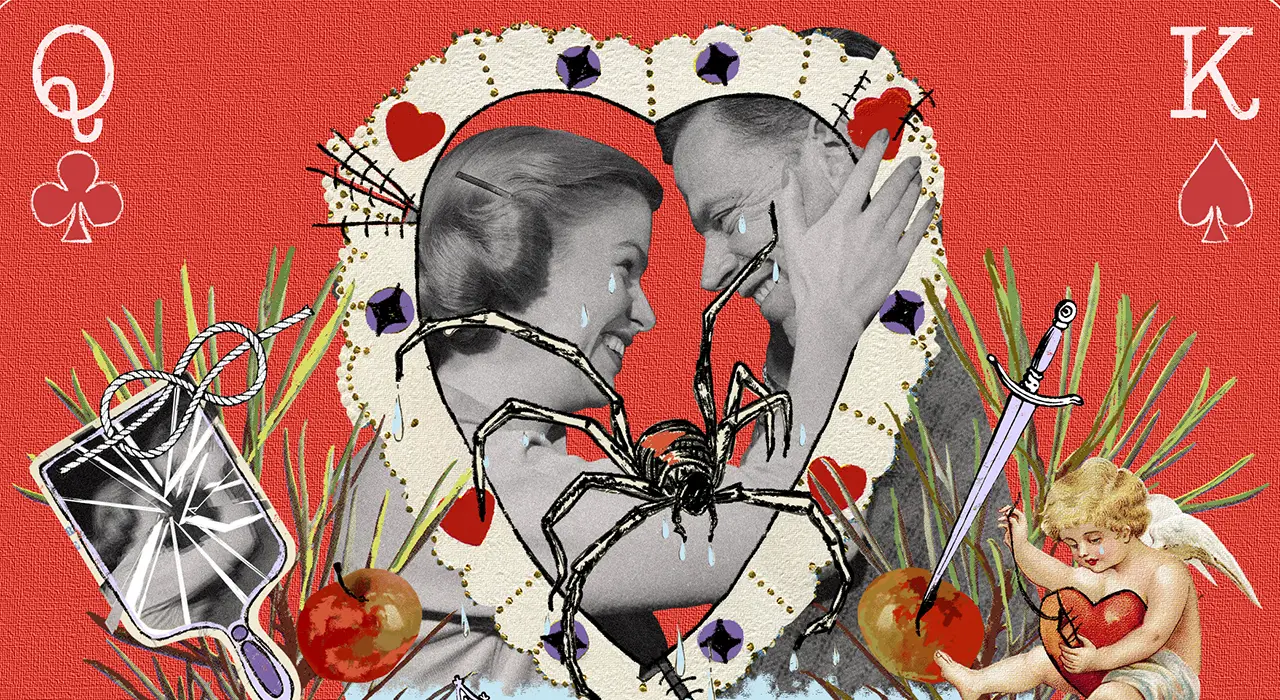





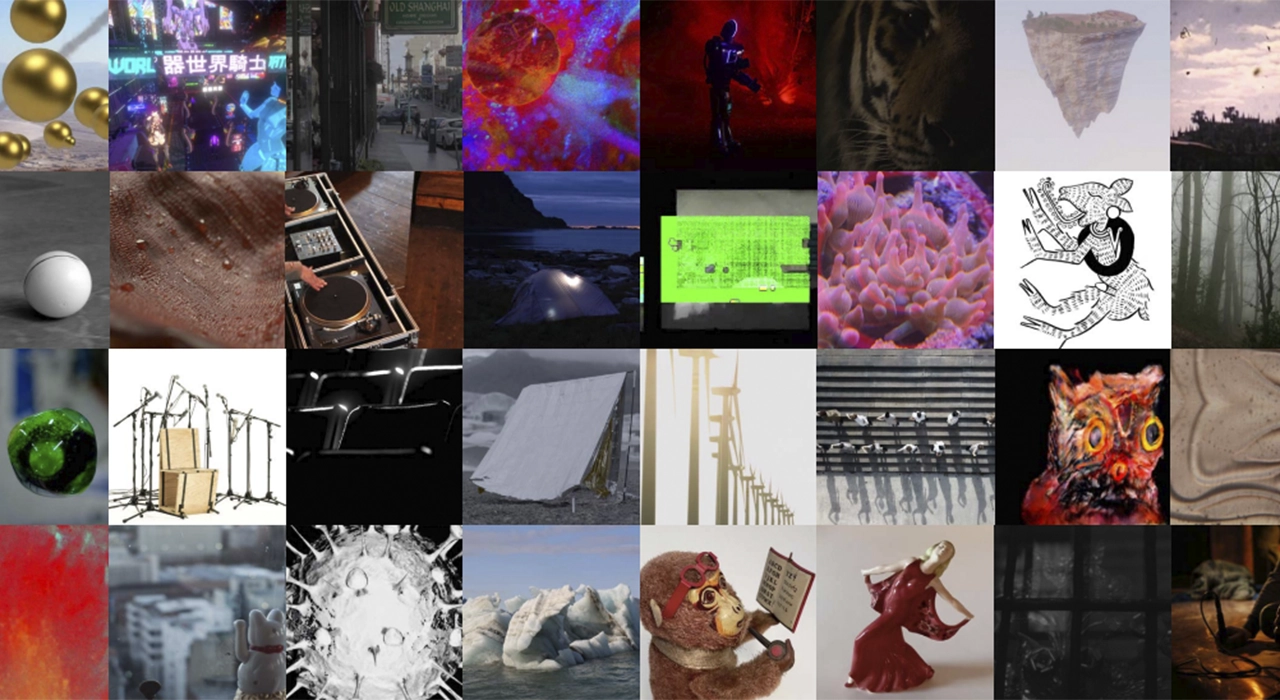

















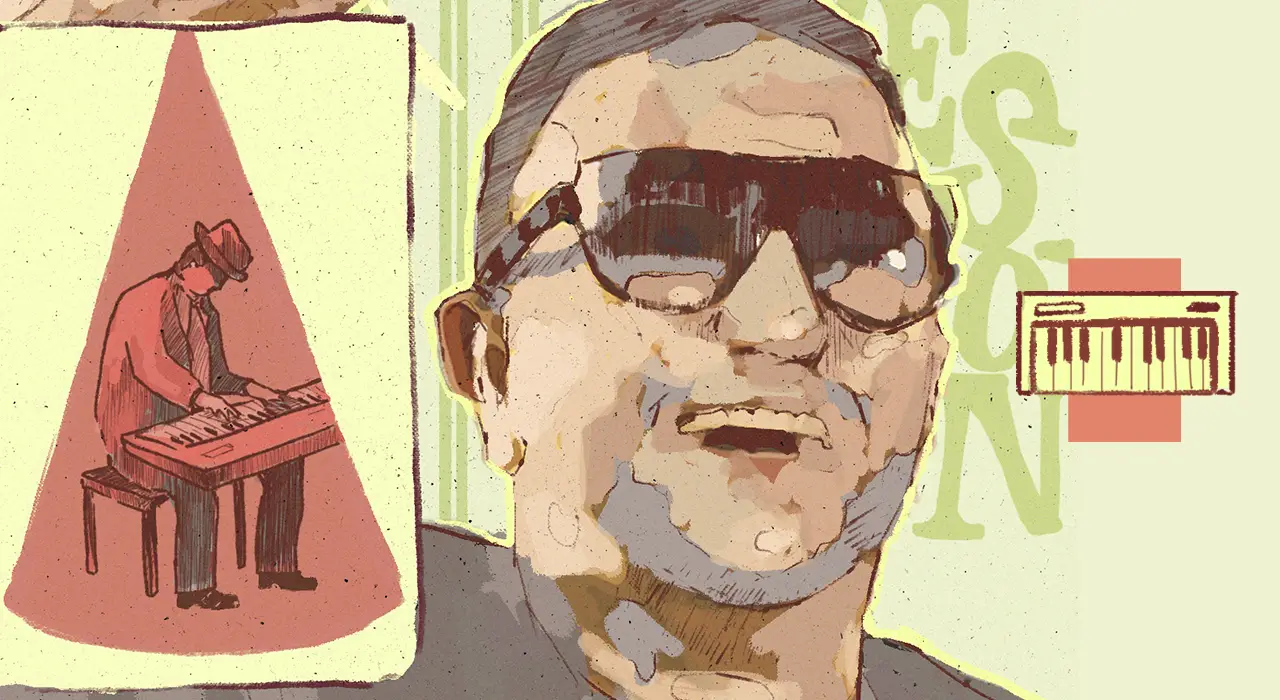






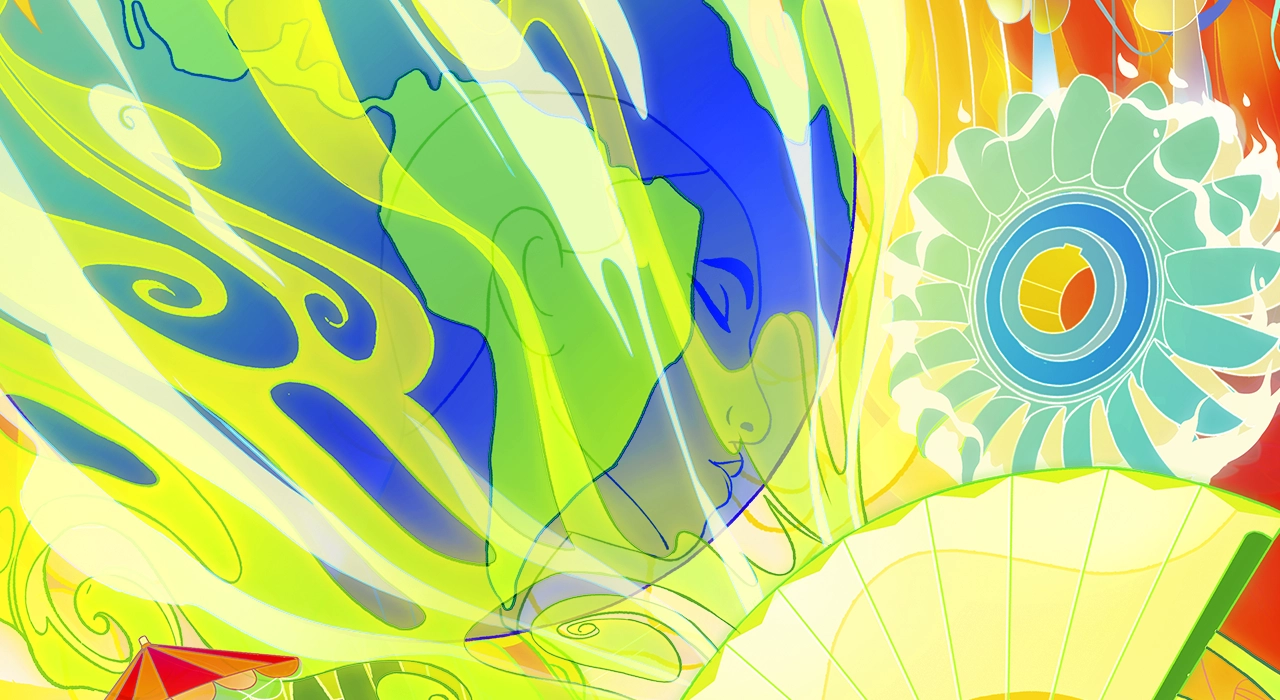




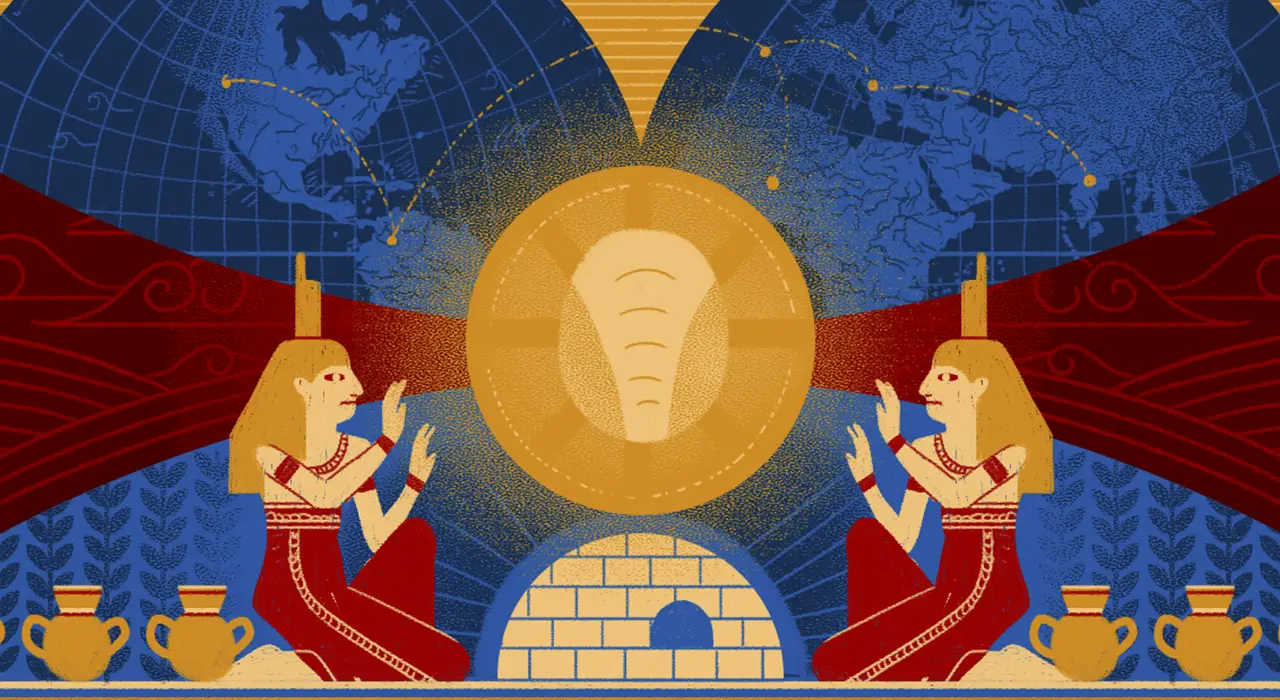






















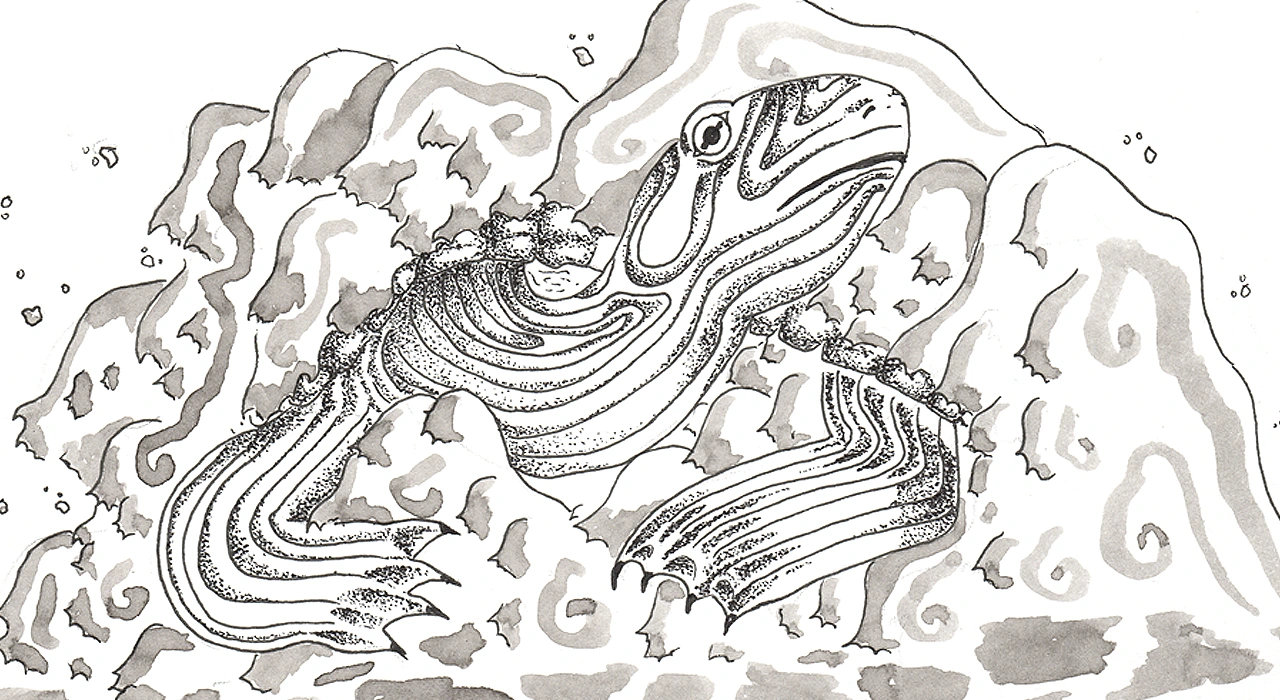




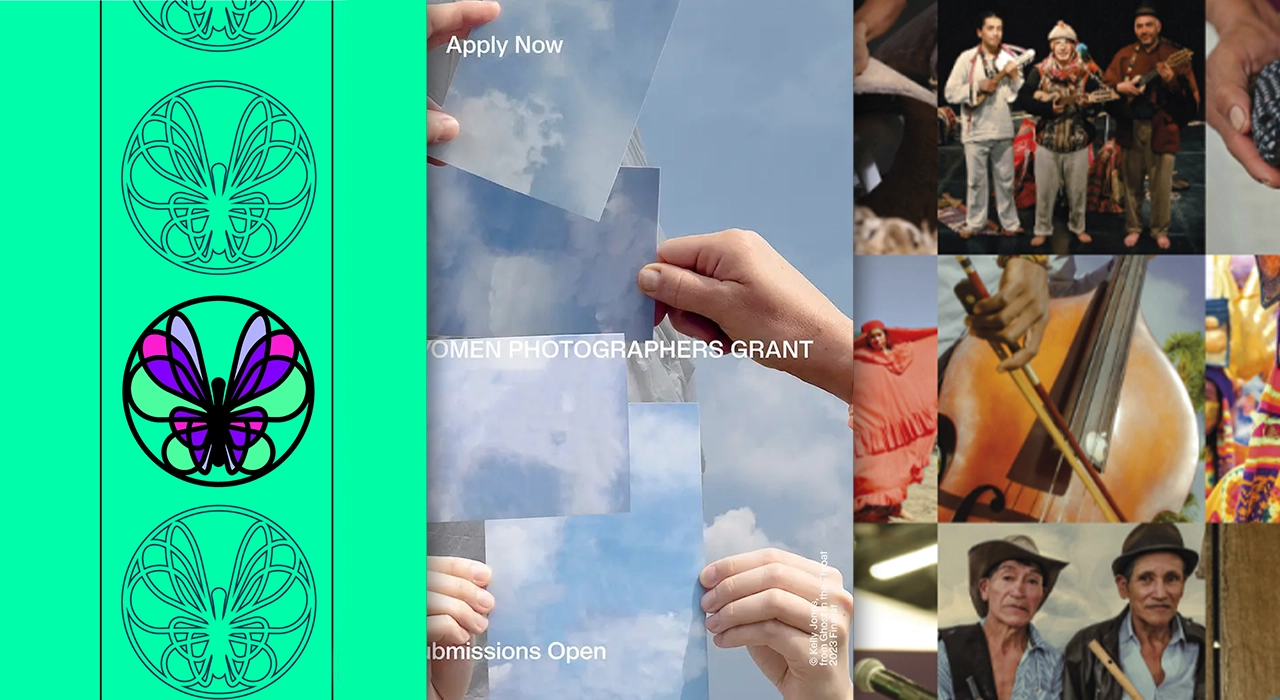





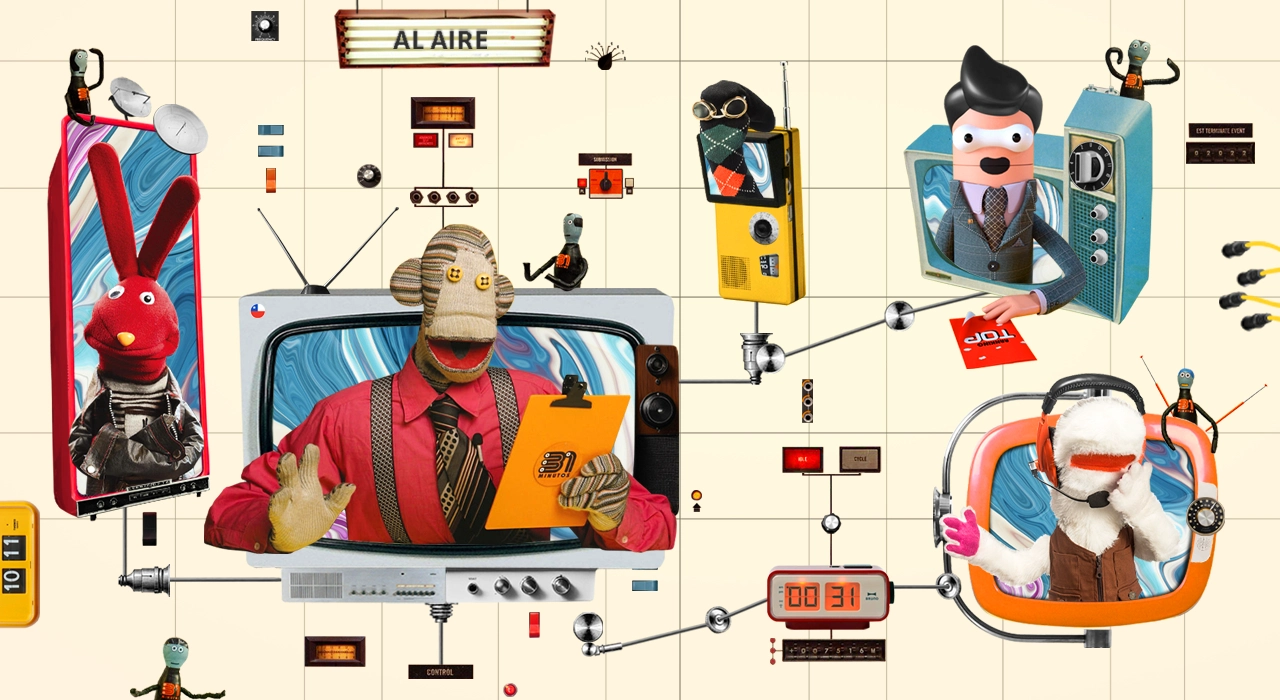
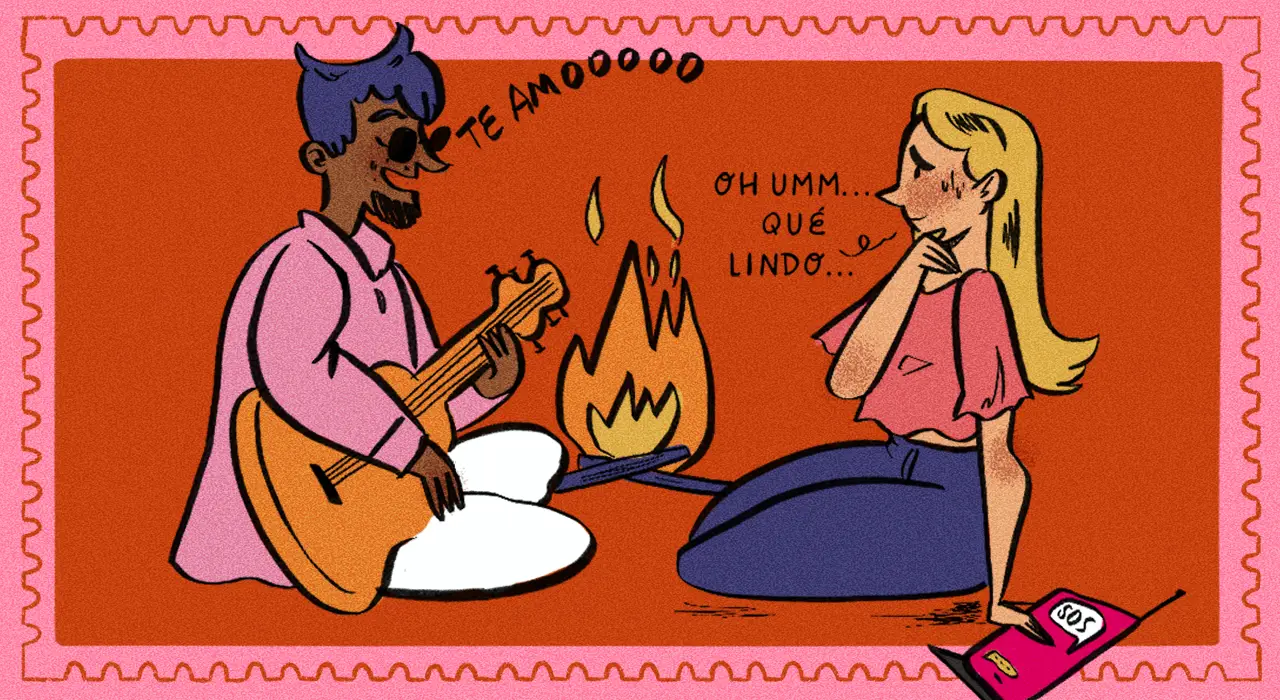








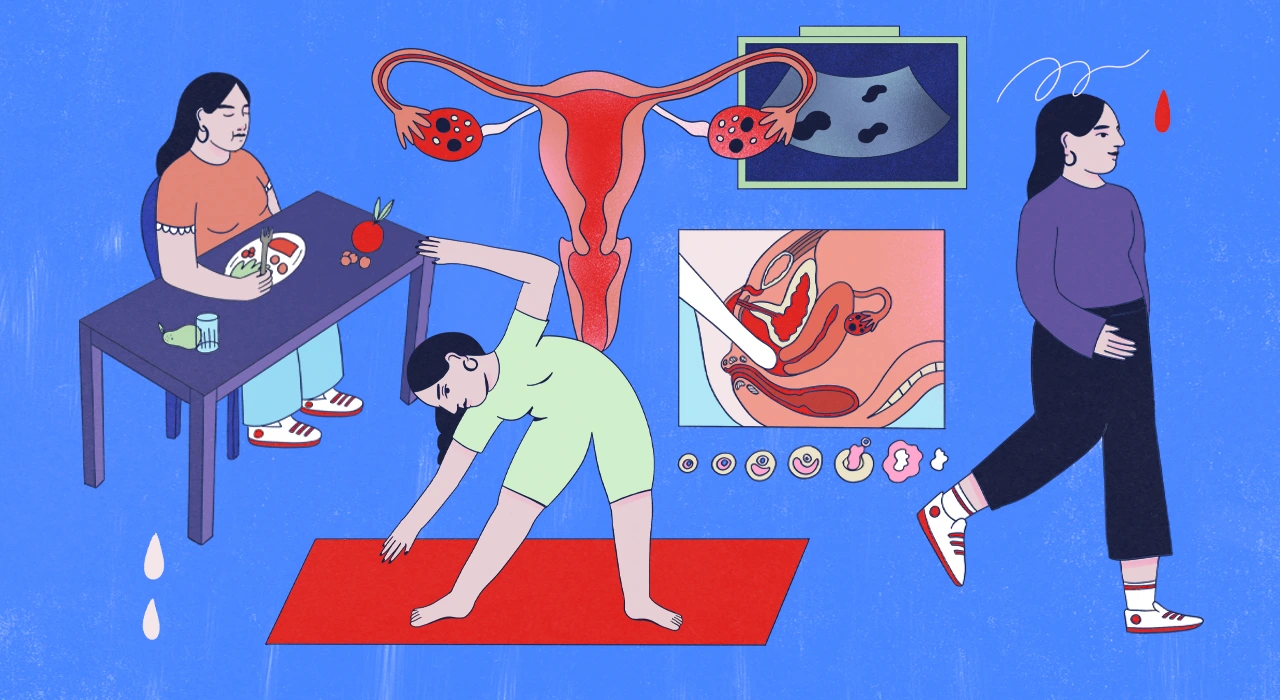




Dejar un comentario